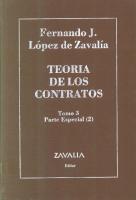Contratos Asociativos, Negocios de Colaboracion 9505086938, 9789505086931
252 114 152MB
Spanish Pages [309] Year 2006
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Raul Anibal Etcheverry
File loading please wait...
Citation preview
Contratos asociativos, negocios de colaboración Sociedad de componentes. Alianzas estratégicas Consorcios de exportacisn. Joint ventures. Fideicomisos Grupos de empresas y conjuntos económicos Modelo para el Mercosur y la Comunidad Sudamericana
CONTRATOS ASOCIATIVOS, NEGOCIOS DE COLABORACI~N Y CONSORCIOS
RAÚL ANÍBAL ETCHEVERRY
Contratos asociativos, negocios de colaboración Sociedad de componentes. Alianzas estratégicas Consorcios de exportación. Joint ventures. Fideicomisos Grupos de empresas y conjuntos económicos Modelo para el Mercosur y la Comunidad Sudamericana
EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2005
O EDITORIAL ASTREA DE ALFREDOY RICARDO DEPALMA SRL Lavalle 1208 - (C1048AAF) Ciudad de Buenos Aires www.astrea.com.ar - [email protected]
ISBN: 950-508-693-8
Queda hecho el depdsito que previene la ley 11.723 I M P R E S O
E N
L A
A R G E N T I N A
Después de muchos años de investigacibn, entrego un nuevo libro que resulta el fruto de nuestro tránsito por el estudio de los contratos asociativos y los negocios de organización, como parte del derecho constitucional de la empresa mercantil. Las empresas, en tanto son estructuras sistgmicas de origen socioeconornico, han excedido o resultan mas restringidas, según el caso, para ser identificadas con el derecho comercial vigente. Como es sabido éste aparece como una categoría histdrica diferencial en la Edad Media, con la actividad y reglas de las corporaciones de pequeños y grandes comerciantes e industriales (ASCARELLI, Iniciacibn al estudio del derecho mercantil, Barcelona, Bosch, 1964, p. 33 y SS.) que llegan a nuestros días encarnados en los modernos hombres de negocios de la sociedad capitalista, que gerencian generalmente complejas empresas o grupos que proveen servicios, productos o bienes al mercado. Si bien en la segunda mita1 del siglo xx pudo creerse que la empresa contenía totalmente al derecho comercial, ya entrado el nuevo siglo comprobamos que ello no es así. La organización empresaria se desenvuelve también en sectores de los derechos civil y administrativo. Y el sistema mercantil, si bien regula de manera especial a la empresa -aunque es cierto que sólo en determinados aspectos-, excede ese sistema para desarrollarse también en otros institutos de la vida negocial. Hoy podemos afirmar que el derecho comercial se desenvuelve con cuatro contenidos precisos: 1. Sujetos, identifica y define a los que actuarán principalmente en el mercado: a ) el comerciante o empresario, y b ) el empresario colectivo (sociedad, cooperativa), que surge de un proceso constitucional o de organización. 2. RsgLas estatutarius, llamadas desde antiguo el "estatuto del comerciante", y se refieren: a ) al comerciante individual, y b)
al empresario colectivo (algunas se vinculan al proceso constitucional). 3 . Actos y actividad (negocios), son los desarrollados en la etapa de crecimiento y gestión, y corresponden: a ) al empresario individual, y b ) al empresario colectivo. En ellos se incluyen verdaderos subsistemas, como lo es el de títulos circulatorios y diversas clases de bonos y títulos; o el sistema de propiedad industrial, para s61o dar algunos ejemplos. Toda esta actividad se desarrolla preferentemente en los mercados. A partir de esta visión, podrían resuitar negocios de organhacion la creación de una empresa unipersonal, de una sociedad, de una cooperativa, y según sea el criterio de clasificación, el de un grupo económico vinculado por una relación de control (supuesto 1). Son negocios de organización las reglas estatutarias de sociedades y cooperativas (supuesto 2). Dentro de los actos y actividades, es posible situar a los negocios de colaboración o consorcios, que también admiten el concepto de organizacion (supuesto 31, aunque sin ser sujetos. Y en el campo del derecho civil, son muchos los negocios de organización que, al igual que en derecho comercial, en ocasiones admiten personalidad (v.gr., asociaciones, fundaciones), y otras veces no (consorcios de propiedad horizontal, fideicomiso, etcétera). 4. Actividad afectada por una situación de cesación de pagos; puede ser: a ) del empresario o comerciante individual, o b) del empresario colectivo. La aparición de los nuevos consorcios de cooperacibn completa y flexibiliza el panorama del derecho mercantil en el área de la colaboración entre empresas (ley 26.005, BO, 1011105). Estos aspectos fueron desarrollados en mi estudio, que sirvió de base para presentar mi segunda tesis doctoral en la Universidad Catolica Argentina, donde impartí clases de doctorado en el área de mi materia. D e ahí el agradecimiento a ese importante centro educativo. Finalmente, es mi deber agradecer a todos mis colaboradores, a todos de los que aprendí algo (incluidos mis alumnos en diversas disciplinas), a quienes me alientan y apoyan permanentemente con sus ideas y trabajos, a mi familia (esposa, hijos y nietos) y a mis amigos; a mis padres y hermanos, sin cuya presencia en mi vida no hubiese sido lo que soy. Aunque este no sea mi dltimo libro, todos los que quiero deben tener ya mi testimonio con mi agradecimiento imborrable.
~NDICEGENERAL Prólogo ...................................................................................
IX
CUESTIONES GENERALES Primeras impresiones ................................................... 1 La integración de Sudamérica. El Mercosur ............... 3 Los contratos en el Mercosur ....................................... 6 Juez competente. arbitraje y aplicacidn de la ley en la zona del Mercosur ...................................................... 7 Colaboración entre empresas ....................................... 8 Formas asociativas en el Mercosur ............................... 9 La necesidad de crear un marco normativo de los negocios societarios conjuntos en el Mercosur .................... 10 La investigacibn de esta obra ....................................... 13 Estructuras legales de los negocios en el Mercosur ..... 14
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL 1O . Aproximaciones al tema ...........................................
1 1. La materia comercial ................................................ a) En torno a la unificación del derecho privado ........ b) La noción de empresa ............................................ c) Identidad actual del derecho comercial ..................
17 21 22 26
33
1 . Actos de comercio ...................................................... 13. La buena fe en la parte general ................................... 14. Usos y prácticas . La costumbre . Los usos cornerciales ......................................................................... 5 15. Impresiones sobre la empresa ...................................... 16. El tercer sector de la economia: ONG y religiones . Redes. Servicios públicos .............................................
37 40 46 48
53
CAP~TULO 111
EL ACTO JURÍDICO Y SUS CARENCIAS
3 §
8 9 5
17. 18. 19. 20 . 21. 22 . 23.
Normas jurídicas .......................................................... Relación jurídica .......................................................... Hechos y actos jurídicos .............................................. Distinción entre actos jurídicos y negocios jurídicos .... Actos jurídicos plurilaterales y complejos .................... Negocio asociativo . Remisión ..................................... Defectos del modelo del articulo 944 ........................
65 73 76 78 79 81 82
.
ACTO JUR~DICOY CONTRATO LOS "NUEVOS CONTRATOS" COMERCIALES
8 24. 5 25. 3 26 . 27. Q 28.
5 29 .
El contrato . Las "nuevas" figuras ............................. Categoría y tipo contractual ......................................... Modalidades y cl&usulas............................................. Los denominados "contratos de empresa" .................... Análisis simplificado de las bases típicas de los principales contratos o grupos de contratos comerciales sin legislaci6n especifica ................................................. Subcategorias contractuales ......................................... a) Asociativos, parciarios y parasociales ...................... b) Preparatorios .......................................................
85 87 93 93
94 96 96
98
XIII
30. 6 31. 5 32. 33 . 34.
c ) De colaboracidn ................................................ d) De adhesión .......................................................... e) Negocios fiduciarios .............................................. f) Contratos internacionales . Remisi611 .................... g) Contratos artisticos ............................................... Código Europeo de Contratos .................................... Interpretaci6n de los contratos y función del derecho .. Sociedad de componentes .......................................... Consorcios de exportación y compañias de comercializacion internacional ................................................... Sociedad laboral .........................................................
CAP~TULO V NEGOCIO O ACTO JURÍDICO ASOCIATIVO Contrato y asociatividad ............................................. Nuevos razonamientos sobre tipicidad ........................ Formas asociativas ..................................................... El Proyecto de Código Civil Unificado de 1998-1999 .. El contrato plurilateral en relaci6n con el negocio asociativo y con las sociedades ....................................... Negocios asociativos ................................................... Clases de negocios asociativos ................................... Alianzas estratégicas y acuerdos similares .................. Acuerdos sectoriales no violatorios de la competencia .. El "joint venture" y los negocios de colaboración ....... Negocios de colaboraci6n ........................................... Negocios de úrganizacibn ........................................... El fideicomiso como contrato asociativo ..................... a) Caracterización ..................................................... b) El fideicomiso como contrato asociativo o contrato de organizacion ..................................................... Fondo común de inversión ........................................ Grupos de empresas y conjuntos económicos ............. Un "tipo" especial de "consorcio" .............................
Xrv
~NDICEGENERAL
ANALISIS CR~TICO DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA EN LA ARGENTINA Antecedentes ......................................................... a) Consolidación de la figura societaria ................. b) Características ....................................................... c ) Perspectivas futuras .............................................. La Comisión de Reformas de la ley sociedades comerciales (año 2002-2003) ........................ ....................... Régimen societario argentino .................... . . . .......... La necesidad de una sociedad simple ......................... Funcionamiento y deberes del directorio y la asamblea . La responsabilidad ........................................... El interks socid y el derecho de información ............ Estados contables ....................................................... Control interno y externo de las sociedades en la Argentina .......................................................................
Conclusiones ..............................................................
NECESIDAD DE DESARR0LLA.R UN TIPO ASOCIATIVO PARA EL MERCOSUR
3 60. Bases filos6ficas necesarias. El bien común .............. 5 61. El Mercosur ............................................................... 5 62. Desarrollo presente y futuro de los negocios asociativos en Sudamérica ..................................................... 8 63. El Mercosur y los negocios de organización ...............
64. Los negocios de colaboración en Sudamerica ............. $ 65. Las uniones transitorias y los consorcios de empresas a) Convenios de colaboración externos ...................... 1) Consorcio del Brasil ...............................,. ......
5
2) Consorcio de Uruguay ...................................... 3) Uni6n transitoria de empresas argentinas (UTE) 4) Consorcio de cooperación argentino (ley 26.005) b) Convenios para el desarrollo empresario interno ... 1) Agrupación de colaboraci6n argentina .............. 2) Grupo de interés económico uruguayo (GIE) ...
PRINCIPALES PROPOSICIONES Y UN MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR Modelos económicos ................................................... El compromiso en el Mercosur ................................... Imperiosa necesidad de contar con un tipo, abierto pero diseñado legalmente, de consorcio de colaboración entre empresas ................................................... El proyecto de marzo de 1999 ................................. .. Modelos contractuales de organización disponibles .... El consorcio brasileño como punto de partida ............ El modelo que proponemos ........................................ Nueva ley argentina de consorcios de cooperación ... ..
258 258 259 260 260 261
CAP~TULO PRIMERO CUESTIONES GENERALES l . PRIMERAS IMPRESIONES. - Un nuevo paradigma se presenta en el mundo actual, que en el siglo pasado dejó la antítesis capitalismo-comunismo, para dar paso a una nueva confrontaci6n de ideas, métodos y sistemas económico-sociaies. Nos referimos a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de toda la gente del planeta, cuya calidad -en un gran número de personas- esta. por debajo de los niveles minimos de dignidad, lo que constituye una afrenta a la condición humana. Todos somos responsables de esto y cada uno, desde su ciencia, debe aportar sus esfuerzos para cambiar esta situación injusta, para desarrollar un mundo más solidario. Como señala von Voss, "la prueba definitiva no podrA ser afrontada más que con una reforma fundamental tanto del sistema de salud, como de los sistemas de prestaciones sociales, del subsidio al desempleo y de la asistencia socialn1. El mundo contiene una nueva confrontación: por un lado, las renovadas propuestas de la economía social de mercado, que -con sus variantes- sostienen la mayoría de los economistas. Por otro, las ideas de las socialdemocracias y de los "verdes", que rechazan en mayor o menor medida la globalización y adoptan viejas o nuevas posiciones intervencionist as. Hay prestaciones basicas, a las que von Voss llama "irrenunciable~",como las de la salud, cuya mejor soluci6n parece ser la utilización de un seguro solidario. En la Argentina sabemos muy bien que las crisis se dan precisamente en el sistema. de salud y en el sistema previsional o el de 1 Von Voss, U n a n w a a g m d a para .heconomta social de mercado, "Contribuciones", no 4, 2002, p. 17.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
asistencia social. Von Voss recuerda que la Constituci6n de Alemania no permite limitar las prestaciones solidarias y, según los arts. lo y 20, inc. 1, de la ley fundamental, el "Estado de derecho social" esta comprometido con la proteccion de la dignidad humana y la asistencia social para personas necesitadas. Esta n o m a superior establece, como una obligación del Estado, garantizar las condiciones mínimas para una vida dignaz. Pero, con gran sentido de justicia, también se introduce en el orden politico el concepto de la voluntad de autoayudarse. Quien tiene la posibilidad de hacerse cargo de su propia existencia, debe hacerlo como una obligación. Y si rechaza el trabajo que esta en condiciones de ejecutar, y para el cual existen propuestas correspondientes, no tiene derecho a la asistencia solidaria. La idea de von Voss, que compartimos, es que "quien hace uso de la libertad de no trabajar y no procurarse el sustento por medios propios, sin considerar que ello afecta a la comunidad en general, constituye un abuso y no debe ser encuadrado en la protección que otorga la vigencia de los derechos fundamentales, ya que estos están sujetos a su carácter social exclusivo". En sintesis, si quien tiene las herramientas para trabajar y valerse por si, para él y su familia, no 10 hace conscientemente, no merece la protecci6n solidaria y la transferencia de recursos que ella implica. El conjunto social hace un esfuerzo por mantener el Estado de derecho; ni los lideres politicos, ni los prebendarios, ni los que viven del Estado, ni los que acuden a la solidaridad, tienen derecho a cargar sobre las espaldas de la gente común, la que trabaja todos los días, máls de lo que implica una asistencia solidaria, no a quien no quiere, sino a quien no puede trabajar o ganarse la vida por medios propios. Por medio del estudio de la organización de las empresas en el cual bregamos por un mundo más solidario, también debemos tener en cuenta, nuevamente con von Voss, que la solidaridad s61o es meritoria -desde el punto de vista politico, aclaramos nosotros-, para todo ciudadano, cuando ella no pone en peligro los fundamentos financieros del Estado de derecho de bienestar. Finalmente, este lúcido autor pide, para Alemania, 10 que pedimos nosotros para la Argentina: para crecer y reducir el índice de desempleo, no son los programas públicos de crecimiento los que lo lograran, sino grandes y serias reformas estructurales de los sistemas sociales y una reducción racional de los impuestos -y de las 2 Von Voss, U n a n w a a g m d a para .heconomta social de mercado, "Contribuciones", no 4, 2002, p. 18.
CUESTIONES GENERALES
distorsiones de nuestra economía- que permitan que el pais pase a ocupar un lugar realmente competitivo en el mundo. Nuestro deseo es contribuir, aun en una mínima medida, a un mejor desarrollo del género humano y, en especial, de nuestros pueblos del Mercosur y de Sudamerica. El tema que se abordará. en este libro constituye una tarea investgativa que tiene por objetivo cultural ampliar el panorama de la organización empresarial del sistema legal argentino y del Mercosur. Por otra parte, también desde el punto de vista operacional, para el desarrollo am6nico y ventajoso de la integracibn económica americana, de lege ferenda, proponemos un modelo estructural posible, después de largos estudios sobre los dispositivos de actuación colectiva con que ya contamos, proyectándolos a un futuro con un mejor contenido normativo, donde la agilidad y la libertad negocid nos permitan ser competitivos y estar en igualdad de condiciones en la región, al relacionarla con otros países y otras regiones. Asimismo, este instrumento para el desarrollo de negocios y de circulación de bienes morigerará las injusticias que devienen de la integración y las asimetrías previas y posteriores al Mercosur, y ellas se irán superando; las metas serán más claras, las ventajas más tangibles.
9 2. LA I N T E G R A C I ~ N DE SUDAY~RICA. EL MERCOSUR. - Unir las provincias del Río de la Plata fue uno de los fines perseguidos por nuestros máximos próceres, San Martin y Belgrano. Precisamente éste libera a las tropas realistas de Pío Tristán, sobrevivientes de la batalla de Salta, enterrando juntos a los muertos de ambos bandos. La liberación de los restos del ejército español, se produce con la condición de entregar sus armas y el solo juramento de que nunca volverían a tomarlas contra las Provincias Unidas3. La amistad de Belgrano y San Martín demuestra que entre esos grandes hombres no hubo recelos ni envidias y que ellos eran así: dos grandes. Intuyeron un pais más amplio, una comunidad americana grande, que tal vez pueda hacerse realidad a partir del Mercosur o de la más amplia relación Mercosur-CAN (Comunidad Andina de Naciones). Toda la elaboración del mundo jurídico para la integración en Sudam6rica debe tener presente los caracteres del proceso de integración, no sólo del Mercosur, sino de los convergentes, yuxtapuestos y aun de los territorial y jurídicamente sobrepuestos. 3
Nerni, Dolores H e l g w o
Manuel Belgmno, p. 68.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
La integración en esta parte de Sudamerica ha ido creciendo en forma lenta, desde los entramados del tejido social, en un marco de decisiones políticas -muchas veces teñidas de voluntariedadpero fundamentalmente por intususcepció.n, aunque esa estructura legal dinámica interna no sea conocida sino por pocos especialistas. Nuestro Mercosur tiene, como características principales, las siguientes: a ) Es una organizaci6n de naturaleza intergubernarnental; ha sido creada por actos de voluntad política, es decir, por los gobernantes de los cuatro paises, que era el camino a seguir en la región. No ha cambiado esa característica, pese a que la Argentina ha sostenido la necesidad de dotar al Mercosur de algunas reglas supranacionales máss avanzadas. b ) De estructuras cambiantes; no se pudo lograr el completo e integrado Mercado Común en el exiguo plazo fijado por el Tratado de Asunción en el año 1991, pero se avanzó en la construcción de una zona de libre comercio y en la uni6n aduanera. c) De desarrollo imperfecto; tanto la zona de libre comercio como la uni6n aduanera alcanzados en esta parte de Sudamerica no son tgcnicamente perfectas, sino incompletas. d) Se hizo junto a múltiples procesos sociales, como la vuelta a la democracia, la apertura de la economía, la privatización de empresas o sistemas de empresas antes gestionados por el Estado, la necesidad de captar inversiones, el agobio producido por el pago de una enorme deuda, y la imperiosa necesidad de detener la inflación. e ) Nace con previsiones legales principalmente de derecho publico (institucionales, organización aduanera, solución de conflictos, competencia), para luego trasladarse a la actividad empresaria, al derecho de los negocios: por ello, es necesario que estructuras de derecho privado se vayan incorporando en prbximas etapas4. f3 No es un proceso aislado; se desenvuelve junto o sobrepuesto a otros mecanismos de integración: 1 ) los tratados bilaterales (p.ej., Argentina-México) ; 2) los tratados "uno + bloque" (v.gr., Chile con el Mercosur, Bolivia con el Mercosur, Brasil con la CAN); 3) bloque a bloque (p.ej., tratado UE-Mercosur) , y 4 ) integraciones mayores CALCA, el proyecto para la integración de toda América). g) A la integraci6n debe agregarse el desarrollo del derecho material internacional, que se realiza mediante tratados de unifica4 Xavier de Meiio, Aspectos comerciales del Mercosu, Serie de Congresos y Conferencias, no 11, "El Mercosur despues de Ouro Preto", 1995,p. 98.
CUESTIONES GENERALES
ción legislativa, leyes modelo o guías, generados por organismos internacionales con fama bien ganada como Uncitral, Unidroit y la Cámara de Comercio Internacional, la Conferencia de La Haya, las CIDIP. h) No debe olvidarse, a pesar de su momentáneo estancamiento en Seattle y en los siguientes encuentros, los fines y la actividad concreta de la Organización Mundial del Comercio, que busca la liberación del comercio internacional y a la cual están adheridos todos los paises del Mercosur y la mayoría de las naciones del mundo. i) Reconocimiento histórico; el Mercosur es un proceso que marca un giro de ciento ochenta grados en la política de enfrentamiento que, a partir de la colonización de Sudamérica, se instala en esta parte del continente entre las regiones que luego fueron la Argentina y el Brasil. j ) El Mercosur responde a un camino histórico ineluctable; es una tendencia inserta dentro del natural desarrollo del orden mundial: el paso de1 Estado-nacidn al Estado-regidn, en un mundo cuyos desafíos son nuevos (terminar con la pobreza y la falta de trabajo, la corrupci6n, el abuso de los poderosos, las guerras, las enfermedades, morigerar la deuda externa de los paises en desarrollo y los efectos de la globalizaciiin, cuidar nuestro planeta, acortar las brechas entre paises -p.ej., las que plantea el mundo informático y cibernético-). Al Mercosur, como realidad de hoy, le es aplicable la frase de Karl Jaspers: "No hay ninguna estructura real permanente. La verdad, se manifiesta con el tiempo". Después de cinco siglos de historia común, pero con rivalidades, el Brasil y la Argentina resuelven unirse gradualmente, en una región econ6mica, intentando formar un mercado común; debe apoyarse resueltamente esta decisión, camino principal para el desarrollo de nuestra patria. Otras formas de integración se desarrollan en nuestra America. En América del Sur es fundamental considerar la importancia de la organización de la Comunidad Andina de Naciones (CANI5, que -junto al Mercosur- permitirá entrar a la globalizaciiin planetaria de un modo mas apropiado. América del Sur, frente a la globalizacion, debiera adoptar alguna política comUn coherente -dentro o a pesar de sus propias incoherencias- que permita hacer entender a los grandes bloques de países desarrollados que deben cambiar su conducta indiferente ha5
E tcheverry - Etcheverry, Memosur, rzagocws y smpresm, p. 82 y siguientes.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
cia los más pobres y menos fuertes y que es, al mismo tiempo, fuertemente proteccionista de su gente e intereses. Sólo un mundo justo y solidario, en el que nadie se excluya de los controles que se autoimponen en el mundo globalizado (proteccion del medio ambiente, Corte Internacional para proteger derechos humanos) podrá llevar a nuestra civilización planetaria a un desarrollo mas parejo, sustentable y con igualdad de posibilidades. La polftica actual de la primera superpotencia se basa en el castigo al terrorismo que lo ha golpeado dentro de sus fronteras, y lleva adelante un gobierno mundial similar a las reglas del Imperio Romano antes del edicto de Caracalla de 212, por el cual se decret6 que todos los habitantes serían ciudadanos romanos. Estados Unidos, con cierto apoyo de la Uni6n Europea o de algunos países europeos, en general, evita la ocupación territorial, la conquista; interviene, como dice Calvez, "desde arriba y desde grandes distancias coherentes, sin pisar el suelo, sin arriesgar soldados (guerra con cero muertos)". Citando a Alain Joxe -especialista francés en estrategia-, califica esta política como "imperio del caos": "hay intención de dominar, o por lo menos, de contrarrestar toda tendencia peligrosa para la paz ... Pero sin ocupaci6n del terreno, interviniendo puntualmente con ayuda de otras fuerzas (alianzas flexibles, ya no coaliciones poco manejables) sin pretender mas que un orden exterior, dejando que persista el estado más o menos caótico subyacente. Imperio y caos al mismo tiempo. Imperio del caos, según la expresi6n de J o x ~ " ~ . Esta política ha cambiado a partir del fatídico 11 de septiembre de 2001.
3 3. Los G O N T R A T ~ SEN EL MERCOSUB. - La integración legislativa dentro del Mercosur traer6 como consecuencia favorable la eficaz operatoria de las empresas por medio de la contratación. Sin duda, seria beneficioso generar en el Mercosur condiciones generales de contratación, tal como sucede con algunas normativas actualmente vigentes: los viejos tratados de Montevideo de 1889 y 1940, la convención interamericana para la regulacidn de una parte del funcionamiento de las sociedades, las normas Unidroit o las europeas. De mucha importancia son las convenciones int ernacionales, como, por ejemplo, la CIDIP V, referida a la ley aplicable a los contratos internacionales. En materia de jurisdiccibn internacional podemos mencionar el propio Protocolo de Ouro Preto de 1994
n.
e Calvez, G l o b a l i z a c i h s/ realidad imperial, "Criterio", sep. 2002, no 2275, 409 y 410.
CUESTIONES GENERALES
y el de Buenos Aires de agosto de 1994, ambos para ser aplicados
al Mercosur, específicamente. El consenso de voluntades para formar el contrato, que se plasma en forma instanthea, no nace en el derecho romano, donde la forma solemne que daba origen al contrato era la estipulatio; tampoco en la Edad Media. En realidad es bastante moderno, dado que aparece recién en el Renacimiento y se consolida en el Iluminismo. Este trata de explicar que el hombre es dueño de su destino y puede manejar su libertad; es entonces cuando nace, en el derecho continental europeo, el actual concepto jurídico de contrato, que se transmite por medio del Código de Napoleon a nuestro Código Civil. En el derecho anglosajon no hay tal concepto de contrato, porque para ellos este negocio es, esencialmente, un trueque de promesas. Desde el criterio anglosajón podemos entender mejor los contratos modernos, que vemos todos los días. Cuando una persona pone monedas en una málquina para obtener un producto, no se puede decir que esté elaborando un consenso de voluntades con la empresa que los provee. Simplemente, se acepta una oferta tácita.
3 4 . JUEZ COMPETENTE,
ABBITRAJE
Y A P L I C A C I ~ N DE LA M Y
EN
m ZONA DEL MERCOSUR. - ES de gran importancia, en caso de conflicto, que las partes conozcan d6nde se plantea la cuesti6n y qué tribunal intervendrá. Cada juez aplica su propio sistema de derecho internacional privado, por lo que buscará las normas aplicables al contrato de acuerdo con su propio sistema. A ello le añadir8 las normas materiales de derecho internacional que correspondan. Respecto del sistema de resolución de conflictos, aparece como novedad, entre otros destacables, el arbitraje, una verdadera privatización de las soluciones judiciales, que día a día adquiere mayor desarrollo. En el ámbito del Mercosur aún no han sido unificadas las leyes de competencia y jurisdiccibn, pero se ha firmado un tratado de arbitraje general, aceptado ya por la legislaci6n nacional (ley 25.223). Entre la Argentina, el Paraguay y Uruguay, esta vigente todavía el Tratado de Montevideo de 1940 de derecho civil internacional, que va a impedir el juego de la autonomia de la libertad cuando se trate de empresas de esos paises o, de acuerdo con algunas interpretaciones, sólo posibilitará un empleo muy limitado de la autonomía de la voluntad. El sistema del Brasil, con el cual no estamos vinculados por ningún tratado directo bilateral en este punto, no tiene una norma expresa. Además de no permitir expresamente que se manifieste la
CONTRATOS ASOCIATIVOS
autonomía de la voluntad, en caso de no pactarse la ley aplicable, tiene un sistema diferente al de la Argentina y el Tratado de Montevideo, para los cuales se aplica el lugar de cumplimiento del contrato, aunque existen dudas para saber que se entiende por ello. En el Brasil, en cambio, se trata como punto de conexión el del lugar de celebración; pero como los contratos se pueden celebrar por fax y también por correo electrónico, a veces no existe tal lugar de celebración; en ese caso rige el lugar de residencia del proponente, segdn establece la Ley de Introducci6n al C6digo Civil del Brasil, art. 9". Son dos sistemas absolutamente distintos en cuanto a ley aplicable. En este punto, la seriedad del asunto se hace relevante: no es indiferente que intervenga el juez brasileño u otro, porque aquél posiblemente dira que el contrato se rige por la ley de residencia del proponente, de quien emitió la oferta, y si interviene un juez de los otros paises probablemente va a decir que el contrato se rige por la ley del lugar de ejecuci6n. No debemos olvidar que cada tribunal dar& mucho peso a sus propias normas de policía o imperativas. Esto no quiere decir que no se puedan tener en cuenta las normas de policia de los otros países, pero las propias del foro van a ser de aplicación inexorable. Las normas materiales uniformes, como la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, no pueden ser desatendidas. Hasta el momento, entre los paises del Mercosur, Uruguay y la Argentina la han ratificado; nuestro pais aprobó también la Convención sobre Prescripción en Materia de Compraventa. Uruguay aprobó la Convención de Viena el 25 de septiembre de 1999 y entró en vigor el 1" de febrero de 2000. El Brasil y el Paraguay no se han adherido a este tratado. ENTRE 4 5. COLABORACI~N
EMPBESAS.
- En el marco de un pro-
grama de intercambio de profesores, entre las Universidades españolas de Valladolid, León y Castilla-La Mancha y las de Rosario y Buenos Aires7, se desarrolIaron durante los años 1998 y 1999 diversos ciclos de conferencias sobre el estado actual y comparado entre diversas instituciones de la Unión Europea y el Mercosur, dictadas en Valladolid, Buenos Aires, Toledo y Rosario. 7 La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires -firmante del convenio con las espaííolas- organiz6 el curso de 1998 y apoy6 el viaje de diversos profesores a España en 1998 y 1999, mediante su Departamento de Derecho Econ& mico y Empresarial, con el apoyo del Decanato y el Departamento de Posgrado y la Secretaría de Relaciones institucionales. La Universidad lider del programa fue la de
Valladolid, impulsada por un notable gmpo de profesores de derecho mercantil, encabezados por el catedrhtico Luis Antonio Velasco San Pedro.
CUESTIONES GENERALES
De estos trabajos, seguidos por cientos de graduados, los frutos fueron notables: un enriquecimiento de profesores y alumnos, diversas publicaciones y un mejor conocimiento entre los académicos de ambas naciones. Si bien expusimos sobre varios temas en aquellas clases, en este libro, que rememora algunos de esos estudios, desarrollaremos dos ideas: una, que hace al esclarecimiento de las aporías que aún permanecen en las estructuras legales asociativas, y la otra, relacionada con la basqueda de un sistema simplificado de colaboraci6n entre empresas en Sudam6rica y, en especial, en la región del Mercosur. Hemos enseñado desde la cátedra el desafío que nos indica el Tratado de Asunción en su art. lo,párr. ultimo, cuando señala el compromiso de los Estados parte de "armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración"8. También lo hicimos en la tarea como investigador del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA, como profesor de doctorado en la Pontificia Universidad Cat6lica Argentina y dirigiendo la labor de la Fundación FEIEI, creada por nosotros para realizar investigaciones internacionales, intentando desarrollar e irnpulsar la base de pensamiento que tenemos en común con Boris Kozolchykg, en el sentido de que un incansable estudio de las instituciones jurídicas es imprescindible para comprender mejor -y luego armonizar- los regímenes de los paises en proceso de integración.
3 6. FORMAS ASOCIATIVAS EN EL MERGOSUR. - El estudio de las formas de asociatividad en cada uno de los países que integran el Mercosur (socios plenos: la Argentina, el Brasil, el Paraguay y Uruguay; asociados: Chile y Bolivia) permite que, a partir de ellas, se pueda generar una armonizaci6n de reglas que deje a las empresas realizar sus negocios no solamente en forma simplificada y libre, sino con gran seguridad jurídica. Probablemente, lo que más detiene al empresario en su tarea de enfocar y hacer negocios transfronterizos no son las vicisitudes del negocio en si, sino las dificultades, interrogantes e inseguridad que encontrara, él y sus asesores, en los ordenmientos legales de cada país, comenzando por el problema del derecho aplicable 8 El Tratado de Asunci611, que crea el Mercado Común del Sur, suscripto por el Brasil, Uruguay, el Paraguay y la Argentina, fue aprobado en nuestro pais por la ley 23.981, del 4 de septiembre de 1991. 9 Ese profesor estadounidense dej6 parcialmente la docencia en la Universidad de Arizona para fundar y dirigir el centro de investigaciones m& famoso en el mundo sobre la integraci6n de Amkrica del Norte (Nafta) y arrnonizaci6n de instituciones e instrumentos del comercio internacional y regional, el National Law Center for Interamerican Free Trade, con sede en Tucson, Arizona.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
y el juez o tribunal arbitral que finalmente sera competente para
entender en el caso, en el supuesto de que aparezca un conflicto. Sin esta seguridad en el marco juridico es inviable cualquier proceso que desee llegar a establecer un mercado interior, tal como se ha demostrado en el desarrollo de la Uni6n Europea, en cuya construccibn el marco legal no ha sido un tema menor. Según Velasco San Pedro, los procesos de integraci~nrequieren grandes dosis de gradualismo y esto es aplicable, como señala, inmediatamente al Mercosur, el cual aún se encuentra en la etapa de construcci6n del mercado interior, atenuada en esta &poca por un ciclo depresivo, que seguramente se superarálo. Ese gradualismo se da con marchas y contramarchas, zonas de mesetas, ascensos y descensos, hasta que se pueda llegar a instancias profundas, como el "salto cualitativo" -como lo denomin6 Illescas Ortizil- logrado por la UE al suscribirse el Tratado de Maastricht. La primera dificultad a superar sera la de elegir entre armonizaci6n del derecho asociativo o la creación de un derecho unificado para la región Mercosur. Araya opina, al estudiar el derecho a la libertad de establecimiento, que este se debe conseguir por medio de la elaboración de un derecho de la integración en materia de sociedades". El aparente sendero bifurcado no lo es, dado que la creación del derecho en el Mercosur debe hacerse por todos los caminos 1egales posibles: normas de armonizaci6n, reglas de derecho internacional privado, previsiones legales del comercio internacional y también de derecho material unificado, una adquisición relativamente reciente del sistema juridico de los negocios internacionales13.
9 7 . LA NECESIDAD
DE CREAR UN MARCO NORMATIVO DE LOS NE-
MERCOSUR. - El primer nivel de la investigaci6n es la definición del problema. La globalizaci6n es parte del tránsito y evoluci6n del concepto declinante de Estado-Nación hacia el mas completo de EstadoRegi6n. GOCIOS SOCIETAR~OS CONJUNTOS EN EL
10 Velasco San Pedro, La defensa de Ea competencia en la UE el Mercosur,en "Mercosur y la Unión Europea: dos modelos de integraci6n econ6niica", p. 172. 11 lilescas Ortiz - Cecchini - Garrigues, La U n i h Europea. Eficacia y demcrmia. 12 Araya, El d e r e c h de sociedades en el Mercosur, en Velasco San Pedro y otros, "Mercosur y la Uni6n Europea: dos modelos de integraci6n econ6mica", p. 143. 13 Etcheverry, El derecho comercial i n t e ~ m a c i m I . Nuevas fuentes,LL, 1992-D-1132.
CUESTIONES GENERALES
El control de la moneda, del crédito y la politica fiscal, fueron los tres pilares a que aludía Bodin para definir el término "soberania" en relaci6n con la realidad. No es difícil darse cuenta de que la globahzación ha traído consigo la declinación de las soberanías de los Estados-naciones y, como señala Drucker, desde que se comenzó a hablar de "globalización", hace treinta y cinco años, la decadencia del Estado-Naci6n fue altamente predictible 14. El progreso de las ciencias y el avance de la tecnologia debe ser una etapa histórica que sirva a la liberación del hombre; no de su liberaci6n material, sino el poder brindarle las condiciones de una nueva vida en su espíritu. El antimaquinismo ha sido un mito destruido por Mounier15: fue un mito burgués, aprovechado también por el marxismo. La máquina, la tecnologia, es un elemento de uso, solamente un medio que Dios ha permitido al hombre. El Brasil siempre fue una potencia en expansicin; Moreno hablaba de la vecindad de una potencia soberana con "ardientes deseos de ensanchar los limites en que esta comprimida", confrontada con la "tranquilidad interior del pais, resentida notablemente por una consecuencia precisa de la situación política de España", todo lo que resultaba una situación "funesta" en esa &poca de formaci6n de la Patrial6. La última integración, que comienza a mediados de los años ochenta en Sudamérica, adquiere un gran empuje en los noventa y su punto de relativo estancamiento se inicia a principios del año 1999, con la devaluación unilateral de la moneda brasileña; la respuesta argentina equivalente, la pesificacibn, llega a principios de 2002. Segun Da Motta Veiga, en 1995 el Brasil contribuyó con alrededor del 70% del producto bruto interno total del Mercosur17. Pero en ese año, según este estudioso, nuestro socio mayor cambia su posición negociadora en el Mercosur de manera significativa, "reflejando de forma directa la parcial reversión de la orientación liberal de su politica industrial y de comercio exterior"18. Ello se debe, tal como 10 visualiza Da Motta Veiga, a lo siguiente: 14 Drucker, The global economy amd the nation-state, "Foreign Affairs", sep.-oct. 1997, p. 159 y siguientes. 15 Mounier, La machins en accusation, citado por Moix, El pensamiento de Emmunuel Mounie~,p. 329 y siguientes. 16 Moreno, La represmtucidn de los kacenckckdos y otros escl-itos,p. 39 y 40. 17 Da Motta Veiga, en Roett (comp.), Mercosur: integracidn regional mrcados mundiales, p. 45. 1s Da Motta Veiga, en Roett (comp.), Mercosur: integracidn regioml y m r cados mundzales, p. 49 y siguientes.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
a ) El Brasil debía digerir un triple cambio en dirección a la liberalización de su economía: proceso unilateral de apertura de la economia, terminación del periodo de transicion del Mercosur y la implementacibn de los compromisos asumidos en la Rueda Uruguay del Gatt y la creación de la OMC. b) La crisis mejicana del año 1994 dio lugar a un proceso de administraci6n de las importaciones, especialmente mediante aranceles, a fin de evitar un mayor deterioro de la balanza comercial. c ) La industria brasileña comenzb a experimentar una mayor exposici6n frente a la competencia extranjera. d) Las politicas industriales y de comercio exterior se movieron gradualmente en una nueva dirección, debido al Plan Real y a la estabilizacidn que se fue logrando; un ejemplo de ello son los nuevos instrumentos de incentivo a la inversión, cuyo exponente maximo fue la industria automotriz; todo ello -agregamos nosotros- acentuado por la composición del Brasil como país federal, con politicas estaduales fuertes. Para este autor, en el Brasil, en "contraste con las políticas industriales y de comercio exterior liberales de los años previos" que hicieron desarrollar al Mercosur, el "neoactivismo brasileño actual, tiende a distanciar relativamente a este pais de sus compromisos subregionales y de la consolidacion de la unión aduanera, a pesar de que las autoridades brasileñas continúan destacando la importancia de estos acuerdos"l9. h a s y algunas otras parecen ser las explicaciones de la reticencia del Brasil para profundizar la "preferencia Mercosur", como la llama Da Motta Veiga. Así, el Brasil, con la obligada apertura de su economia destinada a atraer inversiones, regula sus Areas domgsticas de servicios, compras gubernamentales, inversión, derechos de propiedad intelectual y política de la competencia de una manera favorable a aquellos fines y a negociar estos temas en foros bilaterales o multi1aterales20. Aunque se ha controvertido sobre cual es la causa del estancamiento del plan de desarrollo del Mercosur, las principales preocupaciones económicas de los operadores y gobiernos están centradas en la falta de armonización de las políticas macroecon6micas. Las dificultades jurídicas que tienen los operadores en la regi6n para incrementar sus negocios, ademgs del recurrente tema de 19
Da Motta Veiga, en Roett (comp.), Mercosur: integracidn regioml
mr-
cados mundiales, p. 51. 20 Da Motta Veiga - Bosco Machado, A ALCA e a estratdgia negociadora brasikira, "Revista Brasiieira de Com4rcio Exterior",no 51, abt-jun. 1997, p. 33 a 42.
CUESTIONES GENERALES
la devaluacibn brasileña, es la probada existencia de medidas proteccionistas paraarancelarias o encubiertas que suelen aplicar los gobiernos nacionales o locales. A todo ello, debe agregarse el fuerte impacto negativo en la regi6n, causado por la devaluaci6n argentina de comienzos de 2002, espejo tardío de la brasileña. El Mercosur debe proteger la seguridad jurídica para que se produzca el intercambio en la regi6n integrada y una de las vias es la reforma legislativa, acompañada por una verdadera y real decisión de profundizar el proceso de integraci6n. Uno de los instrumentos será crear una estructura de cooperación empresaria, que sea común para los miembros plenos y los asociados a1 Mercosur.
9 8. LA I N ~ S T I G A G I ~DE N ESTA OBRA. -Explicar por qué seguimos investigando y por qué queremos presentar este nuevo trabajo que implicara esfuerzo, dedicaci6n y muchas horas de trabajo, es algo que podemos hacer transcribiendo las palabras de un profesor de nuestra tierra (lamentablemente fallecido), unidas a nuestra fe sobre e1 destino de la sociedad argentina. Según Agulla: "El aumento del numero de universidades, tanto oficiales como privadas, especialmente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y en la zona metropolitana, ha generado una alta competitividad y una apasionada vocación por captar nuevos alumnos, como respuesta a las necesidades de mayor capacitación ocupacional de las sociedades desarrollada^"^^; para él, sin embargo, la locomotora del proceso de desarrollo de las sociedades del conocimiento se encuentra en la promoción de la investigación cientifica y tecnológica. "Desgraciadamente -dijo-, las universidades argentinas, tanto las estatales como las privadas, si bien hablan mucho de la importancia de la investigación, no han profundizado lo suficiente las características de ese elemento definitorio de la universidad científica". A su entender, lo fundamental consiste en integrar las instituciones investigativas al proceso de expansión de la cultura cientifica y tecnol6gica mundial. Se trata de "un proceso que tiene características muy especiales ya que esta definido no tanto por el resultado de los conocimientos o de las innovaciones tecnológicas -que se vuelven pronto obsoletos- sino por la dinámica del mismo proceso en constante innovación creativa", explico. 21
Aguiia, E w i r una nueva vocucidn profesiolaal, "La Naci6nn,del 19í3/00.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Dice también que esa dinámica tiene una dirección muy definida, una extensibn cada vez m8s amplia y, sobre todo, un ritmo sumamente acelerado. "De allí lo importante es entrar en el proceso, ser parte de el, y hacerlo en la forma en que el proceso lo reclama", añade Agulla. "Para lograrlo se requiere una actitud muy especial, una nueva vocación profesional, pero con determinadas caracteristicas que no se logran con estudiar epistemologia o metodologia y técnicas de investigación, sino haciendo investigaciones bajo el control y dirección de un investigador formado". Agrega que esto implica la capacidad de delimitar problemas, de imaginar objetivos, de sintetizar ideas, de racionalizar acciones, de realizar obras. En ultima instancia, exige la participación de un profesional muy especial. No es necesario señalar especialmente nuestra adhesión a este pensamiento, que creemos se inscribe en el necesario esfuerzo serio y constante para mejorar nuestras instituciones y las de la zona en donde seguirá nuestro desarrollo: la regi6n del Mercosur, que no sólo sigue existiendo, sino que seguramente tendrá otro periodo de expansión, luego de las elecciones brasileñas de 2002 y de las argentinas de 2003, tal vez, expandiéndose hacia un territorio más amplio: América del Sur.
8 9 . ESTRUCTURAS LEGALES DE LOS NEGOCIOS E N EL MERCOSUR. Sabemos que en el Mercosur se carece de un sistema verdaderamente comunitario en muchos aspectos, uno de los cuales es el de los negocios de cooperación, estructuras imprescindibles para lograr una verdadera integración regional. Para nosotros, ella comienza con la colaboración e integración entre empresas. No vemos la necesidad inmediata de realizar reformas importantes en el campo de unificación del derecho de las sociedades comerciales para las sociedades del Mercosur; los regímenes resultan, en términos generales, bastante armónicos. Pero si nos parece necesario y hasta diríamos imprescindible, en esta etapa del proceso, dotar al Mercosur de un mecanismo, un dispositivo legal que les permita a los hombres de negocios de la región actuar en conjunto empresarialmente, creando fuentes de riqueza global, que es uno de los motivos de la regionalización que se intenta llevar adelante. Lo mismo cabria decir de la extensión de las formas de colaboración hacia la regi6n del CAN, es decir, el camino de desarrollar Sudamérica como una vasta región. De ahí que formulemos las siguientes hipbtesis: a ) El Mercosur es un proyecto de integracidn incompleto e imperfecto.
CUESTIONES GENERALES
b) Ha fracasado el sistema de la empresa binacional, apto para otra etapa de la regionalización, actualmente superada. Sin un gran cambio, la empresa binacional no se utilizará. c ) Los empresarios encuentran diversas dificultades legales para hacer negocios en el Mercosur. d) Los empresarios no poseen un régimen que les otorgue seguridad jurídica si desean promover o desarrollar negocios conjuntos o consorciados en la regi6n del Mercosur. e ) Es necesario el establecimiento legal de un sistema simple pero integrado, que regule los negocios de cooperaci~nregional y facilite la integraci6n de empresas que, sin perder su identidad como tales, puedan llevar adelante proyectos que exijan la colaboración de una o m8s organizaciones empresarias de la regi6n. Partimos del presupuesto de que en nuestro derecho no está bien desarrollado el concepto y los alcances del acto jurídico o del negocio asociativo. ksta sera la materia central a investigar. Es preciso regir y encuadrar las grandes líneas de la economía, por medio del orden legal, que -a su vez- debe tener como principal mira el bien común, comenzando por el de los argentinos. Advertimos otros presupuestos: a ) El orden legal de los negocios asociativos en la Argentina es cerrado y circunscripto a tipos muy delimitados. b) Cualquier negocio asociativo innominado va a terminar, fatalmente, en la sociedad de hecho, irregular o en una variante de nulidad (arts. 21 y SS.,y 17, ley de sociedades comerciales). c ) Es necesario flexibilizar los dispositivos asociativos en general, no solamente los de origen contractual. d) La ley de sociedades comerciales, aun siendo, con sus reformas, el instrumento legal m8s moderno en nuestro derecho, resulta insuficiente para lograr que se cumpla la premisa del apartado anterior. No estamos a la altura de los negocios modernos; nuestro ordenamiento organizacional o institucional es cerrado y, por ello, poco flexible. Intuitivamente, parece sencillo apreciar que hay negocios colectivos que necesitarían dispositivos distintos a los tradicionales, que son imposibles de adoptar porque se ha establecido un numerus clausus que impide la libertad de los empresarios para concebir nuevos negocios. No estamos de acuerdo con una apertura indiscriminada de nuestro mercado, ni que nos gobierne el poder financiero interna-
CONTRATOS ASOCIATIVOS
cional; tampoco con una privatización a ultranza, como se hizo en la Argentina, con grandes defectos éticos y estructurales, en algunos casos, aunque es justo reconocer aciertos en otros. Pensamos que el Estado debe ser quien oriente y controle las variables de la economia, pero ha quedado demostrado que este (o, por lo menos, el Estado argentino, hasta ahora) ha sido manifiestamente incompetente e ineficiente para administrar los recursos de los particulares (y aun los suyos propios), no sólo por la corrupción estructural sino por una cuestión de organización institucional. Por todo ello, pensamos que el Estado debe garantizar la propiedad privada y otorgar seguridad jurídica y econ6mica para poder acceder a un crecimiento genuino, que se logra mediante el ahorro y el crédito para la inversión y ejercer un control firme de las variables econ6micas con rectitud, basado en el bien público y en orden al progreso y libertad del pueblo. e ) La República Argentina participa, en un camino sin retorno, en la integración regional que se establece por medio del Mercosur, en un proceso de desarrollo cuyos referentes últimos serán toda la América integrada y la Uni6n Europea (en un camino bifurcado que debe seguirse simultáneamente a la apertura de mercados hacia el resto del mundo). fl El Mercosur no posee, en general, instrumentos asociativos flexibles que ayuden a crecer a las empresas del área y a desarrollarse en negocios conjuntos. g) En la doble necesidad de obtener un modelo nacional asociativo flexible, asi como lograrlo también para el Mercosur, debe proponerse una normativa simple y armónica para la región, que apoye el desarrollo de las empresas del área y su proyección -solas o unidas- al resto del mundo. h) Debe lograrse una actividad legislativa de nueva generación, que zanje la dicotomía existente entre la creación de legislaciones internas en los Estados parte, divorciadas de las otras y omisivas de las normas positivas ya receptadas en el Mercosur.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
9 10. APROXIMACIONES AL TEMA. - El derecho mercantil de los actos de comercio y el del comerciante, de origen francés, pareciera que ha cambiado de paradigma en muchos países. Las fuentes se han renovado1, y se abre paso con fuerza una nueva tendencia universal de considerar la regulación de un derecho de los negocios en el mercado. En el sistema de economía de mercado, la organización y coordinación de factores económicos de producción para toda la comunidad gira en torno de las leyes de propiedad, contrato, representación, pequeña y mediana sociedad y grandes corporaciones2. Para dar uno de los mas conocidos ejemplos, todo el sistema informatico reemplazara, a muchos actos jurídicos materiales y la forma de contratar en el futuro. La relación empresa-consumidor y empresa-empresa, tendrA matices diferenciales en un mercado sin fronteras. Drucker afirma que las empresas multinacionales tradicionales serán vencidas por el comercio por vía electrónica (e-commerce). La preanunciada victoria tendrá lugar en el campo de la entrega de las mercaderías, servicios, reparaciones, mantenimientos, repuestos, es decir, en el sector del deliverg. 1 E tcheverry, El derecho comercial inlemaeional. Nuevas _Fuentes, LL, 1992-D-1132. La excepci6n puede ser el nuevo Cddigo de Comercio francks, que -en realidad- no e s un nuevo cuerpo jurídico normativo, sino una recopilación ordenada de todo el derecho comercial galo, que mantiene el sistema objeti-
vo-subjetivo. 2 AUen - Jacobs - Strine, Functiolz over f o m : a reassessment of standards of review in Delaware Corporation Law, "The Business Lawyer", ago. 2001, vol. 56, no 4, p. 1287.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
El comercio electrónico, que comienza a reglarse jurídicamente en nuestro país, ha eliminado las distancias. Al cliente no le importará saber donde esta el vendedor on line ni tampoco tener certeza desde qu6 lugar se requieren los productos o servicios. La operacidn del envio y de la entrega, en tiempo, correcta y exacta, se tornara esencial; la empresa que tenga mejor organizaci6n de delzverg, tercerizado o no, sera la que llegue al éxito en un mercado determinado, aunque no posea una oficina o un establecimiento en 61 y aunque no sea la productora del servicio o producto que se ofrezca y se venda. Así, la figura del empresario comienza a desprenderse de la de su organizacibn (empresa) y, en ocasiones, llega a la desvinculaci6n total, como en algunos casos de quiebra o mediante el fideicomiso. kste es un ejemplo de c6mo cambiara el comercio y la prestación de servicios en este siglo. Nuevos problemas legales necesitarán de nuevas soluciones, a fin de conseguir la necesaria seguridad jurídica para los negocios. Al crearse la comisi6n para redactar normas modernas para el Código de Comercio de Bolivia, donde participé como consultor internacional, partimos de la base de que debíamos suprimir el listado de actos de comercio, por resultar un sistema antiguo, además de ser prácticamente inaplicable en la realidad de ese pais. Toda la Comisión estuvo de acuerdo. Los problemas comenzaron al tratar de llevarlo a la redacción normativa; nos faltaba la guía, el eje, del nuevo C6digo que queríamos proponer. Entonces, pensamos en la empresa y en el empresario, que son los conceptos que más han hecho camino en el derecho comercial y de los negocios, en la segunda mitad del siglo xx, y también tratamos de advertir cual era la llamada "materia comercial". En 1998, en las primeras reuniones, nos preguntamos: idefiniríarnos la empresa? Y, en su caso, ¿cómo? Luego de diversas sesiones de trabajo, advertimos que el fenómeno empresario no pertenece solamente al campo del derecho comercial; tampoco halla su limite si avanzarnos hacia el derecho civil. La empresa es un concepto sociológico, económico, mucho mas rico, y se conecta con vastas porciones del ordenamiento legal; es un sistema social. Aún no se ha logrado una concepción sistémica legal sobre la empresa. La opini6n más avanzada que hemos estudiado sobre ella fue la postura de h a y a , que señaló con acierto que, si bien no había un concepto o noción jurídica de empresa, ella si tenia, en cambio, diversos aspectos o perfiles jurídicos que debían tenerse en cuenta.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
En nuestro trabajo de corredactores del proyecto de reformas del Código de Comercio boliviano nos preguntamos si la empresa era una instituci6n juridica univoca. ¿Como hallar la "materia mercantil"? Porque no podía existir un Código de Comercio sin una clara referencia a la materia regulada, esto es, el C6digo debla contener la explicacidn legal tacita del motivo de su existencia separada de la temAtica civil. La gestión por lucro tampoco resulta suficiente para aislar la materia mercantil, porque también son buscados y logrados beneficios econ6rnicos por cooperativas, asociaciones o fundaciones, sea de modo directo o indirecto, Es claro que la diferencia esta en el reparto o no de las ganancias entre los asociados, pero todas las organizaciones colectivas tienen, necesariamente, una gestión, en la cual la búsqueda de alguna forma de lucro, ganancia o beneficio (aunque con diferente grado de intensidad o de pertenencia al objeto social) estará presente; es que parece inevitable conseguir dinero aun para desarrollar los prop6sitos más desinteresados. El derecho comercial moderno tampoco puede ser un sistema meramente economicista, ni la consagración exclusiva del principio de eficiencia. En un excelente trabajo, en el cual relaciona economia con la interpretacidn jurídica, Rivera pone en sus justos terminos a la teoría del amálisis económzco del derecho (mD)3. El AFJl estudia las normas y decisiones que se producen, teniendo en cuenta si ellas generan un despilfarro o aplican adecuadamente los recursos economicos disponibles en una sociedad. Como dice Rivera, aquél señala que uno de los objetivos del derecho contractual es completar las omisiones de las partes en la autorregulación. Si bien el eficientismo no es ni puede ser el único fin del derecho, Rivera -citando a Oppetit, Mitchell Polinsky y Schaffer-Ottconcluye que un sistema jurídico eficiente hace que la mayor cantidad de gente pueda beneficiarse y que la ineficiencia esta normalmente hgada a la injusticia. También es fácilmente comprobable que los negocios o los contratos que celebran las empresas, pueden ser de naturaleza civil o mercantil: ¿cuál podría ser la distincidn moderna y adecuada entre ambos? Si analizamos el campo de los negocios internacionales, debemos tener en cuenta las variables económicas, sociales y juridicas de las empresas de los países que los realizan. Los mercados fi3
Rivera, Ecommia e intsqwetacióla juridica, LL, 2002-F-1163.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
nancieros del mundo nos muestran que, en la actualidad, ninguna temática vinculada con los negocios internacionales puede analizarse con abstracción de estas variables. La contrat aci6n internacional adquiere gran importancia en este ámbito. Desde el punto de vista del Mercosur, como sector del mercado mundial que debe avanzar hacia una unión más perfecta y consecuentemente hacia la armonización de normas, nos surge la pregunta sobre el quid de la internacionalidad de los actos celebrados. Para nosotros, un contrato es internacional cuando no todos sus elementos se encuentran en un mismo sistema juridico soberano. Pero otros autores expresan que el contrato internacional se configura cuando se ponen en juego los intereses del comercio internacional y sus elementos se localizan en territorios de distintos países. Para Le Pera, que hace varias aproximaciones al tema, incluido el factor distancia4, es internacional aquel contrato con puntos de vinculación con sistemas jurídicos diversos, que plantea conflictos de leyes. En nuestra opinidn, el contrato es internacional cuando involucra o tiene potencialidad para involucrar a m8s de un sistema juridico nacional; esta posibilidad es la clave que permite enfocar con precisión el concepto, incluyendo el proceso de selección que implica operar la autonomia de la voluntad de las partes. Partiendo del anterior criterio, la internacionalidad de un contrato la puede dar el domicilio en distintos Estados de las partes o la extrmjeria del lugar de cumplimiento o la ubicación geográfica del establecimiento comercial de las partes; o bien los elementos objetivos ubicados en distintos Estados. Las partes no pueden decidir que un contrato es internacional, haciendo uso de su voluntad, cuando no se da ningún elemento de extranjería en la realidad, en la operacion misma5. No debe dejarse de reflexionar sobre la disparidad de condiciones entre las partes de un contrato internacional que, como tal, puede llevar a abusos provenientes de la considerada parte fuerte; los Estados deberían ponerse de acuerdo sobre la manera más eficaz de restringir e1 marco de la libertad de contratación, sobre todo en el ámbito externo al de una zona de integración. Ninguna contratación se lleva a cabo para el propio perjuicio de los contratantes y, por máls poder que tenga un empresario, si esta interesado en negociar con otro más pequeño, es porque ve una posible ventaja; ello no implica necesariamente que se compor4 5
ciai y
Le Pera, Compravmtas a distancia, p. 14 y siguientes. Para el d s i s del contrato internacional, ver Etcheverry, Derecho c m r -
económico. Contratos. Parte especial, t. 2, p. 1 y siguientes.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
tara de manera desleal o abusiva. Para el comerciante m8s pequeño, negociar con una empresa de envergadura, sin duda que es provechoso. Por ello, acotar la libertad de contratación, subestimando la capacidad negocia1 de las empresas más "débiles", seria inutilizar gran parte de la energia creadora y desalentar a los "fuertes" en sus inversiones, dado que la libertad es un derecho natural vinculado directamente a la intehgencia humana, capaz de dirigir el rumbo de los intereses empresarios (proyectos y capital). Ademfis, siempre se es débil o fuerte con relaci6n a una comparaci6n con otro, por lo que la discriminación legal, si se hace, puede llegar a ser muy arbitraria. Algunos autores dicen que en una regi6n en proceso de integraci6n podria admitirse un juego más amplio de la autonomia de la voluntad, porque se parte de una premisa según la cual estamos en presencia de actores que pertenecen a Estados parte de un proceso integrado, que tienen como sustento politicas tendientes a obtener objetivos comunes. Para nosotros, la situaci6n es la misma que en un ámbito totalmente internacional (salvo por los usos y costumbres comerciales). Porque en todo contrato cada parte intenta obtener la mayor ventaja posible; esto es mi, aun cuando las politicas generales de los Estados sean convergentes. El derecho mercantil internacional ha heredado la caxacterización histdrica del derecho comercial interno6>lo que no impide intentar encuadrarlo en una categoría sistemática. El derecho no es, como dicen estos autores, un producto 16gicoypero su comprensión y penetración intelectual hace inexcusable la formación de un sistema. Proponen centrar el análisis del derecho mercantil internacional en tres "momentos" esenciales: deterrninacibn del fundamento de esta disciplina como derecho especial, elaboracibn de un sistema de los materiales creados en gran medida mediante la producci6n autónoma en el tráfico comercial (de ahi saldrian las categorías unitarias) y autonomía cientifica del derecho mercantil internacional frente a las restantes ramas del derecho privado7. Todo ello contribuye a legitimar este derecho socialmente y a avanzar en su sistematización científica.
3 11. LA MATERIA COMERCIAL. - Butty ha dicho: "La doctrina mas reciente resalta la insuficiencia de la nociiin de acto de comer6 Fernández de la Gándara - Calvo Caravaca, D s r e c h mercantil h t m c i o nal, p. 104, no 67. 7 Fernhdez de la Ghdara - Calvo Caravaca, Derecho mercantil imtemzaczonal, p. 105 y 106.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
cio como eje de la tknica delirnitativa de la materia mercantil; por otra parte, se incrementa la tendencia a su regulación por leyes que, aunque en el caso de muchas de ellas se diga que son sustitutivas o complementarias del articulado del Código, instrumentan sistemas o subsistemas relativamente aut6nomos de él8.
a) EN TORNO A LA U N I F I C A C I ~ NDEL DERECHO PRIVXDO. Al formular una reseña completa del tema unificatorio en el país, Butty Uega a comentar el último Proyecto de Cddigo Civil Unificado, del cual duda sobre su constitucionalidad, reclamando que se establezca la autonomía dogmática de cada materia (civil o comercial), más allá de una unificación formal, que es lo máximo -señala- que permitiria el nuevo texto constitucional de 19949. En una extensa investigacidn sobre la posibilidad de unificación del derecho privado, Anaya tiene la convicción de que la unidad del derecho privado carece actualmente de interés. "No puede alcanzarse sino en un plano formal y no se advierten razones que militen en favor de la conveniencia de propiciar la unificacidn con tal alcance"10. Con cita de Gómez Segade, señala la dificultad de encontrar un adecuado emplazamiento sistemáltico en la estructura de los c6digos o de incluir entre sus categorías las nuevas figuras, los nuevos institutos, las practicas negociales, que han ido surgiendo a su margen. También menciona muchas razones mas, que merecen transcribirse para ser fielmente comprendidas: "La inestabilidad de la materia comercial, que el profesor Dany Cohen sitúa en dos planos, uno que atañe a factores inmediatos y otro que concierne a factores esenciales o profundos. A) Obstuculos que nacen. de la inestabilidad inmediata: a ) DificuItades que operan desde la cima, por la actuaci6n del propio Estado que tiene la materia comercial como uno de los instrumentos privilegiados (como otro lo es el derecho tributario) para su política económica; sometida como se encuentra ésta a la coyuntura, atenta contra la estabilidad siquiera relativa que se persigue con la codificacion. b) Inconvenientes que surgen en la base del aparato económico, por la creatividad de los operadores en el tráfico, que aportan un flujo constante de novedades negociales, aún inacabadas para HalperUi - Butty, Curso de derecho comercial, p. 21. 9 Halperin - Butty, Curso de derecho comsrcdal, p. 23 y SS., no 17. 10 Anaya, La unvicacih del derecho p?-iuado. Un replanteo necesario, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires", año XXXV, 2a Bpoca, no 28. 8
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
23
la codificaci6n y que con el tiempo irán formando los nuevos apkn-
dices más o menos numerosos de los c6digos. B) Obsfaculos que nacm de la inestabzlidad esencial: a ) El derecho comercial padece una crisis de identidad casi permanente, ha dicho Atias. El mismo eje subjetivo de la materia aparece actualmente comprometido. La noci6n de profesional, con que pretende desplazarse la del comerciante, no resulta suficiente porque deberia complementarse mediante una connotación econ6 mica cuya definici6n es embarazosa. Otras propuestas para la sustitución tampoco están exentas de objeciones, segun se dirA rn8s adelante. En cuanto a la delimitación objetiva del contenido de la materia, deja abiertas hc6gnitas respecto de situaciones, relaciones, institutos o figuras que han tendido a generalizarse. b) El derecho comercial se encuentra amenazado de explosion por ser una materia multiforme y heterogénea, en la que se han originado derechos como el de la concurrencia, del transporte, de los concursos, del consumo o bancario, que son s61o algunos entre los que reivindican su autonomia. Y con relaci6n a los cuales ya Escarra, en 1948, actuando como presidente de la comisión reformadora del Código constituida en 1947, planteó el interrogante acerca de si correspondía integrar toda o la mayor parte de la legislación comercial en un código o era preferible reservar para éste un pequeño número de reglas principales y mantener leyes particulares para cada institución o aun encarar el establecimiento de varios c6digos para las instituciones mCls importantes, como las sociedades, los transportes y los concursos. Es una solución próxima a la que en la Argentina sostuvieron Winizky y Fontanarrosa". Asimismo, destaca "la creciente internacionalidad del derecho comercial. Esta caracteristica del originario derecho comercia1 ha ido reapareciendo paulatinamente y de una manera muy pronunciada en la segunda mitad del siglo xx, cuesti6n sobre la que se volver&en la última parte de este estudio. A los fines aqui examinados baste con destacar la importancia de las fuentes supranacionales, que crecientemente alimentan la disciplina de diversas áreas de la materia y van reforzando la tendencia hacia las leyes especiales en un proceso de unificaci6n internacional que opera al margen de los códigos''. Mhs adelante expone: "La comercialidad es una noción 'a m8s no poder subjetiva', dice Dany Cohen. Es un derecho que concierne a las organizaciones, a las actividades, a los instrumentos jurídicos de ciertas profesiones. Desde la codificación alemana de 1897, se va paulatinamente retornando hacia un derecho profesional, si bien con alcances que 10 distinguen de la concepci6n corporativa.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Ya no es el comerciante el mediador en los cambios, el distribuidor de las mercaderías y los bienes, el que tiene la hegemonía econ6mica ni el protagonista arquetipico de la disciplina jurídica que rige estas actividades. Ello no se ha reflejado adecuadamente en la regulación normativa, dice Galgano, que aparece concebida en funcion del capitalismo comercial y hasta en su denominación parece atribuir al comerciante la animación del sistema productivo. Pero si bien es innegable la raz6n que asiste al citado autor en cuanto censura la inexistencia de un derecho de la producci6n que debió haber sustituido al derecho comercial por la preponderancia que actualmente corresponde a los productores de bienes y servicios, ya el debate esta abierto tanto en lo concerniente al sujeto de la disciplina como incluso al dominio de la materia y la denominaci6n que le corresponde. Según quedo dicho al explicarse la evolución del derecho holandés, las modificaciones introducidas en la legisIaci6n respecto del estatuto del comerciante, la teneduría de libros y la inscripción registra1 sustituyeron al comerciante como sujeto de la disciplina por el empresario y el profesional. Tal desplazamiento a favor de los empresarios como sujetos, necesita ser acompañado por la traslación del eje de la materia hacia la empresa, como lo hizo el Código italiano de 1942; pero la noci6n es juridicarnente conflictiva, se la resiste desde algún sector de la doctrina y llega a denostarsela como Torre de Babel de los tiempos modernos, según la califica Antoine Pirovano. Por otra parte es manifiesta la controversia sobre la posibilidad de incluir a todas las empresas bajo una disciplina uniforme. Menos precisa aún resulta la solución que se encara a través de la nocibn de profesional, que si bien ampliaría considerablemente el dominio subjetivo de la materia, no parece ser una base suficientemente homoghea para constituirse en el soporte de muchas reglas que sean genéricamente aplicables. No se ignora de esta manera la utilidad que pueda ofrecer en las normas que solucionan conflictos de intereses resultantes de la contraposición de sujetos 'profesional-consumidor' propias de ciertas relaciones negociales. Pero resulta oportuno señalar que en el C6digo Uniforme de los Estados Unidos de América se alcanzan efectos semejantes mediante una noción muy específica del comerciante, según ya se dejó explicado antes (art. 2-104)". A continuaci6n, Anaya efectúa una aclaraci6n normativa digna de menci6n: "Las normas juridicas que conciernen a la disciplina de las actividades productivas y a las negociaciones que con ellas se vinculan, tienden a conglomerarse en función de las figuras o institutos que son oriundos de su dominio o se ordenan en sectores conformados por el objeto de la produccion. Al así aglutinarse, se-
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
25
gún una observación frecuente de la doctrina, se prescinde metodológicamente de las fronteras clásicas que han dividido a las categorias juridicas , llegandos e a excluir la delimitación entre el derecho privado y el derecho publico. La impci6n de la empresa, la problemática de los grupos, la transparencia del mercado, la protección de la concurrencia, son algunos de los factores que explican ese desborde. Al consolidarse esta tendencia, la sistematización ya no se produce persiguiendo la unidad en el seno del derecho privado, sino que busca su cauce en las especialidades de Ias materias reguladas". Luego señala: "Por cierto que el cuadro precedente se reproduce en el marco de la organización de las actividades y de la disciplina de las operaciones empresarias, objeto de una legislaci6n especializada por sectores de la economía, tal como ocurre con los seguros, las entidades financieras, los transportes. Cabe admitir el acierto de Simón Frédéricq cuando afirma que los prácticos del derecho preferirian una pluralidad de códigos distintos que comprendieran en su integridad las materias a las que se dedican profesionalrnente, comprensivos de los aspectos administrativos y penales, a los que podran agregarse aún los tribunales. De darse validez a esta via, advierte Meijers, se crearia un gran n i h e r o de pequeños códigos especiales. La vigencia practica de esta concepción, prevista por Escarra, se revela con el éxito de la iniciativa privada de los editores que publican como ' c ó ~ o s recopilaciones ' o consolidaciones nacidas, con tal alcance, de su sola interpretacibn e ingenio. Otra dimensión de las transformaciones operadas está dada por la extensión de la materia, que ha ido ganando espacio en cada vez m6s amplios h b i t ú s de la producci611, especialmente en lo que concierne a los servicios; y en alguna concepción se expande tarnbidn en toda la linea que concierne a los derechos de los consurnidores, habida cuenta de que se trata de una regulación juridica centrada en las relaciones que los enfrentan a los empresarios". Al finalizar su trabajo, Anaya expone: "Se abre finalmente el gran campo de las formas nuevas de la contrataci6n, la mayor parte aiin en estado de pura tipicidad social, que son frecuentemente contratos entre empresarios. Incluye toda la gama de aquellos que afín deben ser bautizados, al decir de Polo Diez, como el factoluing, leusing , engzneering , franchising , underwriting , computer services, catering; otros ya e s t h incorporados a nuestro idioma y a las practicas de nuestro medio, como son las nuevas formas de comercializaci6n, la agencia, la concesi6n, la distribucion, los centros comerciales -los llamados usualmente shoppzng-, las transferencias de tecnologia, producci6n y exhibicidn cinematográfica, arrendamientos para exposiciones, publicidad, turismo, etcdtera.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Todo este creciente desarrollo de las formas negociales, desborda los cánones de la contratación tradicional, tiende a la uniformidad internacional -la licencia de know-how y el contrato de frunchzsing han sido objeto de reglamentaciones por la Comunidad Econ6mica Europea- y es manifiestamente inabordable desde la óptica de la unificación del derecho privado. Cabe decir otro tanto de las notables innovaciones debidas a la creatividad que la tecnología está aportando en los dominios de la contratacibn. Y es así, como una zona que parecía ya dispuesta a la generalización, como es la relativa a los títulos de crédito, resulta conmovida por la incidencia de las operaciones electr6nicas; y ve comprometida su propia teoría general en un proceso que revierte el curso mediante el que constituyó la tecnica juridica para cosificar los derechos, al hacerla transitar hacia el plano de los títulos desmaterializados. La desaparición del soporte 'papel-cosa' para el titulo, torna insoslayable la participación de organizaciones empresariales, la reinserción de su problemática en el dominio de las actividades empresarias, y prematura la cristalización en reglas legales de estas técnicas en pleno desarrollo y permanente evolución". b) LA NOCZÓN DE EMPRESA, En nuestro derecho vigente, al igual que en el francés, la "materia mercantil" se compone del acto de comerciol1 y de la regulación del comerciante y de su estatuto. Refiriéndose a la materia comercial, Halperin dice que "la característica actuai es la producción industrial en masa y la comercialización por la contratación en masa, conforme a contratos tipo y de adhesión, modalidad impuesta por el gran numero de negocios". Y agrega: "Esta produccion y cornercialización en masa requiere la organizacibn de empresa. Empresa se entiende -aceptando provisionalmente el concepto derivado del C6digo Civil italiano de 1942, art. 2082- como actividad económica organizada (de bienes y de servicios) para la producción o el cambio de bienes o de servicios"12. "Es decir -prosigue-, existe una comercializacion de la actividad economica considerada civil que se ha extendido, incluso, a la administración de la empresa agropecuaria, ya que el ganadero medianamente organizado lleva su contabilidad -aunque especializada-".
-
11 Fernártdez G6mez Leo, Tratado tednico prdctico & derecho comsrcial, p. 208, n4 17, a. 12 Halperin - Butty, Curso de derecho comemial, p. 18 y 19, con cita en nota de CComGap, 12/5/38, LL, 10-662.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
27
Y concluye: "Mas si el contenido de la materia comercial esta dado -corno lo creo- por la empresa, la actividad económica de esta y el estatuto del empresario, evidentemente existe una materia comercial, Incluso la empresa agrícola debiera incluirse en elIa porque nada lleva a separarla del regimen de las demas empresas1'13. Por su parte, Zavda Rodriguez escribia sobre la empresa, a la que concebía como centro y núcleo del sistema mercantill4, y Anaya clarificó de manera definitiva los problemas que para el derecho tenía la estructura empresaria, diciendo: "En tanto organización de los factores productivos, la empresa padece los equívocos de la extrapolacidn que la superpone o confunde con la organizaci6n societaria. La sociedad regular es, conforme al concepto expresado por el art. lo de la ley 19.550, la forma organizada que adopta una pluralidad de personas conforme a uno de los tipos legislados. En la perspectiva conceptual parece entonces claro que ambas organizaciones, la social y la de empresa, se mueven en distintos planos; la primera corresponde al grupo social unificado, la segunda a la actividad productiva. No puede dejar de advertirse, sin embargo, que si bien la forma organizada del ente colectivo disciplina las relaciones intrasocietarias y las reglas bajo las cuales se exterioriza y vincula con terceros para el cumplimiento de su actividad productiva el empresario social operar8 mediante una organización de empresa que se conectar6 con la societaria, en distinta medida, según el tipo. Ello es origen de confusiones que reconocen cuatro causas: 1) la confluencia y hasta la superposición de las organizaciones, no obstante los distintos itmbitos a que se aplican; 2) la desarmonía entre el carácter unitario de la disciplina societaria y la diversidad de los fenómenos económicos sujetos a su normativa; 3) el influjo ideológico que tiende a sustituir el interés de la sociedad por el interés de la empresa; 4) los límites imprecisos entre la actividad de la sociedad y la actividad de la empresa social"15. También Manbvil, con quien coincidimos, se refiere al tema de la empresal6, diciendo: 1 ) la noción de empresa sirve para aludir al Halperin - Butty, Curso de derecho comercial, p. 20 y 26. Zavala Rodríguea, Derecho de la empresa. 15 Anaya, Empresa sociedad en el &reeizo comsrcial, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires", aAo XXXIV, 2' época, no S?, p. 27. 16 Man6vil, Grupos de sociedades en el derecho CO??ZP~XT~Z~O, p. 64; Etcheverry, Derecho comercial econdmico. Parte g s w u l , p. 485 y SS., donde llegamos a la conclusi6n de que no hay una noción unitaria jurídica de empresa y que la existente y en uso es la económica o social, a la que se pueden aplicar si, ciertas consecuencias juridicas. 13
14
CONTRATOS ASOCIATIVOS
verdadero sujeto de derecho a quien este dirigida la norma de que se trate; 2 ) citando el fallo de la Corte Suprema "Reig ~Municipalidad de Buenos Aires", entiende que la noción económica de empresa sirve como punto de partida para apreciar la realidad a la que se pretende regular o imputar consecuencias juridicas17, y 3) la empresa es utilizable también para analizar aspectos del agrupamiento de sociedades. Volvemos a la pregunta del principio: ¿ser&la empresa lo que constituye la materia mercantil actual? La empresa es un concepto económico amplio, un denominador común que sirve como referencia jurídica para admitir y regular normativamente distintas situaciones en diferentes ramas del derecho. Tanto el derecho mercantil, el fiscal, el laboral y el civil, pueden establecer o imputar efectos jurídicos utilizando la noción de empresa. En diversos escritos, Torres y Torres Lara sostuvo la posibilidad de realizar una conceptuacibn jurídica de la empresa y coment6, en su momento, la tesis de Fernández Sassarego, que plante6, para el Perú, la posibilidad de otorgar la personalidad jurídica a la empresa, "independientemente de la personalidad que se atribuye al titular de ella, la sociedad". Este ultimo sostuvo que "la posibilidad de otorgar personaiidad a la empresa depende del grado de evolución y desarrollo socio-econbmico de una comunidad y de las conveniencias de cada país". Declaraba que no existia ninguna dificultad te6rica para considerar a la empresa como una persona juridica, "vale decir, como un sujeto de deberes y derechos, por cuanto se trata de una organización de hombres que mediante trabajo y capital persigue la producci6n de bienes o servicios en forma eficiente y según las necesidades de la comunidad". Para Fernandez Sessarego, todo el problema se reducía a "determinar la oportunidad de incorporar este sujeto colectivo a la gama tradicional de personas jurídicas, admitidas por la doctrina y la legislacibn cornparada~"~~. Esta innovadora tesis no llegó a ser recogida en el nuevo Código Civil, según Torres y Torres Lara, por dos razones: la novedad Man6vii, Grupos & sociedades en @E derecho comparado, p. 61, nota 159. Fernhdez Sessarego, La no&& juridica de persona, p. 164, no 33. Este autor expuso sus ideas sobre la materia en las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Privado, realizadas en Buenos Aires, reiteradas al iniciarse los trabajos reformatorios que dieron origen al nuevo Cddigo Civil del Perú (Consideraciones s i s t d t i c a s p.relimimres para la revisih del Libm Primero del Cddigo Civil peruano, "Mercurio Peruano", 1964), donde se explicaba la entonces y abn ahora, novedosa tesis sobre la personalidad jurídica de la empresa. 17
18
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
del tema, afm no difundido suficientemente en su medio, y los problemas t4cnicos jurfdicos que estan relacionados y que deben ser resueltos legalmente en forma simultCtnea para dar paso a esta concepci6n. No se trata, pues, de una mera declaración, sino de toda una problemática legal que altera sustancialmente una parte importante del sistema jurídico y por ello tiene grandes alcances. Para Torres y Torres Lara, la empresa penetró en el Ciidigo Civil peruano en dos articulos 3 0 2 y 846- referidos al regimen de familia y al regimen sucesorio, y señala: "En ambos articulos, la empresa ya no es concebida como simple actividad, tal como lo fue tradicionalmente antes de la Constitución de 1979, sino en ambos casos como sujeto-objeto, es decir, en la forma de transicidn hacia su personificación o subjetivizaci6n total"kg. Para este autor, la empresa en la legislación se dio como un proceso anterior; el proceso de "personificación"de la empresa -decia- comenzó, en la legislación peruana, aun antes de la Constituci6n de 1979, y agregaba: "En efecto, pueden manifestarse los siguientes casos: l) la Ley General de Cooperativas; 2) la Ley de Comunidades Industriales; 3) la Ley de Empresas de Propiedad Social; 4 ) la Legislacidn de transferencia de empresas a sus trabaj adores. En 1964, al dictarse la Ley General de Cooperativas quedó establecida la posibilidad de que la titularidad de las empresas no fuera la del propietario sino la del trabajador, ya que el socio de una cooperativa de trabajadores tiene poder sobre los medios de producción y la dirección de la empresa no por su condición de aportante de capital, sino por su condición de trabajador de la empresa. Esto se advierte de diversas maneras, por ejemplo, en las votaciones donde todos tienen derecho a un solo voto no importando el monto de sus aportaciones, o el fallecimiento de un socio, donde el heredero no se convierte en socio sino que recibe una acreencia". Con la legislaci6n de Comunidades Industriales en el Perú, a partir del año 1970, continud esta nueva concepcidn de la empresa, no obstante, con una visión un poco confundida. Según Torres y Torres Lara, "el error, al establecer la cogestión, estuvo en continuar percibiendo a la empresa al nivel de la sociedad titular, donde se le daba cabida minoritaria, conflictiva e ineficaz al trabajo, cuando lo que debi6 hacerse era establecer la cogestión a nivel de la empresa y no del titular de ellan, y encuentra más ejemplos en las empresas de propiedad social y la individual de responsabilidad limitada. 19
Torres y Torres Lara, T e s t i m i o m p r e s a W , p. 86.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Para este autor, la empresa es el nuevo eje del derecho mercantil; para el, la empresa ha tomado el lugar del comerciante, y decía: "No es pues que nuestros juristas estuvieran fuera de las modernas corrientes. Lo cierto es que las reformas legislativas no siguieron su ritmo. Sin embargo, como afirma Garrigues, la realidad es más fuerte que la ley. El nuevo fenómeno esta por todas partes. No hay actividad mercantil donde no existan empresas y más bien el comerciante ha sido reducido a su m8s minima expresión, limitado s6lo a la actividad marginal e informal. La realidad se ha 'metamorfoseado', el comerciante se transformó y desarrollo su propia empresa y 4sta lo sustituy6 como protagonista. Sin embargo, como hemos señalado, la empresa no esta regulada como tal. Por cierto que hay diversas maneras de ubicarla dentro del derecho siguiendo la regla de que en el nunca existen lagunas. Podemos aplicarle las normas del comerciante diciendo que en realidad es un 'comerciante instituci~n'. Podemos también aplicarle las normas de las sociedades. Pero en uno y otro caso se trata de extender las normas diseñadas para otra finalidad"20. Su tesis resulta atractiva cuando confronta el campo del trabajo: "En el ámbito laboral también se observa esto. Garrigues manifiesta, por ejemplo, que el error de pretender establecer la cogestión empresarial es que se intenta hacerlo a nivel de la sociedad titular en vez de hacerlo a nivel de la empresa. En efecto, en las grandes unidades empresariales, lo que el trabajador debe 'cogestar' es la empresa y no el contrato de sociedad, pues éste tiene por objeto determinar las relaciones jurídicas entre los inversionistas. Tan absurdo es suponer aquí el nivel de participación, como si los inversionistas pretendieran tener un representante dentro del sindicato. La sociedad, el sindicato y la empresa son niveles distintos. El encuentro de la cogesti6n debe darse a nivel de la empresa y no en el nivel de la sociedad. El error ha hecho que hasta hoy los esfuerzos en ese sentido hayan resultado negativos para ambas partes: la sociedad se encuentra con un elemento ajeno y el trabajador nunca puede imponer sus intereses". Nosotros pensamos que cada área del ordenamiento ve en la empresa algo distinto; el derecho comercial puede ver una actividad o una organización; en el derecho tributario, la empresa es un 20 Torres y Torres Lara, Ha& 'una c o n c e p t m l i z a c i ó n y r e g u l a c i b n de la mpresa e n el P e d , en "Testimonio empresarial",p. 248 y siguientes.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
31
ente generador y acumulador de riqueza; distinta es la percepción del derecho administrativo, del laboral y del civil (para éste, la empresa es un bien). Según Torres y Torres Lara, en la Constitución peruana de 1979 la empresa ha sido redefinida, y senala: "En primer lugar, cuantitativamente las expresiones de empresa en la Constitución son mucho mayores a las que se daban en las anteriores, por ejemplo, en la Constitución del año 33. Pero el cambio no $610 es cuantitativo sino fundamentalmente cualitativo. Mientras que para los anteriores textos la empresa era vista como 'actividad', es decir, dentro de la concepcion del antiguo derecho mercantil, para el nuevo texto constitucional, la empresa no es actividad solamente, sino primero y fundamentalmente, una institución con fines, normas y conductas que es definida como 'una unidad de producción cuya eficiencia y contribuci6n al bien común son exigibles por el Estado' (art. 30) ... A partir de esta definición constitucional debe construirse el nuevo concepto legislativo y reglamentario de la empresa ... En primer lugar es 'una unidad' y como tal sus distintos planos o elementos deben resolverse en una unidad que puede ser de origen plural porque la empresa sirnultaneamente se nos presenta como actividad, objeto y comunidad de personas. La visión de las distintas disciplinas que tratan a la empresa no es equivocada sino unilateral. La ciencia del derecho, partiendo de la observación científica de lo que se observa en el mundo de los fenómenos reales tiene que reconocer que los tres elementos existen en la realidad, de modo que al construirse el concepto de lo que es la 'empresa' en el nivel juridico, dicho concepto debe comprender al fen6meno con todos sus elementos. Es, pues, la empresa una unidad de producción con tres elementos interdependientes. Ninguno de tales elementos da origen a una 'empresa' por si sola. La actividad mercantil de una persona al modo del antiguo comerciante no da origen a lo que actualmente se conoce como una empresa. El conjunto de bienes, activos, mAquinas, terrenos, edificios y oficinas, sin actividad y sin trabajadores, tampoco es una empresa. Son bienes en un depósito o bienes sin función. Un grupo de trabajadores, incluso una organizaci6n humana bien estructurada pero sin bienes y especialmente sin actividad mercantil tampoco es una empresa, puede ser un equipo de fiítbol o un club pero no es una empresa en el sentido moderno de esa expresi6n. Empresa pues es un fen6meno factual con tres elementos o planos. Estos tres planos pueden a su vez ubicarse dentro de la dimensión factual-conductual de la teoria tridirnensional promovida en el Brasil por el profesor Miguel Reale y en nuestro pais por el profesor Carlos Fernández Sessarego". El autor en comentario lo garantizaba del siguiente modo:
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Valores Colectivos Sociales Individuales
Nomas
Constitucionales Legales Administrativas Convencionales Contractuales
A EMPRESA
Hechos g conductas Planos o elementos 1) Comunidad de trabajadores: sujetos 2) Actividad mercantil: conducta
3) Bienes: medio instrumental
Decía además que, "de este modo si la Constitución reconoce a la empresa como unidad, toda la legislación debe orientarse a tratarla como tai. No es posible seguir con la fácil solución de que cada disciplina vea en la empresa algo distinto, pues finalmente la empresa es real y constitucionalmente una unidad. Por cierto es necesario encontrar y regular su unidad respetando los diversos planos o elementos jurídicos de la empresa. Se concluye, pues, que la empresa es tratada actualmente en forma inorgánica y unilateralmente y que la Constituci6n ha iniciado una nueva epoca que obliga a buscar un tratamiento de la empresa como unidad sin que ello implique negar los distintos elementos reales y dimensionales de su fenomenologia". Luego de analizar los casos yugoeslavo, de Portugal, Honduras, Guatemala y el Brasil, expone sus conclusiones: "El analisis presentado permite observar la urgente necesidad de que el Perú se ponga al día con una legislación orghnica sobre la empresa en base a las siguientes conclusiones: 1 ) La empresa se ha convertido en el nuevo eje del derecho mercantil y en gran parte de la vida social. 2 ) La normatividad actual de la empresa es pobre, inorgánica y unilateral. 3) El tratamiento de la empresa iniciado por la Constitución debe completarse mediante una legislación adecuada que manteniendo el concepto unitario de la empresa incorpore sus tres elementos: su condición predominante de sujeto: comunidad de trabajo, su actividad mercantil y los bienes instrumentales. 4) Las facilidades de una legislación especial sobre la empresa son, entre otras, las siguientes:
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
a ) Tratamiento uniforme, lo que implica disciplina juridica. b) Maximización de eficacia de la institución empresarial privada, social o estatal, para efectos económicos y sociales, y c) Mejor comprensión del fendrneno empresarial. 5) Es necesaria la promulgacibn de una ley general de la empresa que regule en forma unitaria y orgánica a la empresa, sus obligaciones, el tráfico juridico, su registro y su función social, conteniendo los siguientes puntos básicos entre otros que consideren necesarios: a ) Unificación del concepto de empresa partiendo de una conceptuación institucional y reconoci6ndole sus tres planos corno actividad, bien y fundamentalmente sujeto, sin caer en los extremos unilaterales de ver a la empresa sólo desde una visión mercantilista, patrimonialista o sindicalista. b) Tratamiento uniforme en la actividad de las empresas de todo tipo, en el mercado, dejando las diferencias al nivel de la organización del titular según la normativa de leyes especiales: sociedades, cooperativas, propiedad social, pequeña empresa, empresas comunales, empresas artesanales, etcktera. c ) Determinación de las normas relativas a la eficiencia y contribución al bien comUn exigidas por la Constitución. d) Regulacidn del tráfico juridico del patrimonio empresarial: compraventa, arrendamiento, comodato e hipotecas, garantizando en cada caso los derechos de los trabajadores. e ) Creación del Registro Nacional de las Empresas, para el registro facultativo de las mismas".
c) IDENTIDAD ACTUAL DEL DERECHO COMERCIAL. Volvamos a nuestro análisis personal. El derecho de la empresa no es ya el moderno derecho mercantil (posiciones de Garrigues, Broseta Pont, Zavala Rodriguez), como lo fue históricamente el derecho del comerciante y de los actos de comercio. ¿&u&es, entonces, el verdadero derecho mercantil en la actualidad? En primer lugar, pareciera que, para nuestro Código de Comercio vigente, la materia mercantil tiene muy poca aplicación y escaso contenido. Por ello, estaria "fuera" del Código de Comercio, dado que lo poco que quedó de su texto pareciera estar desactualizado. No olvidemos, sin embargo, algunas "apariciones" inesperadas del derecho mercantil, tal como se lo conoce en la actualidadzi. 21 Por ejemplo, el art. 579 del C6d. Aduanero, que regla las adquisiciones hechas por pobladores de países limítrofes, excluyéndolos a los actos controlables por la Aduana, salvo su utilizaci6n "con fines comerciales o industriales".
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
la "materia mercantil" como tal. Y ello no se compadece con que se incluyan algunas normas contractuales de origen mercantil y se mencionen, como al pasar, reglas de negocios o alusiones a la "actividad econdmica" (que, por otra parte, sería otro concepto a precisar). ¿Cuál seria, entonces, mirando al futuro, la nueva materia comercial? M& allá1 del nombre que se le asigne, toman definitivo cuerpo dos sistemas de derechos definidos, pero que no son solamente derecho comercial, porque tienen ingredientes fuertes del sistema civil. Por una parte, al lado del empresario organizado individual, estar& toda la normativa de construcción (llamado "derecho constitucional") de los dispositivos que generan los negocios de organización, contractuales o no, societarios o no, civiles y comercides. Por otra parte, todo el derecho externo de tales organizaciones, comenzando por la actividad de los operadores en el mercado y su estatuto, sus derechos y deberes. Como se ve, asi como el derecho laboral rompió los moldes del comercial y emergi6 como disciplina aut6noma, uno o dos nuevos sistemas e s t h a punto de desarrollarse y tendrán que legislarse especialmente relacionados, pues no puede escindirse: los elementos legales constitutivos de las organizaciones empresarias civiles y comerciales y el derecho general externo de los operadores econórnicos y de tales organizaciones (estatutos, podriamos denominarlos). Este nuevo derecho no estará incluido en la parte contractual ni en la obligacional del derecho común, sino que debe formar parte de un nuevo C6digo de Comercio o, si se quiere hacer mediante una unificación, dentro de la parte general -el derecho de los hechos y actos- de la norma común, delineándose el nuevo subsistema del caso. Además, podría reemplazar la noci6n de "operador económico" por "operador del mercado" y lo estructurara desde dentro y fuera del coraz6n de la actividad empresaria. El Proyecto de 1998 no ha pasado inadvertido; ha sido un trabajo enorme y continuador, en cierto modo y en muchas de sus soluciones, de los trabajos de los anteriores Proyectos -el del año 1987 y los dos de 1993-. No es fácil tarea suprimir todo un Código Comercial y tratar de resumir algo de él, en un multivalente C ó u o Civil unificado. Si -como ha dicho Capitant- "la fijeza del derecho tiene una importancia primordial, porque la fijeza del derecho es la garantía es preciso ser cuidadosos al implantar un nuevo del ci~dadano"~3, 2% Capitant, Los trabq'os p r e p a ~ a t o ~ o21s la interpretacidn de las leyes, LL, 4-65, secc. doctrina.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Volvemos a buscar en lo que Anaya llama la permanente pregunta de identidad que se formula el derecho comercial: icuhl es el contenido actual, el real, el del derecho vivo, de esta disciplina? Entendemos que hay un "derecho de la empresa", si reunimos normas dispersas de todo el ordenamiento, aceptamos que él trascienda ramas del derecho, con lo cual la materia mercantil resultaría sin duda menor que la empresa y, por ende, elia no podría definirse con un concepto tan abarcativo. A esto se agrega que no podemos unitariamente definir jurídicamente a la empresa, pues ella constituye realidades jurídicas distintas, si las enfrentamos al derecho fiscal, el organizativo, el constitucional o el laboral. Si el derecho mercantil actual fuera el derecho de la empresa, sólo lo sería en parte. Por caso, el derecho externo de la empresa -dejando de lado el constitucional empresario, que también trasciende el sistema mercantil- no se vuelca en un derecho mercantil externo de la empresa, dada la amplitud del concepto trascendente -la empresa-, lo que se proyecta al exterior es el derecho general externo de la empresa, según Karsten Schmidt, que contiene a la empresa civil y a la comercial. Por último, el derecho de los operadores económicos, que puede ser construido a partir de la noci6n de empresa, según h g e l Rojo, tampoco puede considerarse el nuevo derecho mercantil, porque debe tenerse en cuenta que existen algunos operadores econ6 micos que, sin necesidad de que formen parte de una empresa, se agregan a la actividad del mercado (p.ej., los inversores institucionales) y, ademAs, porque consideramos que son tambikn operadores econdmicos, operadores en el mercado, los empresarios que tradicionalmente se consideran "civiles" (fundaciones, asociaciones). Los artesanos, sujetos antaño extraños al sistema mercantil, son de a poco abarcados por 41, en tanto trabajan para e1 mercado. Ya se habla del "emprendedor artesano" y algunos países han dictado normas societarias para la empresa de artesanos22. En consecuencia, mientras exista en nuestro derecho una expresa regulación positiva del comerciante (ampliado el concepto al industrial y al productor de servicios mercantiles) y de los actos de comercio, hay una "materia mercantil" y al lado, vinculadas a ella de cierta forma, varias disciplinas especiales que adquieren prácticamente, y de algún modo, cierta autonomía: sociedades, concursos, seguros, bancos. Pero al unificarse el derecho privado se da el efecto que seguramente los autores del Proyecto de 1998 no han querido; desaparece 22 Mos co, L a nuova SRL "artigiana? p r i m considemzimi, "Giurisprudenza Comerciale", nov.-dic. 2001, p. 661 y siguientes.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
régimen que, por ser nuevo, tardará muchos años en ser recibido por la ciudadaníaz4. Aquel nuevo Código proyectado no ha captado, a nuestro juicio, la esencia del nuevo derecho mercantil en esa parte general que -más allá de la estratigráfica legislación agregada- constituye la médula y la explicación de su existencia histórica que, para nosotros, sigue con plena vigencia. Es que en el complejo mundo que habitamos, y sin permitir que se nos acuse de economicistas, el sistema mercantil, la "materia comercial", continua teniendo una importancia capital; de ella dependen las vidas y actividades de miles de personas, directa o indirectamente. El trabajo y el bienestar que se genera a partir de los empresarios, de los productores, hace necesaria la norma regulatoria de tan importante área en el devenir de un país. No toda la actividad económica se cumple por medio de sociedades que el Proyecto apenas toca, interpretándola como una materia ajena, destinada a leyes especiales; el pequeño comerciante, y aun el mediano, cumplen su funci6n social en un marco legal que debe ser aggiornado, no suprimido. Las pymes han hecho grandes a países como Italia; muchas de ellas son empresas familiares o unipersonales. Todo un subsistema legal debe ocuparse de su disciplina y tutela, así como de la regulaci6n de la empresa unipersonal ilimitada, que ha sido deliberadamente ignorada, hasta ahora, por la legislaci6n vigente. Nos preguntamos: ¿debe enviarse este tema también a las leyes especiales? Estamos poniendo frente a frente un proyecto de Código del derecho común y un conjunto de leyes que regulan diversos aspectos especiales. iconcordantes con qué? ¿Especiales de qué generalidad? Y la materia comercial, ¿adonde va a parar? El Proyecto de C6digo Civil Unificado de 1998 se ocupa de "la contabilidad y estados contables", dándole a ella "numerosas novedadesn26. A travks de la contabilidad aparecen, como al descuido, las personas "que realizan una actividad económica", que son, principalmente, los empresarios. Pero éstos no tienen su estatuto legal, pese a que su actividad en la sociedad es notoriamente distinta a las demás. Y no reclamamos por un régimen de privilegio: deben establecerse derechos, pero también exigentes deberes y obligaciones es24 Anaya, Empresa y sociedad e n sl derecho comercial, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires", afio XXXIV, 2' época, no 27, p. 19. 25 "Fundamentos"(nota de elevación del Proyecto), ap. 46.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
b ) Compra de bienes inmuebles a fin de revenderlos, con algunas salvedades. c) Toda operación de interrnediación en venta de bienes inmuebles, fondos de comercio, acciones o partes de sociedades inmobiliarias. d) Toda empresa de locación de muebles. e ) Toda empresa de manufactura, de comision, de transporte por tierra o agua. f) Toda empresa de mobiliario, agencia, escritorio de negocios, establecimiento de ventas en remate o de espectaculos públicos. g) Toda operación de cambio, banca o corretaje. h) Todas las operaciones de bancos públicos. i) Todas las obligaciones entre negociantes, comerciantes y banqueros. j ) La letra de cambio. Se excluyen, como actos de comercio, las actividades intelectuales. Otros actos pueden ser civiles o comerciales, como, por ejemplo, la producción cinematográfica, según lo ha dicho la jurisprudencia. Ademas de los actos de comercio accesorios, el art. L. 110-2 contiene un nuevo listado de actos de comercio: a ) Toda empresa de construccidn, compra, venta o reventa de artefactos para la navegacion interior o exterior. b ) Todas las expediciones marítimas. G) Toda la preparaci6n y avituallamiento marítimo. d) Contratos de fletamento, préstamo o préstamo a la gruesa. e ) Seguros y otros contratos vinculados al comercio de mar. f) Las convenciones salariales en la misma materia. g) Los contratos de trabajo de gente de mar para el servicio en buques mercantes. También son mercantiles la explotación de minas (Código de Minería). Son comerciantes los que ejercen actos de comercio y hacen de ello una profesión habitual (art. L. 121-1). En la Argentina aún esta vigente el sistema de actos de comercio. Ellos, histdricamente, fueron reunidos en una lista de actos y negocios, que según algunos autores consideran como propios de un comerciante que especula con el trabajo ajenoz8. 28
Gaigano, Dwecho comercial, t. 1 p. 17.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
pecíficas; para nosotros, por ejemplo, un empresario debe tener una mayor responsabilidad social que un ciudadano que no lo es. "Las leyes son voluntades", ha dicho Portalis en la Exposici6n de motivos del Título Preliminar del Código Civil francés. ¿Cuál es la voluntad que debemos proyectar para construir el moderno derecho mercantil? dice Bougain, el acto de comercio ha sido el punto de partida del derecho comercial, pues determina su competencia legd y jurisaliccionalZ6. Los actos de comercio siempre han "estado" en las instituciones de derecho comercial. Debe tenerse muy en cuenta que si el acto de comercio fuese suprimido de nuestro regimen legal, nuestro derecho se vería en problemas para determinar la "materia comercial". Ello se aplica, por ejemplo, para determinar cu6ndo una sociedad de hecho es mercantil y, por ende, le son aplicables el art. 21 y SS. de la ley de sociedades, o el concepto de "fines comerciales o industriales" previstos en el C6digo Aduanero en su art. 579, para excluir la aplicacion del regimen aduanero a pobladores de zonas de fronteras respecto de sus compras en el país vecino (ver, tambien, art. 580). Como éste, los ejemplos se multiplican. En Francia, se ha compilado un nuevo Cbdigo de Comercio, concluido como gran ordenamiento de la Iegislacion anterior dispersa; se halla en vigor desde fines del año 2000. Segan noticias, "una cornisidn elaboró el texto adecuado a esa voluntad legislativa. El informe de la comisión constituye una breve explicación de sus trabajos; ocupa las paginas 2427 a 2441. No aparecen los nombres de los comisionados: nadie se presenta como autor del nuevo Código de Comercio. La ordenanza presidencial 2000-9 12, del 18 de septiembre de 2000, puso en vigencia ese texto como la parte legislativa del derecho comercial codificado; y simultfineamente abrogó el Código de Comercio de 1807 y gran cantidad de leyes posteriores que lo integraron o suplieron par~ialmente"~~. Veamos los actos de comercio en Francia, expuestos en el Título Primero, art. L. 110-1, del C6dgo: a) Compra de muebles para revender en el mismo estado o luego de aplicar un trabajo a ellos. $ 12. ACTOSDE
~ O M E R ~ I -Como O.
Bougain, Elementos de derecho comei.cial, p. 30. 27 Alberti, comentario bibliogrhfico al Code de Commerce, 96' ed., recopilada con el concurso de Yves Chapu, LL, 2001-B-1345. 26
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
Resulta claro que este sistema ya es anticuadoz9,pero el tema de los actos de comercio y su posible supresión no deben llevar a preterir toda la materia mercantil, Debe buscarse lo que sin duda existe en la realidad y los reemplaza. El nuevo ordenamiento frances tiene el siguiente contenido, señalado por Alberti: "Este nuevo Cbdgo de Comercio se compone de nueve libros: el comercio en general, las sociedades comerciales y los grupos de interés econ6mic0, ciertas formas de venta y las clhusulas de exclusividad, el precio y la competencia (concurrence), los papeles de comercio y las garantías, las dificultades de las empresas -dividido en los titulos de arreglos y de liquidaciones-, la organizaci6n del comercio, ciertas profesiones reglamentadas (son los administradores judiciales, los mandatarios judiciales para la liquidación de empresas y los expertos en diagn6stico de empresas, diferentes de nuestros conocidos 'agentes auxiliares' del comercio), y las disposiciones relativas a los territorios de ultramar". No hay duda de que el operador económico, el empresario, existe, más que nunca, como eje de los negocios; de los más importantes, si los medimos en t6rminos crernatisticos. Es insoslayable comprobar que existe una realidad: la produccidn de bienes y servicios para el mercado, así como la internediación onerosa, prestada por diversos profesionales. No importa si un acto es o no "de comercio", pero estamos seguros de que el simple acto jurídico adquiere otra dimensión social si lo encuadramos en lo que podriamos llamar la "materia mercantil": ella no puede suprimirse, ni siquiera mediante un C6digo Onico , Se omiten, en el Proyecto de C6digo Civil Unificado de 1998, la actividad comercial, la industrial, la de servicios, como realidades aprehendidas por la ley; se desconoce en su texto a la empresa o la actividad empresaria, ni siquiera regulándose los aspectos juridicos de la empresa econ6mica, segdn la concepcidn que explicara claramente Anaya, siguiendo a Asquini y Casanova. Así, Asquini distinguió cuatro caras de la empresa enfrentada con el derecho: el perfil que la tiene como sujeto de derecho, el que la asume en cuanto a organizacibn de factores productivos, el que le otorga relevancia como actividad del empresario y el que atiende a la comunidad de quienes, como grupo social, colaboran en los procesos productivos. A ello debe agregarse, como hemos recordado antes, que la empresa no es solamente un concepto que podrá, encerrar el dere29 Etcheverry, D m c h o c o m & l 21 econdmko. Parte general, p. 231, 5 81; en especial, ver las opiniones de h r g l e , Fontanarrosa, Anaya y Fargosi, alii citadas.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
Cuando la forma asociativa se traslada de la familia a los amigos surge la obligación de actuar de buena fe, no como un requeriaunque desde antes cupiera una miento moral, sino ya acción La buena fe de origen romano luego se vuelca, en el sistema angloamericano, en la doctrina de la good faith und fair dealimg y, en los códigos continentales, en las exigencias de buena fe (en general) o contractual. Actualmente, el Código Civil español, en su artículo 7.1 dispone: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe"; desde siempre la jurisprudencia la utilizó para corregir conductas, en su aplicación más genérica. En el art. 7.2 del Cod. Civil español se prohíbe e1 abuso del derecho y su ejercicio antisocial. Dice nuestro art. 1198 del C6d. Civil: "Los contratos deben celebrarse, znterpretarse ejecutarse d e buena fe y d e acuerdo c o n lo que verosimzlmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado prevzsidn". Se incorpora así, de un modo expreso, y a la vez con el máximo de amplitud, la buena fe como norma fundamental en la interpretación y cumplimiento del contrato; ella debe presidir la conducta de las partes, tanto en
el proceso formativo del contrato como durante su vigencia y posterior extinción. La cantidad de funciones que desempeña el principio de la buena fe es amplia, tanto en el Arnbito del ordenamiento juridico como en el de la conducta humana en interferencia intersubjetiva. En tal sentido, cumple una función informadora del ordenamiento jurídico, una limitativa de la conducta humana jurídicamente admisible, una interpre tativa e i n t e g r a d ~ r a ~ ~ . Con dicho principio se busca, básicamente, evitar el ejercicio abusivo de un derecho, sea con intenci6n de dañar al deudor, sea sin provecho alguno para el titular, sea contrariando los fines que la ley tuvo en mira al reconocer su derecho subjetivo. Tiende, asimismo, a evitar un venir contra los propios actos3?. Gutierrez-Masson, Del "consortium" a la "societas",p. 57. Cicerdn, Pro R o s c b Com. 9,26. 36 Vázquez Ferreira, La buena fe y las reiaciones juridicas. Con especial .referencia a la ~esponsatvilidadc h i l y la protección del consumido^, en Bueres (a) "Responsabilidad , civil por druios", p. 267 y 268. Respecto del principio de buena fe, ver tambidn Ferreira Rubio, La buena fe. El principio general m el derecho civil, p. 331; Tarnantini - Zapata de Tarnantini, El p r i ~ c i p i ogeneval de la buena fe, JA, 1987-N-924. 37 Mosset Iturraspe, Contratos, p. 307. 34
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Al respecto, Vazquez F e r r e i ~ - aha ~ ~establecido ciertos parámetros : a ) La buena fe, cuando cumple su función limitativa de la conducta humana j uridicamente admisible, "preside todo comportamiento humano intersubjetivo. De esta manera la buena fe actúa ya como lírnite en el ejercicio de un derecho, o bien imponiendo una conducta determinada, e incluso como límite a un comportamiento exigible. Así, por ejemplo, la buena fe puede evitar un ejercicio abusivo de un derecho o un venire contra factum". b) Si desempeña su labor interpretativa, "inspira el proceso de interpretación de la n o m a publica o privada. Así se ha dicho que 'la interpretación del negocio jurídico conforme a la buena fe implica una operación en la que prevalece la búsqueda del sentido que una persona correcta y proba le da a las palabras, asign%ndoles el significado que deriva del contrato y de las circunstancias segun el consenso general"'. c ) Cuando cumple su función integradora, "la buena fe cobra un papel jurígeno de singular importancia... la buena fe en los negocios jurídicos, al lado de las obligaciones voluntarias asumidas o impuestas por el orden público, genera toda una serie de deberes accesorios de conducta juridicarnente exigibles, ante cuyo incumplimiento se genera consecuente responsabilidad civil". En su función integradora, amplia las obligaciones contractuales ya existentes y las integra con obligaciones primarias y secundarias de conservación y respeto del derecho ajeno. De esta forma, la buena fe amplia el marco de las pretensiones más allá de lo estrictamente estipulado. Entre los deberes accesorios de conducta mas importantes ubicamos la obligación de conservación o seguridad. Definimos a la obligación tácita de seguridad como aquella en virtud de la cual una de las partes del contrato se compromete a devolver al otro contratante, ya sea en su persona o en sus bienes, sanos y salvos a la expiraci6n del contrato, viniendo impuesta tal obligaci6n por la fuerza integradora de la buena fe. Aparece, como una de sus derivaciones, el principio de apariencia, muy utilizado en derecho comercial; quien aparenta una posición jurídica ante otro, que debido a ella contrajo determinadas obligaciones, debe respondei.39. 38 Vázquez Ferreira, La buena fe 3 las relaciones juridicas. Con especial r e f m c i a a la respwnsabzlidad civil y la pmtecciún &l consumzdor, en Bueres (dir.), "Responsabilidad civil por daííos", p. 267 y 268. 39 Gregorini Cluselias, en Halperin, Unificacidn del &?-echo p ~ v a d o :contratos y obiigaciolaes. Resolucádn de c d r a t o s , p. 50 y 51; ver, especialmente, nota 26.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
El nacimiento de la apariencia para el derecho parece surgir desde el caso romano Barbarius Philippus y se ha reiterado en nuestra jurisprudencia en diversas formas40. No obstante, la buena fe se amplía y multiplica en muchas manifestaciones mercantiles; no otro es el principal fundamento que requiere evitar las conductas anticompetitivas, una de cuyas manifestaciones indeseables es la conducta predatoria41, o su aplicación al sistema societario en sus diversas manifestacione~~~. Debemos tener en cuenta también otro principio: la "confianza", que se desarrolla en diversas situaciones legales; este valor también se entronca con la buena fe. Por caso, la confianza es esencial en la constitucibn de un fideicomiso, que no siempre se establece sobre la base de un contrato (p.ej., pueden tener origen en un acto unilateral, como el testamento). El principio de confianza, al desprenderse del de buena fe, asume para nosotros otra dimensión normológica, que debe ser muy tenida en cuenta en nuestro
En el derecho en general, la existencia de la buena fe, que también se proyecta al crear la obligación de seguridad, tiene una función de creaci6n juridica, en el sentido de que, dentro de ciertos límites, suple la forma deficiente de un acto o le otorga efectos diferente+. Como dice Betti, la buena fe tiene una función de creación jurídica, porque amplía las obligaciones ya existentes y las integra con obligaciones primarias y secundarias o instrumentales, de conservaci6n y respeto por el derecho ajeno45. Reitera que esta gran creación legal nace de un concepto social inspirado en la ética y que el derecho recibe4" pero que debería extenderse a la teoría del hecho y acto jurídico, porque, desde que existe un hecho voluntario con contenido direccional de la 40 Gregorini Cluseiias recuerda que estA citado en la ley de lealtad comercial y en la de defensa del consumidor (Halperin, Umijicacih del derecho privado: contratos y obligmiones. Rssolzkcih de contmtos, p. 50 y 51). Para el agente comercial, ver Gregorini Clusellas, La apariencia y la b m a fe en la relacidn del agente comercial con un tercsro, LL, 1997-E-301. 41 Bogo, Conductas predatorias, RDCO, 2000-29 y siguientes. 42 Gagliardo, La buena fe diligente m el tercero contratante como presupuesto paya a p l k a r la apa?+ienciaprevista por el articulo 58, k p 19.550,LL,
2002-D-1206. 43 Nicolau, El principio d e [email protected] e n el derecho civil actual, JA, 2001111-1144. 44
Mergoni, L'ucquiSt~a non domino, p. 64.
45
Betti, %o& general de las obliguciones, p. 9 y siguientes. Betti, T e o k general de las obligaciones, p. 70.
46
CONTRATOS ASOCIATIVOS
intencibn, ésta debe ser, necesariamente, de buena fe. Llevando este noble principio a la parte general del derecho, no por ello quedarían sin atender los aspectos c o n t r a ~ t u a l e s ~ ~ . La buena fe es un estandar más general que el que le asigna el Proyecto de Unificación de 1998 y 1999, que lo limita literalmente, al igual que el régimen vigente, solamente al campo contractual; en realidad, pertenece a todo el derecho. En la materia comercial adquiere relevancia como "protección de la confianza"48. La regla que exige una conducta social de buena fe no puede solamente referirse a los contratos (ver art. 1023, Proyecto de 1998)49. LOS actos juridicos, aun los unilaterales, deben llevar insita la buena fe, como presupuesto necesario y así debería disponerlo la ley. Opinamos que deberíamos incluirlo en la ley al tratar los hechos y actos jurídicos, a los que no se les puede desconocer que deban conllevar buena fe. Y aun sería mejor que esta temática se incluyera en el Título Preliminar del derecho común. Con la buena fe se cometió el mismo error que marca V4lez Sársfield en otra temática, siguiendo a Freitas, que advertía que la cuestibn fue s61o resuelta en el C6digo de Prusiaso. Siendo la buena fe un principio general del derecho, sólo se estableció positivamente como regla hermenéutica general en materia de contratos (art. 1198, C6d. Civil), ignorálndose que se trata de un principio general fundamental aplicable a todo el derecho. Este principio fundamental halla cabida en todo el ordenamiento y debiera extenderse a los negocios en el Mercosur51. La buena fe es la conducta querida por el ordenamiento. Es, como ha dicho Pound, "la medida media de la conducta social correcta". Pero al parecer también es mucho mas. Sabemos que en el acto o negocio jurídico aparece el poder de dictar reglas privadas, en los límites fijados por el ordenamiento; que es hay una exigencia implícita de observar el bien una de las formas en que se manifiesta la buena fe. 47 Mayo, Sobre lus denminadas cldusulas generales. A propósito de la buena fe; el &rZo y lus bumas costumbres, LL, 2001-E-1146. Schmídt, Dwecho comercial,p. 37. 49 gsta es una concepci6n antigua; por ejemplo, la Ley Sherman estadounidense s e referia, en su intenci6n sancionatoria de los t w t s , a los "contratos que restringen el comercio". MAS tarde se advertirla que las restricciones impuestas al comercio de mala fe son más dilatadas que las que permite el campo contractual, por m8s amplio que este se conciba. Ver nota (a) a la Secci6n 11, referida a los hechos (art. 896 y siguientes). 51 Ver laudo arbitral en el caso de importacidn de bicicletas desde el Uruguay, en TArbitral Ad Hoc,Mercosur, 31/10/01, LL, 200 1-F-697. 52 Bueres [m)- Hiihton (coord.), C6digo Civil, t. 2-B, p. 390.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
3 14. Usos Y PRACTICAS. LA COSTUMBRE. LOS USOS COMER- La Convenci6n Interamericana de Derecho Internacional Privado sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales (CIDIP V, México, 1994) ha priorizado el derecho a la autonomía de la voluntad de las partes, como eje fundamental del comercio internacional. El derecho también ha recibido un enorme aporte al ser aprobados los Principios Unidroit, referidos a los usos y prácticas del comercio internacional referente a los contratos, codificados en Roma55. Los paises del commorz luw se pueden manejar con gran facilidad con usos y prácticas; los de los derechos continentales de Europa y América, que poseen derechos codificados, no aceptaron -en el viejo derecho- los usos y costumbres como fuente del derecho, porque ello se contradecia con su idiosincrasia, que privilegiaba la idea de codificar todo en normas escritas, para que respondieran a las preguntas hechas desde los hechos y de ese modo orientasen al juez. El Código Civil japonés menciona a la costumbre de un modo similar a los Códigos de Occidente, y dice en su art. 92: "Eficacia de la costumbre. En el caso de que exista una costumbre contraria a la ley o disposici6n que no fueren de orden publico, se aplicara aquélla si se considera que las partes del negocio jurídico tuvieron voluntad de seguirla". Como se ve, son reglas universales similares a las de nuestro derecho. El concepto de costumbre se ha abandonado en general en el derecho del comercio internacional, por considerarlo demasiado ambiguo, reemplazándoselo por el de usos y practicas de las partes, que son aquellos que han utilizado las partes uniformemente en el área en que acti-ian, en el comercio internacional, a lo largo de un tiempo prolongado para ser consagrados como tales. No s61o la citada Convención Interamericana de 1994 coincide con los principios de Unidroit como fuente de derechos si las partes no eligen la ley aplicable; algunos paises tambien lo establecen asi, como la nueva Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela, del 6 de agosto de 1998. Las partes tienen el derecho de dictar reglas privadas con efecto juridico. Esta autonomía privada es connatural a la persona Rumana, dentro de los límites que se han señalad@CIALES.
55 Unidroit, P&&pios sobre los contvatos comerciales .intemionales, Roma, 1995. Bueres [m)- Hiihton (coord.), C6digo Civil, t. 2-B, p. 390.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
En nuestra reiterada opini611, la buena fe debe unirse a otro elemento que pauta conductas, generalmente olvidado por el derecho; b solidaridad, como principio de obseniancia del bien común y de no dañar, el cual debiera ser tambien un esthndar de conducta social deseada. Incluyéndose tarnbien, desde luego, al orden empresario mercantil en esta normativa general. ¿Es la buena fe un estado pasivo? Significa actividad proactiva; prever y evitar las consecuencias dañosas posibles. Significa dejar de lado conscientemente la malicia, el engaño, el dolo, el daño. Proponemos que este principio se incorpore -junto con el de solidaridad- al ordenamiento jurídico nacional. Ello debe hacerse en la parte general, no s6lo para pautar el modo de interpretaci6n de los contratos. En el Proyecto de 1998 se comete el mismo error que en el vigente Código Civil; la buena fe se da como una regla interpretativa en materia de contratos (&. 1023, Proyecto, y art. 1998, C6d. Civil), pero no en el sentido de un estándar obligatorio de conducta para todos los actos jurídicos, como lo es la licitud. No ha sido concebido como un estándar general, dado que el principio aparece en varias ocasiones, en protecci6n de cocontratantes y de terceros. Es en materia de actos voluntarios y actos jurídicos donde debería establecerse como obligatorio el actuar con buena fe y de acuerdo con los principios del bien común y la solidaridad social y humana. De modo que proponemos un cambio de paradigma: los actos voluntarios y los juridicos deben dejar de ser considerados neutros. La definición del art. 250 del Proyecto de 1998-1999 debe reformarse en pos de una mayor exigencia ética. Si no, ¿por qué no incluirla, al menos, entre los requisitos de la prestacion d e t e r m a d o s por el Proyecto de 1998? Recordemos la propuesta de la cornisi6n como art. 675: "Requisitos de la prestación. La prestación debe reunir estos requisitos: a) tener contenido patrimonial; b ) corresponder a un interés del acreedor, aunque sea extrapatrimonial; c ) sea física y jurídicamente posible; d) no configurar un hecho ilícito; e ) ser determinada o determinable". Así, la buena fe, la exigencia de una conducta solidaria que apunte al bien común y el debido respeto a toda palabra empeñada53, deben incorporarse -de modo más profundo y fundacional- a nuestro futuro derecho positivos4. 63
Di Piebro, El respeto a la palabra dada, ED, 193-934.
54
Ver, en general, Córdoba (dic) - Garrido Cordobera - Kluger (coords.), Tra-
tado de la bzksna f. en el derecho, t. 1 y 11.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
En el Proyecto de Unificación de 1998 se da el concepto de "usos y costumbres". Se alude a una importante fuente de derecho en el propuesto art. 6",que dice: "Usos y costumbres. Los usos y costumbres son vinculantes: a) si las leyes, o los interesados, se remiten a ellos; b) si se trata de situaciones no regladas legalmente, el tribunal debe establecer de oficio el contenido del uso, sin perjuicio de su facultad de requerir la colaboración de las partes y del derecho de estas de alegar y probar su existencia y contenido". En primer lugar, debemos recordar que la moderna doctrina del derecho comercial internacional habla de "usos y practicas de las partes" (Convencidn de Viena para la Compraventa Internacional de Mercaderías" e n adelante, CISG, que es ley argentina), o bien de "USOS comercia le^"^^; ambas son formas de referirse al mismo fendmeno y que resultan más convenientes. Los juristas que durante años intervinieron en las discusiones y trabajos que concluyeron en la CISG entendieron ambigua y discutible la noción de " c o s t m bre"58,por lo que la eliminaron del texto legal finalmente aprobado. Los usos y las practicas comerciales, en general, establecidas por el Código de Comercio Uniforme de Estados Unidos (art. 1-205-2)59, admitidos allí de manera irrestricta, se reciben en la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, pero s610 respecto de aquellos usos y prácticas de los cuales se tenia o debía haber tenido conocimiento. El art. 9" de la Convención, en su inc. lo, hace prevalecer los usos y prácticas de las partes, por sobre las disposiciones de la Convención. Esto concuerda con la cláusula de posible exclusión total o parcial de la Convención por expresa decisi6n de las partes (art. 6'). Los usos de que se trata en este cuerpo legal son los "arnpliamente conocidos y regularmente observados por empresas que se dedican al mismo tráfico mercantil" (art. 9", inc. S). En segundo lugar, los usos y practicas de las partes deben ser fuente de interpretación de los negocios, aunque ni "la ley ni los interesados" se remitan a ellosw. El Proyecto de Unificación de 57
Schmidt, Derecho c m r c i a l , p. 24. Honnold, Derecho u n G o m sobre compraventas i.inerna&nules, p. 170,
no 118. 59 Homold, Derecho unvomze sobw compraventas internacionales,p. 171, no 120. Ver esta referencia tambien en Garro - Zuppi, Compravsnta internaeiaml
de m c u - d e ~ a sp., 62. 60 Bueres dice que el propdsito prActico esta presente m t o en los actos (negocios) jurídicos como en los actos voluntarios semejantes a los negocios IBueres (dir.) - Highton (coord.), Cddigo Civil,t. 2-B, p. 3901.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
1998, en su letra, parece negarle esta posibilidad de interpretacibn a los jueces que, frente a un caso comercial, no cuenten con reglas expresas del negocio establecidas por la ley o las partes. Algo similar, en cuanto a la ubicación normativa, sucede con las reglas de interpretacibn. En nuestra opinión, las reglas de interpretación de los contratos (art. 1023 y SS., Proyecto de 1998) debieran ubicarse en el Libro Segundo, en alguna parte referida a la interpretación de los actos voluntarios y de los actos jurídicos. Las redactadas en los aps. a y b nos parecen excelentes. Pero criticamos, en ese Proyecto, la falta de una norma que ratifique la regla pacta sunt servanda del actual art. 1197 del Cód. Civil, eje normativo imprescindible que no debe abrogarse como regla legal central. Por otra parte, si ella estuviese consignada expresamente, esto le daría solidez a lo pactado por las partes y, de ahí en más, se analizarían las cuestiones de "diferencias significativas en el poder de negociaci6n" y "la relaci6n de equivalencia". Creemos peligroso establecer estas pautas y debilitar textualmente la regla más importante, en la cual el orden legal asegura que el contrato es ley para las partes. Nos parecen preferibles las reglas de interpretación de la Convenci6n de Viena de 1980 citada, que bien podrían aplicarse a toda clase de contratos, y algunas del Código de Comercio vigente serían su complemento ideal, rescatándoselos como dispositivos útiles (ver arts. 217 a 220) si se redactara un nuevo texto integrado. 1 5 IMPRESIONES SOBRE
LA EMPRESA.
- Continuamos con el
tema señalado en el 3 11. La empresa es un fen6meno propio de la economía y el gran motor del capitalismo moderno. La empresa significa, en primer lugar, organización y, en donde exista una tarea organizada, habrá empresa. Man6vil cree que, en este campo, el enfoque que puede dar frutos m8s ricos al momento de su utilizacion jurídica es el conocido ejemplo de la definición de vinculación societaria que trae el 3 15 de la ley de sociedades por acciones alemana de 1965 (AktG), que se refiere a la condición de titular de una empresa o actividad empresariam. Otras referencias a la empresa y al establecimiento las encontramos en nuestro derecho del trabajo, aunque limitadas al objeto de esta disciplina. El derecho no ha podido alcanzar un concepto jurídico de empresa que en forma unitaria regule tan importante fen6men0, a pe61 Para todos, ver el resumen en Manbvil, Grupos de soc.iedades m el derecho comparado.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
sar de haber sido estudiado en los dos siglos anteriores; sin embargo, el tema mantiene una especial importancia en este siglo que se inicia. Existe una empresa civil, una comercial, otra con mayor o menor intervención del Estado, una gran empresa y pequeñas o micro empresas, empresas nacionales e internacionales. ¿Qué, de todo esto, debe recoger el derecho? ¿Cuales son las reglas legales que permiten encauzar esta materia, que proviene de manera imperativa desde la realidad? El Proyecto de Unificación de 1998 excluye casi toda regulación referente a la empresa; el nuevo Código Civil del Brasil la recoge de manera indirecta y restringida. El Proyecto argentino de 1998 tampoco se ocupa del empresario, cuyos rasgos diseñara la legislaci6n que ha sido ejemplo de nuestra doctrina por décadas: la italiana (empresario es "aquel que ejerce profesionalmente una actividad económica organizada a fin de producir o intercambiar bienes o servicios" -art. 2082, C6d. Civil itaiiano-). Borra también al "comerciante" y a los "actos de comercio". Un dispendio notable de jurisdicción se ha hecho cuando la jurisprudencia se ha esforzado por distinguir al empresario civil del comercial; mucha inteligencia se ha aplicado para discurrir si una empresa constructora o una agropecuaria, revisten naturaleza civil o comercialm. ¿Tiene esto sentido? ¿El criterio de empresa no es alcanzable, en forma unitaria, por el orden legal positivo? Esto parece aceptar el Proyecto de Unificacion de 1998 al no tratar de conceptualizar a la empresa; pero el problema es que ignora sus principales efectos legales, dado que ellos existen, y -como ley común- no debiera haberlos dejado de lado. Notamos en su articulado la carencia de un sistema obligacional para los empresarios, aquella parte de la sociedad argentina e internacional que se dedica a crear y gerenciar emprendimientos de todo tipo. La falta de una regulaci6n precisa de la realidad del empresario y de la empresa, que es la tradicional parte general del derecho comercial, tal vez sea una de las mayores deficiencias que anotamos en este sector del Proyecto de 1998. Esto esta, de alguna manera, aunque en forma ya muy anticuada, en el actual Código de Comercio. 62
tos
Gregorini Cluselias, en Halperin, Unificacih dgl derecho privado: contra-
obligaciones. Resoluczdn de contratos, p. 5.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
En el art. 302 del Proyecto de 1998 y con referencia a la "contabilidad y estados contables", se alude a "quienes realicen una actividad económica organizada o sean titulares de una empresa o establecimiento comercial industrial o de servicios" (anotemos lo obvio: no es lo mismo la empresa comercial que el establecimiento industrial o de servicios); el art. 99 habla del "ejercicio de una actividad económica". Antes, en el art. 298, inc. k, proyectado, se deriva a una ley especial la transferencia de establecimientos comerciales o industriales. h a s son las pocas menciones sobre la empresa o variantes de ella, aunque indirectamente pueden hallarse algunas otras. Como parece muy claro, son insuficientes, y la compleja realidad económica nacional e internacional hace necesario que en este Código, que pretende contener todo el "derecho común", se dediquen algunos artículos al fenómeno del empresario y de la empresa. No otra cosa han hecho los códigos unificados, comenzando por el italiano de 1942, aun vigente, y el del Brasil. Creemos que si se sanciona este Proyecto como esta se puede perder una gran oportunidad, que es la de regular los aspectos jurídicos de la empresa, así como la de modernizar la vieja ley 11.867, sobre transferencia de fondos de comercio, que -al parecer- continuaría vigente. Un ejemplo de que se ha ignorado la realidad de la empresa lo tenemos al leer la regulación del proyectado art. 151; en él debió señalarse la obligatoriedad, para las empresas organizadas mediante estructuras jurídicas colectivas, de poseer una sede social y que ella fuese vinculante, es decir, pudo haberse adoptado la solución del art. 11, inc. 2, párr. So, de la ley 19.550, según la reforma del año 1983, para todas las personas jurídicas, dado que todas ellas son organizadas como empresas civiles o comerciales y deben tener una sede, necesariamente (calle, número y ciudad). No parece aconsejable que la sede de éstas sea optativa, como parece desprenderse del texto proyectado, porque ello facilitaría la mala fe y e1 fraudem. Si bien es cierto que la empresa no ha podido ser captada juridicamente como una unidad integra, en las más modernas legislaciones, la calidad de empresario, sus obligaciones (v.gr., una distinta responsabilidad, siempre reconocida por la justicia) y diversos aspectos de la empresa serían cuestiones que la ley puede reflejar en su texto. Hemos dicho antes que el comerciante de los códigos del siglo xrx, pasa a ser empresario cuando la complejidad de los negocios 6s Al respecto es notable la rigurosidad -que compartimos- del nuevo Code de Commsrce francks en cuanto a la exigencia de una sede precisa y actuabada.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
exige del mercader que aumente su p r e p a r a ~ i 6 n ~Y~ . demanda también de sus subordinados un riguroso orden, mgtodo y sistema. La complejidad de los negocios requiere mayor organizacibn. El empresario organiza a las personas que lo ayudan y a los bienes, y asume un riesgo al intercambiar o producir bienes y servicios. Para nosotros, actualmente el empresario en general, que realiza actividades civiles o comerciales, lo es cuando crea, organiza y comanda una organizaci6n empresaria. Si su actividad es mercantil en nuestro actual derecho positivo, ella sera regida por este derecho; si es c i d -lucrativa o no-, las reglas provendrán del derecho civil. Galgano se refiere al concepto de empresario de su Código Civil (art. 2082) remarcando su actividad especulativa6fi; luego reconoce que el simple especulador no es empresario, de acuerdo con la pauta productiva que le marca el mismo Codice Civile. Esta aguda observación no debe dejarse pasar, pues ella es rica en consecuencia. El empresario es un sujeto distinto al ciudadano comdn y merece una regulacibn especial, incluyendo -como dijimos- la delimitación de un campo más estricto de responsabilidad. El empresario comercial es productor o practica el intercambio de bienes y servicios en el mercado nacional, regional e internacional. Con el capitalismo gbbalizado, el empresario está obligado a organizarse mejor y tiene una gran responsabilidad social. Hace su aporte a la creaci6n de la riqueza, pero debe estar contenido por normas éticas y jurídicas. En el derecho actual, el consumidor, como parte mAs ddbil, se pone frente al empresario; ése es uno de los limites del empresario mercantil y tambien -nos parece- del que podríamos llamar "empresario civil". Pero adelantemos que, para nosotros, hay un solo empresario en el mercado frente al consumidor y al tercer actor, que es el Estado. Pero hay otros actores en el mercado. Por ejemplo, el empresario que produce para otro y no para el mercado en el negocio denominado "subfornitura", citado por Galgano66. Y también podriamos pensar en empresarios sin empresa. 64 Etcheverry, Derecho comercial y económico. Parte general, p. 346 y slguientes. 66 Galgano, Derscho comercial, p. 16, punto 1.3. 66 Galgano, La subfornitura entre &scentmlizacih productiva e integruci6n e m p r e s a ~ a l(conferencia pronunciada en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el 9 de mamo de 2001).
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Por supuesto que algún empresario puede ser especulador. Para Galgano, el especulador de bolsa no es empresario, ni lo sera cualquier otro especulador (que sí -afirma- era comerciante en el antiguo sistema). La especulaci6n sin empresa productiva, sin embargo, no parece ajena al sistema mercantil. Una cosa es lo que se quiere dogmaticamente y otra es la realidad del derecho vivo. Y, además, es difícil aislar conceptualmente la mera especulación. Los profesionales intelectuales no realizan un trabajo empresario mercantil, pero en cambio organizan una unidad productiva de servicios; son, por lo tanto, empresarios. Sobre este tema, el derecho fiscal ha producido algunas reglas que deben analizarse. Tampoco han sido aceptados como empresarios, en principio, los artesanos y artistas. Pero la clave nuevamente está, a nuestro juicio, en la organizaci6n que ellos posean y que rodee su actividad. La producción o intercambio de bienes y servicios (arg. art. lo, ley 19.550) no puede darse sin organización, civil o comercial. Un empresario será tal si posee una organización y corre un cierto riesgo, buscando un fin. La organizacidn puede ser simple y no contar con personal dependiente (p.ej., corredor, distribuidor). También una asociación es una empresa, cuyo fin principal no sera el de obtener un lucro y repartirlo entre sus asociados; pero podrá realizar tareas que le proporcionen ganancias y entradas de dinero a la caja (no distribuibles). Un artesano organizado en forma permanente o un productor agropecuario, diga lo que diga la ley, son empresarios; también lo es el empresario unipersonal que atiende un pequeño quiosco. ¿Y el que ejerce un oficio, como, por ejemplo, podria ser un electricista, un gasista, un plomero, un pintor? Para nosotros también son empresarios -pequeños o microempresarios- los que desarrollan un oficio, porque tienen atrás una pequeña organización: medios de comunicación (telefono, fax), herramientas, nombre, habilitacih, ayudantes, vehiculo. ¿Podemos hablar de una "empresa individual", es decir, organizada por una sola persona que sea única titular de los bienes de esa empresa? ¿Cómo responde el derecho a esa necesidad? En el Libro 11 del nuevo C6digo Civil del Brasil, en vigencia desde enero de 2003, se regula el derecho de la empresa de una manera simple y abierta. Pero a quien se caracteriza legalmente es al empresario (art. 966), considerándose tal al que ejerce profesionalmente una actividad economica organizada para la produccion o circulacion de bienes o de servicios. Antes del inicio de sus actividades, el empresa-
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
rio debe inscribirse en el Registro Público de Empresas Mercantiles de su sede. No es empresario, dice el nuevo Código, el que ejerce profesibn intelectual, de naturaleza científica, literaria o artística, aun con el concurso de auxiliares o colaboradores, salvo que constituya una empresa en el ejercicio de esa profesibn. La ley, dice el art. 970 del C6d. brasileño, asegurara un trato favorable, diferenciado y simplificado al empresario rural y al pequeño empresario, en cuanto a la inscripción y a los efectos gue de ella dimanen. En los titulos siguientes, con la misma sencillez, se establecen en este Código C i d reglas legales sobre las sociedades en general, con o sin personalidad juridica, ordenándose un régimen minimo básico y arrn6nico para todo el universo societario. Toda la problemática de la empresa y del empresario, como se ve, tiene una riqueza que supera el marco legal vigente. Y el derecho debe estructurar ciertas cuestiones y los alcances de muchas realidades sociales, así como establecer partes regulatorias del estatuto del empresarios7. NES.
9 16. EL TEBCER SECTOR DE u ECONOM~A: ONG Y RELIGIOREDES.SERVICIOS P~BLICOS.- LOS negocios o los contratos
que celebran las empresas pueden ser de naturaleza civil o mercantil. Nos preguntamos: jcua podría ser la distinción entre arnbos?, jes realmente necesario distinguirlos? Hay una nueva corriente en estos años -el llamado "capitalismo con sentimientosn- que se extiende en tres campos: a) toda la obra de las ONG (organizaciones no gubernamentales), universidades, centros de investigación; b) el Social Investrnent Forum (SIF), asociación sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos de America que se dedica a promover el concepto de "inversión responsable", y c ) las organizaciones religiosas. El SIF es una ONG que obra como un puente de una nueva corriente que une las reglas capitalistas del mercado con los sentimientos de las personas, que, aunque desean obtener beneficios en las inversiones de su dinero excedente, no quieren traicionar sus principios éticos; para hacerlo, estudian el impacto social que producirian esas inversiones en las empresas, en sus politicas, estrategias y objeto social principal. Y luego invierten. Los estudios de estos comportamientos señalan que no se invierte en las industrias 67 Etcheverry, Derecho comercial y ecmbmico. Parte gmeral, p. 369 y siguientes.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
que fabrican armas, las tabacaleras y otras actividades que se consideren nocivas a la salud. Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo son definidas como aquellas que por sus actividades pretenden no sólo brindar satisfacci6n a determinadas necesidades puntuales (salud, educacibn, hAbitat, trabajo, etc .) , sino tambih promover valores y aptitudes entre los destinatarios de su trabajo y entre otros actores sociales (Estados, organismos internacionales, medios de difusibn, etc.), tendientes a un cambio social basado en criterios de justicia social, equidad, democracia, participacibn y solidaridad68. El llamado "tercer sector" de la economía (o, genéricamente, ONG) esta conformado por muchos tipos de organizaciones, empresas asociativas, cooperativas, instituciones de apoyo, articuladas en un movimiento, siendo esta articulaci6n la clave de la organización del sector. Su finalidad es el interés publico y la promoción del bien común; por eso se conoce a este sector como "no gubernamental" y "sin fines de lucro". Se atribuye a estas corrientes -para nosotros, también a las religiosas- el fracaso del apartheid en Africa del Sur, el castigo de las malas prClcticas comerciales o la condena y castigo de los ataques al medio ambiente (recuérdese las indemnizaciones por daños ecológicos, p.ej., del caso en que Exxon fue penada debido al accidente del barco "Exxon Valdez" o las enormes multas aplicadas a las compañías tabacaleras). Muy importante es la acción que se desarrolla a partir de las creencias religiosas, ordenes y grupos que exhortan a la solidaridad humana. Conocemos la labor de la Iglesia Católica, a partir de su prédica, acciones y obras concretas; la Iglesia siempre ha salido a defender a los pobres y necesitados, reclamando a los poderes piliblicos por el desarrollo de los habitantes y de las familias que menos tienen. La doctrina social de la Iglesia es conocida y difundida en todo el mundo católico, así como las enseñanzas y admoniciones directas del papa a diversos grupos (es notable la que dirigi6 a los políticos del mundo con motivo del Jubileo del año SOOO)69. El nuevo C6digo de Derecho Canónico propugna explicitamente el derecho de asociaci~nde los fieles en el canon 215 al establecer: "Los fieles tienen la facultad de fundar y dirigir libremente 68 Guarino, Los dilemas en la ONG en América Latina. También, Etcheverry, Negocios, contratos asociativos 21 Mercosur, "Revista de Derecho Privado y Comunitario",2003-2-353 y siguientes. Las ideas expuestas son variantes de nuestra tesis doctoral ante la Universidad Cat6iica Argentina (2003). 69 Ver L'Osssmatore R m m o , edicibn semanal en lengua española, del 10 de noviembre de 2000.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
asociaciones para fines de caridad o piedad o para fomentar la vocacidn cristiana en el mundo". Esta norma canónica no se encontraba en el anterior Codigo de 1917, pero su formulación no es nueva en la Iglesia. Con términos similares el Concilio Vaticano 11 propugnó el derecho de asociación de los bautizadosr0, afirmando que "ante las circunstancias presentes de nuestro mundo es en absoluto necesario que en ámbito de la cooperación de los laicos se robustezca la forma asociada y organizada de apostolado, ya que solamente la estrecha uni6n de las fuerzas puede conseguir todos los fines del apostolado moderno y proteger eficazmente sus bienes1'7l. AdemAs, el nuevo Código ha sido fiel a los principios que informaron su redacción, basados en el espíritu del Concilio, y recomienda las asociaciones de fieles en el canon 327 e incluso promueve la asociaci6n de colaboraci6n entre estas personas jurldicas (canon 328). La forma de irnplementacibn de estas uniones es por medio de contratos, que especifican las labores y responsabilidades de sus miembros y no implica la creación de personas jurídicas nuevas. Entre los distintos grupos religiosos que conviven en la Argentina se esta afianzando una nueva corriente: la del intercambio y colaboración por medio de la acción solidaria y cultural, que supera las diferencias de la fe, fuertemente apoyada por el papa Juan Pablo 11. Es una tendencia que se fue gestando silenciosamente y que tom6 mayor fuerza con la crisis econdmica y social. Tarea donde hay miles de personas involucradas, de los credos y organizaciones mhs diversos. Ellas optaron por buscar "las cosas que unen, en lugar de las que separan", según afirman varios laicos y religiosos ocupados en este tema. Las religiones se han volcado a impulsar actividades en común, para dar respuesta a problemas sociales urgentes o, quiza, para intentar recomponer vinculos en una sociedad cada vez más fragmentada. ¿Puede esto verse como un signo de esperanza? Sin duda, quienes participan de este movimiento creciente lo experimentan así. Esto no implica, sin embargo, olvidar la fe de cada uno ni favorecer sincretismos -aclaran-; es una forma de acercarse al otro, reafirmando la propia identidadT2. Concilio Vaticano 11, decreto Apostolicam uctuositatm, no 19. Conciiio Vaticano 11, decreto Apostolicam actuositatem, no 19, y constituci6n Gaudium et spes, no 90. Eizayaga, diario "La Naci6nn, sección Cultura, 26/8/02. 70 71
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Se unen para recaudar fondos para comedores comunitarios o escuelas pobres, para conseguir ropa y medicamentos. Tambi4n organizan intercambios educativos, encuentros culturales interreligiosos, como conferencias, mesas redondas y conciertos. Hay centros de protección, amparo y reeducación. La labor no comercial es inmensa. Juana Ceballos, de setenta años, y varias dbcadas de trabajo en Caritas Argentina, reconoce que se produjo un cambio : "Nunca hubo, como ahora, una acci6n tan organizada, incluso en el nivel de las jerarquías.. . Estamos viviendo situaciones muy angustiosas. Antes había mCls cerrazbn, pero e1 mundo ha cambiado, no se puede vivir en una burbuja. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo pronto, bien y entre todos". El articulo periodístico del cual tomamos esta referencia, sigue con detalles; dice que desde el año 1996, Juan Carr, titular de Red Solidaria, impulsa tareas con distintas religiones. Su equipo y miembros de varios credos hicieron campañas contra el frío, para juntar útiles escolares y, a fines de 200 1, para conseguir comida. "Ha aumentado la cantidad de actividades en conjunto -dice Sergio Desuque, del Centro Islámico-, y también cambio su perfil... A medida que vamos realizando las actividades, nos vamos conociendo y nos damos cuenta de que el amor hacia el Creador es un factor de unidad. Segun el pastor Tomas Mackey, del Centro Bautista Recoleta, la mayor interaccion "no es sólo producto de la situación. Eso sería pensar que, desaparecida la crisis, desaparecería la ligazón -dice-. Hay una tendencia a un pensamiento mas integrador; para entender la realidad de manera mas amplia". Marco Gallo, miembro de la comunidad de San Egidio, de orientación ecuménica, sostiene que, "efectivamente, se han multiplicado las iniciativas interreligiosas y se esta produciendo una caída de prejuicios. El ecumenismo -afirma- se ha propagado en el pais. En la medida en que conozco la fe del otro, me edifico en mi fe, pero esto no quiere decir que me convierto en el otro". Arnalia Eizayaga sigue escribiendo: "el diálogo interreligioso -el término 'ecuménico' se refiere sólo a la relación entre cristianostiene antecedentes mundiales que en la Argentina han tomado distinta forma. Así, mientras que en Medio Oriente judíos y árabes continúan en guerra, aquí, en nuestro pais, conviven en paz. En la Argentina hubo varios acercamientos entre cultos. Por ejemplo, el Seminario Rabínico Latinoamericano invitó, en 1999, a monseñor Estanislao Karlic, arzobispo de Paraná, a dar una charla. El Episcopado, por su parte, alentó a líderes de otras religiones a orar en San Miguel.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
El libro que el rabino Mario Rojzman y monseñor Justo Laguna publicaron en 1998, Todos los caminos conducen a Jerusalén.. . y también a R o m , también refleja el diálogo creciente entre judíos y cristianos. Rojzman, incluso, organizó el Centro Interreligioso de Responsabilidad Social, cuyo comité consultivo integran un líder judío, un musulmán, un católico y un metodista". Queremos mostrar, con todo esto, que el mundo, aunque sea de a poco, esta cambiando y que la solidaridad -en términos cristianos, la caridad- se impondrá seguramente como un valor dirimente en el futuro de la Humanidad. Influyen estas corrientes, encaradas en paralelo por las dos ú1timas tendencias (ONG y religiones), en un cambio que se viene advirtiendo y que lleva a imbricar el derecho de las empresas tanto en proyectos con hnimo de lucro como en otros en que ese motivo está ausente o resulta indirecto. Hemos dicho en otra ocasión que "el agrupamiento de empresas se da como una reunión de núcleos econ6micos de diversas estructuras (p.ej., empresas individuales, sociedades comerciales, sociedades civiles, empresas estatales, cooperativas), bajo una única dirección sin llegar a la fusión que constituye otra vía de concen~ . agrupamiento tiene intetración del poder y de la a ~ t i v i d a d " ~El reses que serán iguales, similares o distintos a los pertenecientes a cada uno de los que poseen las empresas singularmente consideradas. Además de las uniones transitorias de empresas (UTE) y los AC que regula la ley de sociedades comerciales, a los cuales nos referiremos m8s adelante, una variante que se aplica y tal vez represente la forma de menor compromiso jurídico son las "redes". Ellas pueden formarse con o sin fines de lucro; nunca son personas jurídicas, salvo que adquieran otra forma legal que lo permita. No hay una figura legal sobre "redes"; son asociaciones de empresas o personas físicas o jurídicas, que emprenden una tarea de colaboración más general que la colaboración en las UTE o en los AC. Establecen objetivos especiales y algún tipo de obligaciones y deberes. Las relaciones son horizontales; pueden ser constituidas por diversos actores del mercado (p.ej., entre ONG, entre estudios de abogados o consultorios médicos) y admite todo tipo de variantes. Puede haber contrato u operar solamente mediante un acuerdo verbal, cuya violación implica la exclusión del incumplidor. Como describen Bonorino de Mejía y Serantes, "trabajar en redes apoya la coordinacidn de esfuerzos, evitando duplicar accio7%
Etcheverry, Notas preliminares sobre grupos de empresas y contratos
de coiaboracidn,ED, 106-887.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
nes, cada parte trae sus cualidades y capacidades. Compartir es más efectivo que competir, trabajar en red es compartir"74. Pero los autores reconocen que trabajar en redes supone trabajar con grupos que poseen sus características y conflictos y se debe reconocer esos conflictos y preverlos para asumir las propias responsabilidades, lo cuai es necesario plasmar contractualmente. Además, siempre estará presente la empresa, la cual -en cuanto organizaci611, como hemos visto antes- pasa a tener un papel central en el derecho privado. No importar& si un emprendimiento se realiza para obtener ganancias o para otros fines lícitos; las estructuras jurídicas empresarias servirán para uno u otro fin, dando ellas las variantes a utilizar. Cuando podamos reemplazar el derecho comercial por el derecho de la empresa en nuestras leyes, a los comercialistas nos toca, principalmente, desarrollar el derecho empresario, el derecho de los negocios que, repetimos, ya no estar6 basado necesariamente en e1 lucro. La asociacibn civil (sin fines de lucro, en la Argentina), las sociedades, la cooperativa o la fundación (a la cual el derecho nacional le prohíbe objeto lucrativo o reparto de dividendos) necesitan todas de ciertos controles externos. Se puede causar mas daño social con entidades sin ganancia repartible que por medio de una sociedad anónima; algo similar podemos decir de la administración de estas entidades "sin fines de lucro"75. En nuestra opinión, el moderno derecho comercial se extiende en los siguientes campos: a ) Las teorías y practicas organizacionales que permiten el funcionamiento de un centro patrimonial autónomo (empresa), civil, comercial o de servicios. Es decir, los aspectos legales del sistema "empresa". b) El derecho de los negocios, que abarca todo tipo de negocios, civiles, comerciales y aun algunos de corte administrativo, a desarrollarse hacia y en el mercado. c ) Los estatutos especiales, para cada Area de los actos y negocios jurídicos. Daremos un ejemplo mas de lo que queremos decir. En la Argentina, al privatizarse el servicio de electricidad nacional, debió Bonorino de Mejia - Serantes, Las r e b s : un estilo de trabajo. 75 LBS asociacione~civiles como son los veinte equipos de mtbol de primera divisidn, en la Argentina, desde 1996 vendieron jugadores al exterior por m8s de quinientos millones de d6lares; sin embargo, salvo el Club Colon de Santa Fe, tienen un pasivo de trescientos d o n e s de dólares ("La Nación", 3a Secci6n Deportiva, 31/1/01). 74
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
reorganizarse el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM): allí aparecían claros principios del derecho público que tenian que armonizarse con los del derecho privado. Hasta entonces, el Estado intervenía en la actividad empresaria de tres modos principales: a ) la empresa del Estado, íntegramente fundada y constituida por el Estado (p.ej., las empresas del Estado o las sociedades del Estado); b ) las sociedades de economía mixta, en las que el Estado tenia poder de veto7" y e ) las sociedades con participacibn estatal mayoritaria (SAPEM; ley 19.550, art. 308 y siguientes). A partir de la reforma del Estado y de la desregulación que se produce durante el gobierno de Menem, se comienzan a privatizar actividades que antes estaban monopolizadas por el Estado nacional. Una de ellas fue la desregulación del servicio de electricidad, que pasa a manos privadas, reconociéndose a cinco sectores con intereses a veces contrapuestos: generaci6n de electricidad, transporte, distribución, consumidores y Estado. Estos cinco estamentos formaron, mediante una ley y un decreto especiales, una sociedad an6nima que, a pesar de estar regulada por la ley de sociedades comerciales (privada), contiene elementos de derecho público, como, por ejemplo, la participación del Estado en esa saciedad mediante un director que es siempre el presidente, que cuenta con un poder de veto indirecto en las decisiones y otras cuestiones similares (la decisión no resulta tal, sin e1 "voto necesario del Estado"). La función del Estado se torna diversa cuando comanda la política energética del país por medio de la Secretaria de Energía, cuando actúa como ente de contralor (ENRE) o cuando vota en la sociedad an6nima regida por la ley 19.550, llamada Cammesa, que administra el mercado elkctrico nacional. Por tratarse de un rkgimen no muy conocido, aun dentro del país, se hace preciso explicarlo. La ley nacional 24.065 estableció que es servicio pliblico el transporte y la distribucibn de la electricidad; la generacibn se declara de interés general, pero se halla "afectada a dicho servicio y encuadrada en las normas legales y reglamentarias que aseguren el normal funcionamiento del mismo". El Estado decidió privatizar el sistema electrice nacional, como hemos dicho, y para ello crea Cammesa, una sociedad anónima regida por la ley de sociedades comerciales y por la ley especifica 24.065. 76 Zavala Rodríguez, Código de Gommcio 9 leyes complementafias, t. 1, p. 512 y s@uienles. Ver decr. 15,349146,ratificado por ley 12.962. Tarnbien, en general, Reyes, Sociedades de economiu mixta y sociedad minera.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Por imperativo legal (wt. 35, ley 24.065, y decr. 1198/92) cumple sus funciones como Organismo Encargado del Despacho, Coordinador de la Operación del Sistema Interconectado Nacional y Administrador del Mercado Eléctrico Mayorista, con sujeción a las normas que dicta la Secretaria de EnergíaT7. Tales normas estan contenidas, en su gran mayoría, en "Los procedimientos para la programación de la operación, el despacho de cargas y el cálculo de precios en el MEM" -en adelante "Los Procedimientosn-, aprobados por resolución de la ex Secretaria de Energia Elkctrica 611 92, sus modificatorias y complementarias. El MEM creado desde el Estado (ley 24.065) implica para éste la responsabilidad de velar por que opere en forma eficiente, respetando los objetivos y principios del Marco Regulat orio Electrice, que pueden sintetizarse -en lo sustancial- como el cubrimiento adecuado de la demanda eléctrica del país con calidad y precios económicos a partir de condiciones de competencia. En tal contexto surgió la necesidad de contar con un Administrador del Mercado que opere, en forma transparente, objetiva e independiente, con criterios técnicos, económicos y comerciales de eficiencia y seguridad. Mediante el decr. 1192192 se aprobaron el acta constitutiva y los estatutos de Cammesa; en los considerandos, el decreto reconoce que se crea un ente con forma de sociedad privada, pero para cumplir funciones de interés público, con sujeción a las normas que dicte la Secretaría de Energia. Se distingue aqui claramente a la Secretaria de Energia como ente del poder público, de la sociedad an6nirna que tendrá otras funciones especificas (administrar el MEM y controlar el despacho). En el directorio de Cammesa participan los distintos tipos de agentes que operan en el MEM (generador, transportista, distribuidor y gran usuario) mediante asociaciones civiles que los nuclean y el Estado nacional por medio de la Secretaría de Energia. A cada asociación le corresponden dos directores. Esto garantiza la representatividad de todos los actores en las decisiones del administrador y la consideración de los intereses del conjunto de la sociedad -y particularmente de la colectividad de usuarios finales de las distribuidoras- por la Secretaría de Energia, que tiene la presidencia y voto necesario para la adopci6n de decisiones en el directorio. Los actores del MEM concurren a esa sociedad anónima, para el debido control y participación en el funcionamiento de la socieLas funciones de Organismo Encargado del Despacho (OED) se asignaron 1192/92. En virtud de ello, aqui se la cita indistintamente como Carnmesa o como OED. 77
a Cammesa por decr.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
dad que tiene a su cargo el despacho nacional de cargas y la admi-
nistración del sistema. Lo hacen mediante asociaciones civiles, sin fines de lucro, constituidas por las empresas comerciales que actuarán en el mercado eléctrico. Estas asociaciones fueron autorizadas por el art. 4' del referido decreto y corresponden a generadores de energía eléctrica, transportistas, distribuidores y grandes usuarios. Cada una de las asociaciones, mas el Estado, son los cinco socios de Carnmesa. En el mercado eléctrico operan los "actores" que la ley menciona, que son los agentes, los cuales -para ser tales- deben presentar una solicitud, cumplir todo un procedimiento y, al cabo de el, ser admitidos por la Secretaria de Energía como tales (Anexo 17, "Los Procedimientos", 3.1). Los agentes son quienes compran y venden energia en el mercado spot. La compra de energia por parte del usuario significa la utilización de un servicio público. Cammesa se ha constituido mediante un estatuto redactado por el Estado y que esta volcado en el Anexo 1 del decr. 1192192. El art. lo, que establece la denominación de la compañía, dice que ella se constituye conforme al régimen establecido por la ley de sociedades comerciales 19.550. La funcibn de Cammesa es centralizar la operaci6n de la red y el despacho económico y la administración comercial del mercado, pero no definir cdmo dichas funciones deben ser llevadas a cabo. Es la Secretaría de Energía, por mandato legal ratificado por el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus atribuciones reglamentarias, quien define la normativa de detalle que debe cumplir el administrador para la operación del sistema, despacho econdmico, cálculo de precios y transacciones econ6micas en el MEM ("Los Procedimientos"). La referencia expresa a la ley de sociedades determina que, para interpretar el sistema jurídico de Cammesa, debe aplicarse la ley de sociedades comerciales, propia de empresas privadas, aunque es justo reconocer que Carnmesa tiene características especiales distintas de las sociedades an6nimas comunes; como señalamos, el virtual veto del Estado (perteneciente al régimen de la sociedad de economía mixta, actualmente una estructura jurídica en desuso) y la falta de interés lucrativo (propio de asociaciones y no de sociedades) 7a. Es responsabilidad de Carnmesa: a ) Realizar el despacho económico de la oferta de generación. 78
Cabe recordar, sin embargo, que la ley 19.550 admite a las asociaciones con
forma de sociedad (art.
3O).
CONTRATOS ASOCIATIVOS
b) Sancionar los precios spot de MEM, horarios para vendedores y grandes usuarios, para la producción de energia eléctrica ajustándose a las normas que para ello establece la Secretaria de Energía y elevar a esta Secretaria, para su aprobación, las programaciones estacionales de las que resultan los precios spot estabilizados a distribuidores, denominados "precios estacionales" (considerando, para su cálculo -en cumplimiento del art. 36, ley 24.065 y reglamentaciones-, el spot horario esperado para el período siguiente y estado de recursos en el fondo de estabilizaci6n). c ) Administrar las transacciones econbmicas entre los agentes del MEM por cuenta y orden de éstos, permitiendo la ejecución de los contratos por precios y condiciones libremente pactados en el mercado a termino entre distribuidores, grandes usuarios y generadores, y cobrando y pagando, siempre por cuenta y orden de los agentes del MEM, las compraventas en el mercado spot y la remuneración del transporte de energia eléctrica y servicios del sistema. Por lo tanto, las resoluciones que tome Cammesa, aun con la participación del Estado como uno de sus directores e incluso actuando éste como presidente y con poder de veto, no quitan al acto juridico que emane de Carnmesa su caracter de acto mercantil de derecho privado. Tal acto mercantil no responderá al interés público, sino al del ente que lo dicta, aunque el principal objeto de Cammesa sea el que describen sus estatutos en el art. 3": "El despacho técnico del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) de acuerdo a lo previsto por la ley 24.065 y sus normas complementarias y reglamentarias. A estos fines tendra a su cargo: a ) determinar el despacho técnico y económico del SADI (Sistema Argentino de Interconexión) propendiendo a maximizar la seguridad del sistema y la calidad de los suministros y a minimizar los precios mayoristas en el mercado horario de energía rmercado spot"); b) planificar las necesidades de potencia y optimizar su aplicación conforme reglas que fije de tiempo en tiempo la Secretaria de Energía Eléctrica; c ) supervisar el funcionamiento del mercado a término y administrar el despacho tgcnico de los contratos que se celebren en dicho mercado". También Cammesa es responsable de la recopilación e intercambio de la información necesaria para el funcionamiento del sistema eléctrico y el Mercado, y de ponerla en conocimiento de todos los agentes. En aras a la transparencia que caracteriza el funcionamiento del MEM, Carnrnesa pone a disposición de los agentes las bases de datos y los modelos utilizados, así como las programaciones, la informacidn operativa, posoperativa y las transacciones económicas, todo por medio de una red informática propia del Mercado.
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO COMERCIAL
Todos los distribuidores de energía eléctrica del país adquieren la energía necesaria para abastecer a sus usuarios finales, que no hayan previamente adquirido por contrato en el mercado a término, por medio del mercado spot del MEM, al precio estaciona1 correspondiente a su nodo de compra. Conforme a lo señalado hasta aquí, se considera importante reiterar que no es competencia ni atribución de esta compañía definir la regulacidn del MEM, siendo la funci6n de Cammesa operar el sistema y administar las transacciones de dicho mercado por cuenta y orden de los agentes, conforme a las normas que dicta a tal efecto la Secretaría de Energia, a las que debe ajustarse. Desde otro Angulo actúa el Poder público, encarnado en la Secretaria de Energia, dependiente del Ministerio de Economía, el que a su vez, integra el Poder Ejecutivo nacional. La Secretaría de Energia es el gobierno mismo y su fin primordial es velar por el interks general. Es la rectora del sistema elgctrico nacional y dicta sus normas reglamentarias o particulares, a partir de las leyes. Tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes mediante los actos administrativos pertinentes, que incluyen la sanción a quienes se aparten del sistema. Es parte del gobierno nacional y sus actos -que son actos administrativos- tienen el imperio del poder publico administrador del país. MUY distintos son los actos administrativos, dictados en la esfera de su competencia por cualquier poder del Estado, a los actos juridicos de derecho privado que, si bien tienen fuerza legal entre las partes que vinculan (art. 1197, Cód. Civil), no poseen el imperium del gobierno, que a su vez es poder concedente del servicio eléctrico nacional. Y es sabido que el poder concedente tiene el derecho y el deber de retirar la concesión otorgada si ella no se ejerce apropiadamente. Recordemos que, para el derecho argentino, "acto administrativo" es toda declaración de un órgano del Estado7g o de un ente no estatalsO,emitida en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos e individualesa1respecto de tercerosB2. 79 Administraci6n central o ente descentralizado (cabe incluir al Poder Legislativo y al Poder Judicial, cuando act6an en ejercicio de la funci6n administrativa). 80 Por ejemplo, el Colegio Público de Abogados (por tener atribuida una determinada porción de la función administrativa -cuando actúa en ejercicio de esa
funci6n-) . 81 Se excluyen los actos de alcance general por la diversidad en el procedimiento de elaboraci611,modos de adquisici6n de eficacia, extincidn e impugnaci6n. 82 Se incluyen los actos en relación a agentes, cuando resulten afectados en la esfera de la relaci6n de semicio (iaboral). Se excluyen los actos cuyos efectos se
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Otro concepto de doctrina, más amplio, y que nos parece mas correcto, es que acto administrativo es toda declaracidn, disposicidn o decision de la autoridad estatal en ejercicio de sus propias funciones administrativas, productora de un efecto jurídico. Cuando mencionamos "declaraci6n", "disposici6nV o "decisi6nV quedan comprendidos los actos administrativos individuales ("decisiones"), generales ("disposiciones"), expresos y tácitos, unilaterales y bilateraless3. La funci6n administrativa se da en el marco del derecho administrativo, que es un sistema especifico de derecho público que normativiza las exigencias de la virtud de la justicia distributiva en el ejercicio interno y externo de la función administrativas4. En este marco, se hacen negocios de generación, transporte y distribucidn de electricidad, con los cuales las empresas privadas, agentes del mercado eléctrico, obtienen ganancias privadas. El ejemplo reseñado nos demuestra como aun el derecho piliblico se acerca e imbrica con el derecho privado, lo que demuestra la nueva tendencia mundial de integracibn y homogeneidad del derecho, tanto publico como privado. Mas allá de la "civilización del derecho comercial" y de la "comercializaci6n del derecho civiP5, advertimos avances y yuxtaposiciones también entre el derecho público y privado, por ejemplo, entre el tradicional derecho mercantil y el derecho administrativo. fiste es el nuevo derecho relacionado e integrado que sera el que administraremos en el siglo XXI.
agotan en el ámbito orgánico interno de la Adminictraci6n (relaciones interorgánicas) o no exceden la esfera interadministrativa (entre sujetos públicos estatales pertenecientes a una misma esfera de gobierno). Sus notas distintivas fueron señaiadas por Cassagne, Derecho Administ~ativo,t . 11, p. 58 y siguientes. Ver, tmbien, Comaha, Algunos aspectos de la t e o ~ adel acto administmtz.uo, JA, 1996N-750. 83 Marienhoff, Tmtado de derecho administrativo, t . 11, p. 260. Barra, Pvincipios de derecho administratiuo, p. 152. $5 Ver, por ejemplo, Kozolchyk, El &echo comemial el d e s a m l l o econdmico, p. 193 y siguientes.
ante 81 Libre comercio
CAP~TULO 111
EL ACTO JURÍDICO Y SUS CARENCIAS 17 NORMAS JUR~DICAS.- En la filosofía neokantiana, Windelband distingue el verbo müssen, que señala que algo tiene que ser de determinada manera, del verbo sollen, que para este filósofo es aplicable al campo de las ciencias normativas; es un deber ser, que puede no ser cumplido en el mundo real. Kelsen toma la noción de sollen para incorporarla a su teoria jurídica, basada en el deber ser, concepto normativo distinto del de las ciencias de la naturaleza, que explican lo que "es" y por qu6 "es", el desenvolvimiento de los fenómenos naturales. El orden del ser -dice Laclau1- alberga la voluntad empirica, que habita la conciencia de cada individuo. La voluntad jurídica pertenece al mundo del deber ser, como han dicho Kelsen y Cossio; en ese mundo normativo es donde aparece la imputación como categorfa juridica (Zurechnung). Para los juristas, la voluntad que crea la relación jurídica no es la realidad psicológica; existe una "voluntad" del Estado, que es precisamente el orden legal. El Estado tiene una voluntad colectiva, pero no en sentido psicológico sino normativo. El derecho es un mundo unificado de normas, que le da una cierta unidad, pero que no representa ni la suma de las voluntades del pueblo, ni la voluntad colectiva del pueblo estatalmente organizado. A su vez, el derecho emite mandatos basados en hechos concretos, mandatos que obligan a observar una conducta de determinada índole. El sujeto puede observar o no ese mandato realizando declaraciones de voluntad (actos jurídicos). 1 Laclau, N o m , deber ser y *o j u d d i c o m Ham Kelsen, "Anuario de Fiiosoña Jurídica y Social", 1985,no 5, p. 11 y 12.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Se puede emitir un conjunto de voluntades reales en búsqueda de los efectos previstos para una "voluntad colectiva", o puede lie-
garse a esos efectos jurídicos sin esa búsqueda (es decir, voluntad psíquica incompleta o ausencia de esa voluntad) y son esos casos en que la ley presume que existi6 voluntad o que ella debió ejercitarse. Kelsen dice que un acto jurídico no es valido porque sea querido en sentido psicológico; un acto es querido -sostiene- en la medida en que sea d i d o . Así, la validez otorga su fundamento cognoscitivo a la voluntariedad2. La estructura de la norma nos hace distinguir entre el sujeto del deber, que es quien debe observar un comportamiento determinado, con el objeto del deber, que es lo debido. La imputación es precisamente el ligamen que une ambos terminos de la norma. Esa unión no es para Kelsen ni casual ni teleológica; es normativa, toda vez que tiene lugar fundada en una norma. Esa imputación se ve claramente en algunos casos de responsabilidad objetiva; se da independientemente de la actividad o voluntad del sujeto imputado. El derecho es un orden coactivo y toda norma jurídica tiene algún componente de coacción, directa o indirecta. No hay -no debería haber- normas sin sanciones o efectos determinados. Esos efectos o coacciones se proyectan siempre sobre conductas humanas, aunque sea de modo mediato o indirecto. Un orden coactivo que funciona con la imputación. El concepto de imputaci6n no expresa sino el enlace formal entre los hechos condicionante y condicionado y se distingue claramente, como relación normativa, del nexo causal que se presupone existente, en todo caso, dentro del hecho condicionante, entre la conducta humana y el suceso socialmente dañoso3. En el derecho privado patrimonial, hay construcciones que no apuntan a un hecho socialmente dañoso: elaboran un camino que se puede seguir con un fin privado, patrimonial o no; s61o la desviación de los márgenes indicados llevará a activar el poder coactivo del Estado, obrando en protección de otros individuos. Es la facultad que el ordenamiento permite -sin obligar- a determinados sujetos. Las normas, en definitiva, nos permiten calificar jurídicamente una conducta determinada o un hecho cumplido histdricamente; habrá facultades y prohibiciones que modifiquen la visi6n de esas conductas y permitan la aplicación de efectos jurídicos. 2 Citado por Laciau, Norma, deber ser 9 orden juddico en Hans Kelsen, "Anuario de Filosofía Juridica y Social", 1985, no 5, p. 18. 3 Kelsen, Teoda g e w a l del Estudo, p. 65 y 66.
También el orden juridico se comporta de manera que Kelsen llama "negativa", cuando un comportamiento no se halla ni prohibido ni permitido por el orden juridico. Esta funcion no es cumplida por una norma determinada, sino por el orden juridico en su conjunto4. Además, sabemos que la ciencia jurídica es la que explica, enseña y da forma al grupo -decimos, a veces incoherente y aun contradictorio- de normas del ordenamiento jurídico, que prescribe, prohíbe, permite o autoriza conductas. Cossio, con su teoría egológica, avanza más allá que Keisen y permite captar las normas jurídicas de una manera sustancial para ponerlas en correspondencia con el pensamiento propio de los juristas (abogados, jueces, profesores de derecho, funcionarios públicos), articulándolas de tal manera que permita captar la totalidad de los comportamientos humanos posibles. En tal sentido, Cossio liga la norma primaria de Kelsen con la norma secundaria mediante el empleo de la c6pula disyuntiva "o". Asi, la norma juridica consta de dos partes: la primera, mediante la cual se relacionan ciertos hechos antecedentes con actos que se deben ejecutar; la segunda define la sanci6n que se debe aplicar en caso de incumplimiento. La alternativa es cumplir el deber o padecer la sanci6n5. El sistema juridico se refiere a actos colectivos o conjuntos sistkmicos en el campo de los negocios asociativos. Dentro de la descripción de Cossio, que -según Cueto Rúa- es abarcativa de la totalidad de los conceptos esenciales integrantes de la norma juridica completaB,se relacionan los conceptos funcionales con los conceptos sustanciales. En relación con nuestro tema, Cueto Rúa dice: "El sujeto obligado (No') y el sujeto pretensor o titular ( X t ' ) . Toda norma jurídica alude a quien o quienes deben ejecutar el acto debido ('P') y a quienes se encuentran habilitados para exigir su ejecución. Esta relación humana entre un sujeto obligado y un sujeto pretensor define la bilateralidad característica del derecho tal como ella se presenta en la endonorma. Son sujetos de derecho (como obhga4 Laclau, Nodeber sw orden juridico en Huns Keissn, "Anuario de Filosofía Juridica y Social", 1986, no 5, p. 33; este autor dice que pareciera ser que nos hallhemos ante una aplicación del principio según el cual todo lo que no esta juridicamente prohibido, se encuentra juridicamente permitido. 6 Cossio, La, t e o d a egoldgica del derecho y el concepto juddico de 1ibs.rtad, p. 332 y siguientes. e Cueto Rúa, La n o m j u r f d i c a segdm la teorfa egoldgica, "Anuario de Filosofía Jurídica y Social", 1985, no 5, p. 50.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
dos o como pretensores) las personas jurídicas. ksta es una denominación genérica. Incluye, en primer término, a las personas de carne y hueso, a todo ser humano, al margen de su edad, su capacidad de discernimiento y su voluntad. Con ciertas limitaciones, también incluye a las personas por nacer. El concepto de persona jurídica se refiere igualmente a las llamadas personas colectivas (sociedades, organizaciones sociales, iglesias, fundaciones). Ellas constituyen un centro de imputación normativa. Determinados actos humanos, ejecutados en ciertas circunstancias siguiendo un procedimiento preestablecido, no son imputados a quienes los ejecutaron sino a otra 'persona' que s610 consiste en un centro de imputacidn centralizada7. El concepto de 'persona jurídica' se identifica con el de 'centro de imputacidn normativa'. Cuando se trata de personas físicas, el centro de imputación normativa encuentra sustento real y sensible en la unidad psicofísica del sujeto actuante. Cuando no hay tal sustento real como en el caso de las personas colectivas, 'la persona jurídica' s61o consiste en un centro de imputación, manifestándose existencialmente a través de los actos de las personas que, conforme al ordenamiento jurídico, son imputados a ese centro de imputación. El sujeto pretensor ('At') se encuentra facultado para reclamar la asistencia de los órganos públicos a cargo de los instrumentos de coacción para exigir del sujeto obhgado ('Ao') la ejecucióln del acto (comisión u omisión) debido. De resultar ello imposible o de dificil y onerosa ejecucibn, o incompatible con el ámbito de libertad personal reconocido por el ordenamiento jurídico, entra en juego el sistema coactivo definido por la perinorma (sanciones). El sujeto obligado ('Ao') se encuentra obligado a ejecutar, por sí mismo mediante sus subordinados o por medio de quienes lo representen, aquellas omisiones o comisiones imputadas por la c6pula normativa a los antecedentes del caso. Que un sujeto se encuentre obligado a ejecutar actos de omisión o de comisión significa, en derecho, que su incumplimiento constituye la condición de un acto coactivo". Como dice Cueto Rúa, el juez tiene especiales modos de razonamiento que 10 llevan a buscar la justicia utilizando la 16gica, la historia o un criterio de utilidad8. 7 Cueto R6a, La n o m a juddica iu teoria egoldgica,"Anuario de Filosofía Jurídica y Socialn,1985,no5, p. 63 y 54, con cita de Kelsen, Teoda general del demcho y del Estado, p. 481 a 487. 8 Cueto Rúa, Las mzones del juez, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales d e Buenos Aires", año XXVI, 2' epoca, no 19, p. 270.
EL ACTO
JUR~DICOY SUS CARENCIAS
Las variadas posibilidades que ofrecen la logica, la historia o la utilidad y sus respectivas limitaciones, ponen de manifiesto que en la selecci6n de la base normativa para la decisi6n del caso opera otro criterio de fundarnentación. La palabra final en esta materia no la dan ni la lógica, ni la historia, ni la utilidad, ni separadas, ni conjuntamente. Las tres son insuficientes. Lo que cuenta es la justicia9. Es cierto. La lógica puede dar justicia y, cuando la da, el juez la sigue. Pero la razón de la preferencia por la lógica no es inherente a la lógica, sino a la justicia que la 16gica permite realizar en el caso concreto. Tarnbikn, es cierto, la historia puede dar justicia y, cuando la da, el juez la sigue. Pero no por una razón inherente a la historia misma, sino porque ella lleva a la justicia. Es igualmente verdad que el pragmatismo puede dar justicia y, cuando la da, el juez lo utiliza; no, sin embargo, por una raz6n intrínseca al pragmatismo, sino a la justicia que el pragmatismo permite alcanzar en el caso. La intuición de la justicia es el dato primario y central del proceso judicial. La intuición de la justicia preside el análisis de los hechos del caso, para seleccionar los considerados relevantes y desdeñar los irrelevantes. Tambien preside la elección de la norma jurídica general cuyo sentido, por coincidir con el sentido de justicia inrnanente al caso, resulta ser la aplicable para decidirlolo. Luego del paso por el positivismo, efectuamos una visi6n desde el derecho natural. E1 derecho no se desarrolla principalmente como aplicación judicial, sino que aparece la determinación del derecho en diversos campos que no son la aplicación judicial. El hombre necesita instituciones para establecer cierta permanencia de vida y de conducta. La conducta humana es una totalidad dinámica; no es una conducta aislada, es una serie de conductas (diacr6nicas y sincr6nicas). Así, Engish y Larenz han desarrollado los tipos jurídicos y, desde otras vertientes, aparecen otras posiciones. El derecho anglosaj6n se desenvuelve con la doctrina creada a partir de los casos 9 Cossio, Teo& de la verdad juddica; El &echo en el derecho judicial, y La teoda egoldgica del d e m c h g el concepto juridico de libertad. Estos tres libros fundamentan, con gran riqueza de argumentacidn, la añrrnación efectuada en el texto, en el sentido de que lo que cuenta es la justicia. 10 Cueto Rúa, Lns razones del juez, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires", año XXVI, 2" &poca,n* 19, p. 270 y SS.; Friedman, The i.ratsqpretati.cn of statutes á n m d s m b?-itish law, "Vanderbilt Law Revlew", t. 111, p. 555.
70
CONTRATOS ASOCIATIVOS
concretos resueltos. El sistema romano-germánico pretende resolver todo con proposiciones escritas, de lo general a lo particular, preestableciendo posibles soluciones. Los fines últimos son el sobrenatural y el bien común (el fin ultimo al alcance de1 hombre). Nos referiremos al segundo. El juez considera los hechos de la causa que se le somete; sólo algunos, no todos. Los seres humanos actúan con libertad, según lo ha dispuesto Dios. La acción libre debe vincularse a la verdad moral, a partir de la cual se desarrollan los actos voluntarios libres. La verdad es perfección del entendimiento. Un acto de la voluntad es "tender hacia algo"; nace en la inteligencia humana a partir del entendimiento práctico. La voluntad tiene por objeto un bien para quien lo reclame. Las distintas escuelas que interpretan el derecho han aportado luces para su mejor comprensión. Veamos lo que ontol6gicarnente separa el derecho natural clhsico, aristot élico-tomista, del derecho natural moderno y también del positivismo. El derecho clásico aristotelico-tomista se inscribe en las dos lineas causales del ser, forma y acto, con primacia del acto. El derecho natural actual, en cambio, conoce solamente el orden formal del ser; concibe la naturaleza como una definición a veces totalmente desligada de la materia y, por consiguiente, de los condicionarnientos individuales. El positivismo moderno no conoce el orden del ser, pero sigue, sea la vía de un formalismo positivista, sea la vía de un anarquismo sociolólgico del dato fáctico, que en el centro del positivismo sustituye el acto de ser por una caricatura de la concreci6n traída por este acto. A pesar del peso de las filosofías del derecho opuestas al derecho natural clAsico, cada vez que un juez o un jurista realmente hacen justicia, lo justo, concreto y verdadero empalma con el orden ontológico, aquel donde reina la primacia del acto sobre la potencia, y de este modo, además, afirma ese orden. Si analizamos el plano del derecho natural, vemos que el bien debe tratar de conseguirse y e1 mal, de evitarse. El derecho reside en las cosas concretas, en las cuales lo reconocemos gracias a un proceso de naturaleza intelectual. La justicia es la virtud que permite al hombre cumplir el derecho en el sentido de cumplir el deber para que lo justo sea cumplido. Como se ve, su desarrollo necesita también de una virtud intelectual que permita conocer lo que se debe y de una virtud moral, que tiene su lugar propio en la voluntad. La combinación de las dos virtudes se verifica en todos los actos humanos. Arist6teles y, después, Santo Tomáls, resumen esta combinaci6n diciendo que la elecci6n es un intelecto deseando o un deseo inteligiendo.
Los conceptos que usamos en la raz6n practica y en la jurisprudencia tienen su origen en el particular sensible, es decir, estos conceptos arrancan de lo que lo justo es en las cosas, en los hechos de una determinada situación. Si bien el derecho esta separado por abstracción de las cosas donde se lo encuentra en primer lugar, no es sorprendente que pueda regresar a las cosas concretas donde primeramente se lo halla. Es así que se establece la primacía de las cosas concretas, respecto al conocimiento de 10 justo y a su ejecuci6n o aplicación. Pero, por otra parte, la separaci6n de la materia que resulta de la abstracci6n plantea el problema de saber cómo se mantiene la relación con las cosas concretas y, sobre todo, c6mo se puede todavía decir que las cosas concretas son primeras en el conocimiento si el concepto se adecua a las cosas. El conocimiento es s61o el ser en potencia. Esto hace que las normas, al ser formas abstractas, sean imperfectas, tanto con respecto a la fuente donde se conoce el derecho como a los casos a los que se aplican. Esta imperfección se advierte en el hecho de que las cosas concretas son singulares y nuestro conocimiento, nuestras formas, universales. La misma imperfección hace que no se pueda aplicar la norma universal de manera idéntica en todos los casos. Arist6 teles y Santo Tomás notan este problema en numerosas oportunidades, lo mismo que Engish y muchos otros autores. Por ejemplo, Aristóteles subraya en su Metafisica que el médico no aplica rotundamente su ciencia, sino que debe adaptarse a quien cura; y no cura al hombre, sino a Siicrates, es decir, a un hombre singular. Por la misma razbn, la prudencia consiste en saber qué hacer en una situación concreta. La justicia no puede ser la pura aplicación de la norma. Arist6teles y Santo Tomas nos dicen que la ley es una regla de plomo, es decir, esta. hecha de un metal blando. La ley es imperfecta y el legislador o el juez deben adaptarla a cada caso. En eso consiste la equidad. De manera paralela, Arist6teles escribe, en los primeros parAgrafos de la Fisica, que e1 universal resulta imperfecto para conocer las cosas concretas de la naturaleza. Nos da el ejemplo de1 niño que llama "papá" a todos los hombres y que después aprende que tiene un solo padre. Así va precisando el universal hasta un caso particular. Desde este punto de vista, el universal es imperfecto porque es indeterminado, pudiendo aplicarse a muchos, según la definicidn misma del universal. El carácter indeterminado del universal tiene también una medida metafísica: ningún universal puede ser sustancia porque la sustancia es un ser individual determinado. Además de la determinacion del universal con respecto a los otros universales, es necesario que
CONTRATOS ASOCIATIVOS
el mismo universal sea particularizado hasta una sustancia única, numéricamente determinada. En efecto, la sustancia primera es un ser determinado, es decir, un ser en acto. Tanto para Aristoteles como para Santo Tomas, el acto esta ligado a la determinaci6n y a la precisión, como se ve en algunos pasajes del libro segundo de la Fisica. El derecho natural humano debe urgir al derecho común, conforme a lo que pide el bien común, el cumplimiento de lo que moralmente es de justicia". El derecho no puede tener "cualquier contenido", sino que debe estar inspirado en el derecho natural del hombre. Si bien la teoría del reconocimiento es fuerte y a primera vista irnpactante, las mas indignas dictaduras podrían esclavizar al ser humano en nombre del derecho. Admitimos el positivismo s61o como mktodo para analizar el funcionamiento del sistema juridico (Kelsen, Ross, Hart) , pero no como el verdadero derecho, que lleva la felicidad y la justicia a la vida del hombre. En 1998, al enfrentarse la Corte Suprema con la aplicacidn de la ley, el doctor Bossert expresó que "la Corte reiteradamente ha señalado que la exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no lleve a la pkrdida de un derecho y el apego a la letra no desnaturalice la finalidad que ha inspirado su sanción, con olvido de la efectiva y eficaz realización del derecho (Fallos, 310:500, 937 y 2456). Del mismo modo el tribunal ha destacado que la interpretación de la Constituci6n nacional debe tener en cuenta, además de la letra, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad (Fallos, 320:2701). Como lo he recordado al votar en un anterior pronunciamiento, el valor del resultado de la interpretacidn ocupa un lugar decisivo dentro de la teoría de la hermenéutica (Llambias, Tratado de derecho civil. Parte general, t. 1, p. 117), ya que de conformidad con lo señalado por este tribunal, la interpretación de las leyes debe hacerse armónicamente teniendo en cuenta la totalidad del ordenamiento juridico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente desvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (conf. mi voto en Fallos, 320:495)"f12. 11 Gentile, citando el pensamiento de F6lix Adolfo Lamas, en su conferencia publicada en Prukntia Iuris, jun. 2001, p. 26. 12 CSJN, 15/10/98, "Urteaga, Facundo R. c/Estado nacional -Estado Mayor Conjunto de las FFAA- s/amparo ley 16.986, Fallos, 321:2815,y LL, 1998-F-302.
18. R E L A C I ~ J UN R ~ D I C A .- Enseña Barbero que "la norma juridica es una proposición imperativamente dirigida a los coasociados de un ordenamiento jurídico, cuyo contenido es un rasgo de la disciplina de la vida de relación y que tiene como fin realizar la colaboracidn entre los coasociados en orden a la mejor convivencian13. No vamos a recoger aquí las posturas que los diversos autores adoptan para establecer una teoría sobre la función y naturaleza de la norma jurídica. Segun recuerda Alterini, los contenidos del derecho, para el pensamiento romano, eran: "dar a cada uno lo suyo" (suum cuique trzbuere), "vivir honestamente" (honeste vivere) y "no dañar a los demás" (neminem loedere)14. Para nosotros, se trata de un conjunto de regias directas o indirectas referidas a conductas humanas vigentes en un espacio territorial y de tiempo determinados, que tienen por fin asegurar la convivencia pacifica, el bienestar general y la justicia y, en particular, establecer un sistema de efectos, premios y castigos para mejor ordenar las conductas, los actos, las actividades y las omisiones de los seres humanos a los cuales ellas están destinadas, dentro de la mayor libertad posible. En la organización de un Estado se materializan modos y medios para dotar a la norma juridica de coercibilidad, es decir, que ella sea obligatoria y exigible aun por la fuerza proveniente -de ser necesario- de las instituciones del Estado. Siguiendo a Soler, Brebbia enseña que la norma juridica es una generalización que describe los hechos concretos (factum)cuyas consecuencias regula, "creando así tipos abstractos que extrae de la realidad, recortando y reduciendo sus notas de manera de incorporarlos a su trama"15. La ley permite establecer relaciones juridicas, concepto que también posee una literatura sobre el tema "casi infinitam1"pero que en definitiva trata de las relaciones personales entre sujetos, seres humanos al fin. La estructura anatómica de la relaci6n juridica se da entre sujetos, con o sin relación a los bienes; ella se forma con las nociones legales de "sujeto", "objeto" y "contenido". Barbero, Sistema del derecho privado, vol. 1, p. 69. Alterini, Derecho privado, p. 29. 1s Brebbia, Hechos y actos juddtcos, t. 1, p. 2 y 3. 16 Barbero, Sistemas &l derecho privado, vol. 1, p. 149, que cita a Savigny, Von lhering, Cavieiio, Ferrara, Carnelutti, Thon, Kelsen, Candian y otros. 1s
14
CONTRATOS ASOCIATIVOS
El sujeto tiene un interes relacionado con "algo": es el "objeto" para Barbero y, para otros autores, la "causa". El interés del sujeto respecto de su "objeto" determina un "comportamiento", que Barbero llama "contenido". El concepto de interés se amplia en la legislaci6n argentina, por ejemplo, en el texto de la ley 25.551 ("compre trabajo argentino"), cuando en su art. 8' habla de la necesidad de alegar un "derecho subjetivo, un interes legitimo, un interes difuso o un derecho colectivo" para poder accionar en defensa de los derechos reconocidos por la norma. De una manera u otra, sea cual fuere la terminología que utilicemos, los seres humanos se relacionan entre si de muchas formas, algunas de las cuales -no todas- son captadas por el derecho, el que les da un determinado "valor" jurídico, posicional, conceptual y obligacional. En la regulación normativa que influye sobre la relación juridica, se otorgan derechos (disponibles o indisponibles) y se establecen deberes. Los deberes pueden ser genéricos y se distinguen entre activos y pasivos (necesidad de evitar una conducta). Asimismo, los deberes específicos pueden crearse entre los sujetos, como obligaciones de hacer, de no hacer o de dar. Recordando los tres órdenes de imputación de Carrara, Alterini enseña que la imputación juridica es aquella que señala el "obrar contra la ley", es decir, la comisión de un hecho prohibido legalmentel7. Toda la relación juridica se enrnarca en la responsabilidad, que no es otra cosa que la "sujeción a los efectos reactivos del ordenamiento juridico provenientes del incumplimiento de un deber anteriorn18. También es necesario recordar la noción de "derecho subjetivo" que qued6 consagrada con la precisión de Von Ihering, al señalar que se trata de un "intergs jurídicamente pr~tegido"'~. El objeto de la relacibn jurídica, para Barbero, es "la entidad -material o inmaterial- sobre la cual recae el interés implicado en la relación, y constituye un punto de incidencia de la tutela juridicaV2O. Alterini, Respmabilidad civil, p. 17. Barbero, Sistemrr del d e r e c h priwado, vol. 1, p. 160. 19 Von Ihering, Liesp&t d u dmit romin, p. 328; Longo, Istituzionb d i diritto c h i l e , p. 35. 20 Barbero, Sistema del dereclw privado, vol. 1, p. 280, no 135. 17
18
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Tengamos en cuenta, que "desde" el sistema se darán o realizarán hechos, actos y contratos, con el efecto obligacional predeterminado por el derecho atingente a 61.
9 19. HECHOSY ACTOS JUR~DICOS.- Con los "hechos" comienza una fase dinámica en el campo del devenir: nacer, modificarse, transferirse o extinguirse. Los hechos son la base de la interpretación juridica, tanto en el mundo anglosajón (para el cual resultan de singular importancia) como para el orden romano-germánico. El acto juridico, en la Argentina, se inspiro en el concepto establecido en el art. 437 del Esboco de Freitas y es equivalente al de negocio juridico de Alemania, Italia y España23. Luego de legislar sobre la imposibilidad de pago, el Cddigo Civil se refiere a los hechos, a partir del Titulo 1 de la Sección 11, y los define en el art. 896: "Los hechos de que se trata en esta parte del Código son todos los acontecimientos susceptibles d e producir alguna adquisici6n, mod ificución, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones". Las fuentes son Ortolán y Freitas, en su Esboqo (art. 431). Vélez Sarsfield promete que en esta sección "se verán generalizados los mas importantes principios del derecho, cuya apIicaci6n parecía limitada a determinados actos jurídicos". Nutrida doctrina acepta la introducción de los principios generales del derecho en este Libro 11, Sección 11; algunos autores preferiran que no hubiese definiciones en el C6digo; otros opinan que estos principios debieron estar en el Libro 1 del Código Civilz4,como también ocurrirá con el análisis del art. 944, que origina una crítica al art. 896 por su imperfecta redacción. Con cita de Aguiar, Bueres concluye que el hecho jurídico no es únicamente el que tiene idoneidad concreta, efectiva, indefectible, para establecer relaciones juridicas, en la medida en que también estaria revestido de esa calidad conceptual el acontecimiento potencial o eventual a tales fines. El temperamento bifrontal -en cuanto a las consecuencias del hecho- estaría justificado por los arts. 91 1, 1067 y 1132 del C6d. Para nosotros, el hecho tendría relevancia juridica cuando ella esta prevista -y en esa medida- por la n o m a legal, sea de manera 2s Llambias, Cddigo Civil anotado, t. 11-B,p. 83. Con mds extensión, ver Mayo, en Bueres (dir.) - Highton (coord.), Cbdigo Civil, t. 2-B, p. 503. 24 Para todos, ver Bueres (h.) - Highton (coord.), Cbd.igo Civil, t. 2-B,p. 379 y siguientes. 25 Bueres [m)- Hiihton (coord.), C6digo Civil, t. 2-B, p. 381 y 382.
El "contenido" es la actividad, el "comgortamiento" que en la relacidn esta destinado en función del medio, a la satisfacción del interés del sujeto sobre el objeto. En un ejemplo de Barbero, un mismo objeto puede implicar tres relaciones jurídicas que se diferencian precisamente por su "contenido": un fundo puede ser objeto, a la vez, de propiedad, usufructo y crédito, tres relaciones de contenido juridico diversoz1. El contenido del acto jurídico, que el C6digo llama "objeto" (art. 953), debe ser moralmente admisible; asi interpreta Llambias la frase "buenas costumbres", condicionante de la norma22. Fundamental importancia tiene, para este trabajo, establecer que, cuando la relacibn juridica cobra dinAmica, aparecen el hecho juridico, el acto juridico y el contrato, como exponentes de un progresivo desarrollo de la normativa. Es verdad que todo el ordenamiento legal es un sistema: el sistema jurídico. Pero dentro del ordenamiento general, concebido por el conjunto del derecho publico y privado de un país, existen niicleos de imputación juridica diferenciada, que no son necesaria y únicamente las personas jurídicas, sino que constituyen diversos dispositivos o estructuras agrupadas en un sistema (o subsistema, si se desea). Aquí nos ocupamos de identificar algo mas que una relación juridica de cambio o de intercambio; los señalaremos como "sistemas", dado que ellos permiten un efecto de autogestación dentro del mismo ordenamiento, pero proyectándose a todo el ordenamiento en su conjunto. Un sistema en el mundo jurídico es algo mas complejo que un acto jurídico o que un contrato. No se trata de un mero "reglar los derechos entre las partes". Si un sistema, segun la segunda acepción del Diccionario de la Lengua Española, es un "conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre si contribuyen a determinado objeto", para el derecho privado, en paráfrasis, se trata de un conjunto de relaciones jurídicas con sus correspondientes efectos, todos relacionados entre si (principios y reglas legales), que permiten obtener una organizaci6n coherente a efectos de cumplir la causa, el objeto, el contenido y la actividad de los sujetos que voluntariamente ingresan en él. 2 1 Barbero, S i s t m a del derecho p h u d o , vol. 1, p. 281; Carnelutti hablaba de la relevancia estática de la relaci6n jurídica: a qui&npertenece (sujeto), a qu6 pertenece (objeto) y en que consiste (contenido). 22 Llambias, Cddigo Civil anotado, t. 11-B, p. 100.
directa o indirectaz6. Si se produce el acontecimiento natural o humano previsto por la norma (factum) y si media concordancia entre él y el supuesto juridico, se producirá, fatalmente, desde el ángulo normativo, el efecto de derecho27. Concordamos con Bueres en que no hay una tercera posibilidad (la potencialidad del efecto); el efecto juridico se da o no. De ahí que la definición del art. 896 del Cód. Civil resulte defectuosa. No son los hechos en sí los que producen el efecto jurídico; ellos se "activan" normologicamente y la consecuencia o efecto legal aparece sólo si el hecho histórico cumplido entra en el supuesto normativo. Concluimos brevemente con la clasificación de Bueres: a ) Hechos naturales o humanos. b) Entre los humanos: voluntarios e involuntarios. c ) Entre los voluntarios: lícitos e ilicitos. d) Entre los lícitos: actos juridicos y negocios juridicos. El concepto de acto juridico ha sido sintetizado por el codificador en el art. 944 del C6d. Civil: "Son actos jurzdicos los actos voluntarios L$ci.Jos, que tengan por fin inmediato, establecer entre
las persona relaciones juridicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniqui~arderechos". Segun Compagnucci de Caso, fundado en enseñanzas de Castán Tobeñas y Eneccerus y Nipperdey, el acto juridico es un hecho humano producido mediante una voluntad exteriorizada y consciente. Su base estar&en la "conducta social tipica", de conformidad a la conciencia que regularmente acompaña dicha voluntadz8. Para este autor, "cuando el acto jurídico se determina por el contenido de la voluntad y los intervinientes establecen el régimen jurídico que regula sus efectos, se está en presencia del negocio jurídico". La voluntad esta dirigida a producir esos efectos; tiene como fin inmediato la consecuencia juridica. Como dice Bueres, en la autonomía de las partes se comprenden no solo la libertad, sino tambign la responsabilidad. En los actos voluntarios y en los negocios juridicos (no caracterizados en nuestro ordenamiento) existe un "propósito práctico" que da sentido a tales declaraciones voluntaria^^^. 26 Bueres (dir.) - Highton (coord.), Cddigo Civil, t. 2-B, p. 384, ap. d , con citas de Cariota Ferrara y de Orgaz. 27 Bueres (dir.) - Highton (coord.), Cddigo Civil, t. 2-B, p. 385. 28 Bueres (dir.) - Highton (cowd.), Código Civil, t . 2-E, p. 387, con cita de Messineo, Santos Briz, Betti, Garcia Amigo y Santi Romano. 29 Bueres (dit) - Highton (coord.), Código Civil, t. 2-B, p. 390.
"declaración de voluntad" se juzga no completamente satisfactoria34;De Castro y Bravo propone hablar de "conducta significativa" y la necesidad de referirse a la especialidad de la relación negocial que se crea y a las leyes que se refieren a ella. Al negocio juridico (o acto jurídico, en nuestro derecho) le es plenamente aplicable la distinción que los canonistas hicieron del contrato (causa eficiens) y el vinculo o complejo resultado que el contrato produce Ous, oblzgatio, subjectio , conjugium, c o w s~rtio)~~.
En el nuevo Código Civil del Brasil no se define el negocio jurídico, sino que se lo nombra, como Titulo 1 del Libro 111, dedicado a los hechos juridicos. No hay definición legal, sino que la ley comienza con la norma del art. 104, que se refiere a los requerimientos de la validez del negocio juridico: a ) Agente capaz. b) Objeto lícito, posible, determinado o determinable. c) Forma prescripta por la ley. En el art. 185 (Titulo 11) del nuevo Código Civil brasilefio señálase que a los actos juridicos lícitos, que no sean negocios juridicos, se les aplican las disposiciones del título anterior. Este proyecto de Código Civil, dice Fachin, siguiendo a Orlando de Carvalho, elimina el tradicional libro de las personas, propio de los sistemas juridicos latinos, a favor de una parte general, en la que las personas se reducen en un mero elemento de la relación juridica civil, lo cual aparece criticado36.
3 2 1. ACTOSJ W R ~ D I C O SPLURILATERALES Y COMPLEJOS. - Barbero analiza el negocio plurilateral, al que distingue del acto colectivo y del acto complejo. Para este autor, el acto colectivo se acerca a la noción de comunidad en la declaración de voluntad y se compone de distintas declaraciones subjetivas, con un mismo fin y de igual contenido, que no se funden en una manifestación unitaria, sino que se suman para formar la expresión de una manifestación hecha en plural, pero con resultado común. Da como ejemplo las deliberaciones de los socios en la sociedad37. De Castro y Bravo, El negock juddico, p. 34, no 33. De Castro y Bravo, El w g o c w juridico, p. 34, no 34. 36 F a c h , Sobre o projeto do Codigo Civil brmiieiro: witica a racional& dude patnimonialista e conceitual.ista, "Boletin de Faculdade de ihreito", 2000, p. 129 y SS., y 132. 37 Barbero, Sistema del dereciw privado, vol. 1, p. 449. 34 35
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Concordamos con Bueres en que la autonomia de la voluntad debe ser visualizada bajo la 6ptica del bien común y, por supuesto, tales actos deben ser ejecutados con discernimiento, intención y libertad; de otro modo, no producen por sí obligaci6n alguna (art. 900, C6d. Civil). En la doctrina europea se distingue el "hecho" del "acto" y del ''negocio"30, 10 que no concuerda con la legislación argentina, en la cual el acto jurídico es un concepto equiparable al de negocio jurídico, pero este último no ha sido recibido formalmente por el ordenamiento. 20. DISTINGI~N ENTRE LOS ACTOS JUR~DIGDS Y NEGOCIOS JUR~DICOS.-Según De Castro y Bravo, el poder de una persona para
poder dictar reglas (testamento) y para dárselas a sí mismo (contrato), es decir, la autonomia (subject mude law), es la médula del negocio j u r í d i ~ o ~ ~ . La teoría normativista de Kelsen y la pandectistica alemana coinciden en que el negocio jurídico (recordemos, para nosotros, el acto juridico) tiene eficacia en virtud del poder que el Estado le concede al individuo. Tanto el derecho japonés como los de Taiwan y Corea han incorporado, plenamente, la doctrina alemana del negocio jurídico (9 104 a 113, BGB). Sin embargo, en tanto el BGB sigue un camino subjetivo, el C6digo Civil japonés lo hace desde una perspectiva objetiva (ver su art. 90), que se refiere a la nulidad del negocio juridico contrario al orden publico o a las buenas costumbres. De Castro y Bravo entiende, citando a Betti, que el negocio jurídico tiene una doble eficacia y señala: "u) la de título de una serie de derechos, facultades, obligaciones y cargas o, expresado de otro modo, de fundamento de una relación jurídica, de creador de una nueva realidad jurídica; b ) la de establecer una regla, con la que se mide la conducta de autorizados y obligados (lo permitido, lo debido, el incumplimiento); lo que se ha designado con el t6mino sugestivo, aunque equívoco, de 'preceptivo' del negocio"32. Igual a lo que se sostiene de la definición argentina de "acto para e1 negocio juridico se entiende que la tradicional Barbero, Sistema del derecho privado, vol. 1, p. 341, ap. W. De Castro y Bravo, El negocio juhdico, p. 31,no 28. 32 De Castro y Bravo, El negocia juddico, p. 32. 33 Mayo, en Bueres (dir.) - Highton (coord.), Cddigo Civil, t. 2-B, p. 508,no 6, con cita de Orgaz. 30
31
CONTRATOS ASOCIATIVOS
El acto complejo expresa el fenómeno de que los varios manifestantes forman una sola parte; Barbero dice que "las manifestaciones subjetivas movidas por la misma finalidad y teniendo el mismo contenido, se unen y se funden en una sola manifestación (por eso, compleja) que se revela al exterior como manifestaci~nÚnica y unitaria. Ejemplo: la declaración concorde de varios condóminos para enajenar la cosa común". Para Barbero, el negocio jurídico plurilateral será aquel en que habrál más de dos partes manifestantes, es decir, cada una de ellas manifiesta su intencidn a cada una de las otras, la cual es diferente, y lo ejemplifica con la constitución de la dote: el tercero manifiesta al marido y a la mujer su intención de constituir la dote y ellos, frente al tercero, la aceptan y acuerdan reciprocarnente actuar dentro del régimen dota138. El diseño legal del fideicomiso es otro ejemplo que permite su utilizaci6n para una gran variedad de negocios, directos o indirectos y a esta figura nos referiremos en el 3 47. No todos los negocios plurilaterales son, a la vez, negocios asociativo~(un ejemplo es el leasing financiero, que es plurilateral y no asociativo), y en una moderna concepción tampoco los negocios asociativos deben surgir o mantenerse como negocios plurilat erales; a esto también nos referimos mas adelante. La relación de derecho es el dominio de la voluntad libre39; puede moverse dentro de su propia esfera personal o sobre el mundo exterior. Al respecto, Savigny enseña que una persona extraña puede estar, de igual modo que una cosa, sujeta al dominio de nuestra voluntad. Pero, cuando habla del derecho de los bienes, enseña que éste no contiene ningún elemento moral, aunque a continuación reconoce que "el rico no debe considerar su riqueza sino como un deposito confiado a su cuidado"40. En realidad, no puede ni debe separarse ningun sector del derecho de la noción de bien común; tampoco en los negocios en los que intervienen mas personas y bienes, entre los que se encuentran los plurilaterales o los complejos. La falta de una fijeza semantica hace contradictoria, a veces, cualquier clasificación, por perfecta que ella pudiese resultar. La posicicin de Barbero es una de las posibles que nos permite avanzar para lograr identificar algunos de los esquemas de la actua38
Barbero, Sistemd del derecho p r i ~ u d o vol. , 1, p. 448, no 215. Sistema de derecho romuno actual, t. 1, p. 224, L. 111. Savigny, Sistema de derecho romuno actual, t. 1, p. 247.
39 Savigny, 40
ción colectiva de personas y cosas, que tiene una gran riqueza y multiplicidad en el derecho civil y comercial. Por eso actualmente podemos afirmar que la sociedad ya no es el único medio para organizar una empresa mercantil.
3 22. NEGOCIO ASOCIATIVO. REMISI~N. - A pesar de que la palabra "asociativo" significa -según el. Diccionario- "que asocia o que resulta de una asociación o tiende a ella", y que "asociar" es "dar a alguien por c o m p ~ e r opersona que le ayude en el desempeño de algún cargo, comisión o trabajo", pensamos que, ya en el siglo XXI, la pluralidad de componentes podría no ser un elemento esencial del negocio asociativo. La fundación es un negocio asociativo y no tiene partes -a lo sumo, una parte: el fundador-; por otro lado, hay pluralidad de partes en negocios de cambio como la letra de cambio, o el leasing financiero. Para nosotros, el rasgo m8s importante del negocio asociativo es que crea un mecanismo o dispositivo complejo, que obra como sistema de organización (empresa) y es centro de imputacion normativa. Otro componente necesario resulta ser el patrimonio común, es decir, la existencia de un fondo operativo que desenvuelva el objeto de tal negocio asociativo. Los componentes, si son varios, aportan -para formar ese fondo operativo- sus bienes o su industria. Ese fondo responderá por los gastos e inversiones previstas en el objeto o en la actividad por la cual se desarrolla el objeto, incluyendo la indemnizacian de los daños causados a otros, la garantía de créditos y el establecimiento de una serie de relaciones, deberes y obligaciones que se desenvolverSln interna y externamente. No siempre el negocio asociativo logra la personificación legal de la organización a la que da nacimiento. Para nosotros, la UTE o el consorcio de propiedad horizontal son centros de imputación normativa diferenciados, pero no sujetos de derecho. El negocio o acto juridico que nosotros llamamos "asociativo" tiene su base en un acto juridico o en un contrato; luego de este primer acto negocial aparece una "relación negocial" que sera siempre organizacional, es decir, como un centro mas o menos complejo de imputación normativa. Si el contrato de cambio origina deberes adicionales de conducta y un cierto "proceso", en el acto o negocio jurídico asociativo
CONTRATOS ASOCIATIVOS
es dable observar cierto carácter orgánico vinculado a una estructura y a un proceso, como decía Larenz. Los deberes de cooperación se acrecentaran en los casos asociativo~,que serán siempre, en su esencia, de duración. Aunque un contrato de cambio pueda ser también de duración, el asociativo no sólo se desenvuelve a lo largo del tiempo, ni merece dnicamente adición de deberes de cooperación. Se crea un centro normativo activo, un sistema, una verdadera empresa organizada, que tendrá otro significado frente al orden legal. Algunos negocios asociativos no nacen de voluntades explícitas, sino de "relaciones contractuales fácticas" (Haupt) o de relaciones originadas en "la conducta social típica" (Larenz), como, por ejemplo, la sociedad de hecho o la simple asociaci6n en nuestro derecho. Para un mayor estudio de este tema, que aquí s61o hemos presentado, remitimos al 35 y siguientes.
8 23. DEFECTOS DEL MODELO DEL ART~CULO 944. -Seguiremos a Bueres en la crítica de la definicibn de acto jurídico4'. Este autor dice que el significado que surge del art. 944 es defectuoso, por las siguientes razones: "a) Omite la inclusión de la norma en la producción de la eficacia jurídica (~610menciona 'los actos'). b) Se enrola en la teoría del 'fin jurídico' que hoy en día parece estar superada. c ) No explicita la importancia vital que posee la autonomía privada en la estructura conceptual del instituto". No siempre quien celebra un negocio juridico -recordamos que nosotros lo equiparamos al acto jurídico en nuestro derecho- tiene en vista un fin jurídico, como sostenían Savigny y Windscheid. Tampoco es verdad que las partes siempre persigan un fin practico, un efecto buscado, un resultado esperado. Puede ocurrir, como recuerda Bueres, que la ley es la que reputa queridos los efectos del acto, aunque ellas no lo hayan deseado o hayan tenido plena conciencia de todos y cada uno de los efectos del acto. La realidad es mucho mhs rica que todo ello; el pasajero que sube a un taxi, generalmente no tiene en cuenta si esta cubierto por un seguro y lo mismo le ocurre al espectador de un partido de fútbol. 41
Bueres [dir.) - Hiihton (coord.) , C6di.o Civil, t. 2-B, p. 389.
Un acto simple como el de pescar puede rodearse de efectos juridicos no presentes en quien lo practica. La autonomía de la voluntad es la esencia de los negocios jurídicos y en el campo patrimonial no debería verse limitada sólo por reglas de moral, buenas costumbres y orden público. Cabe dudar si es conveniente -y la causa de la conveniencia es saber a quién se protege- aherrojar el derecho patrimonial en estructuras cerradas organizativas de negocios, rodearlas de normas de una imperatividad inflexible (ejemplo es el sistema societario comercial y el frustrante art. 17 de la ley de sociedades comerciales). El negocio jurídico, en su esencia, es un negocio de libre manifestaci6n del derecho constitucional de trabajar o del derecho, de igual raigambre, de asociarse (en vez de "con fines utiles", debiera ser "con fines lícitos"). Siempre habrá un prop6sito practico en los actos o negocios juridicos; no siempre en los actos voluntarios. La libertad del ser humano podrA manifestarse en la elecci6n de un fin juridico, pero su logro dependerá de la eficacia de la proposición negocial. Por la misma raz6n parece errdneo el enunciado del art. 899 del C6d. Civil; la declaraci6n o no del fin jurídico deseado no producirá, necesariamente, la existencia de éste. Brevemente, éste es un resumen que demuestra que -pese a la altura juridica de su redactor- ya parece necesaria una reforma en el plano de los actos y los negocios jurídicos.
ACTO JURÍDICO Y CONTRATO. LOS "NUEVOS CONTRATOS" COMERCIALES 9 24. EL CONTRATO. LAS%TE VAS" FIGURAS. - Sabemos que el contrato es una subespecie de acto juridico. Según Salerno, Vélez SArsfield se inspiró en Savigny y utiliz6 la palabra latina contractus en lugar de la alemana vertrag, que literalmente se traduce por "c0nvenci6n"~. La convención y el contrato (que parecen tener una relaci6n de género a especie, para algunos juristas como Borda, Lbpez de Zavalia, Mosset Iturraspe y Salvat) podrían ser términos intercambiables2. La convención pareciera un concepto más amplio que contrato, si seguimos las huellas francesas; los restantes paises europeos prefieren hablar del negocio juridico (v.gr., Larenz Puchta y Sacco, citados por Salerno) . El contrato será un acto juridico plurilateral o bilateral en cuanto a la cantidad de partes que intervengan; si observamos el tema desde las prestaciones, si hay una sola, se puede hablar de contrato unilateral. Las concepciones doctrinales de contrato son la tesis amplia, que afirma que son contratos todos los actos jurídicos bilaterales patrimoniales, la tesis restrictiva, que dice que contratos son actos jurídicos bilaterales, creadores de obligaciones; los demás, se llaman "c~nvenciones"~.López de Zavalia adhiere a la tesis amplia y explica la bilateralidad, no en funci6n de la existencia de dos parSalerno, Contratos civiles y c o w c i u l e s , p. 14. Sdemo, Contratos civiles s/ comerciales, p. 14. S Para todos, Lbpez de Zavalía, T e o h de los contratos. Par& gmeral, 1
2 n.
9.
t. 1,
CONTRATOS ASOCIATIVOS
tes, sino "a la reciprocidad de sus efectosw4;indudablemente, se alude al contrato de cambio o intercambio. En el ordenamiento argentino encontramos, como estructuras que responden a la ley: a ) El hecho juridico. b) El acto o negocio juridico. c) El contrato. d) El si!atus5 o "estado". e ) El sistema o subsistema de autogestión. El contrato mercantil es mencionado en la enumeraci6n de algunos actos de comercio (art. BO, Cód. de Comercio), pero el concepto es identico al del derecho civil y tiene su misma sustentación, aunque no exista en este C6digo una definición similar a la de Vélez Sálrsfield. El contrato plurilateral no se define en el Proyecto de Código Unificado de 1998. Los arts. 910 y 919 se refieren a ciertos efectos de esta clase de contratos, pero se ha evitado su definición legal. Creemos que esto ha sido un acierto, porque no importa demasiado la plurilateralidad o bilateralidad de participes, sino lo que hace a su consentimiento. En un poema de Jorge Luis Borges que habla de la lluvia, el escritor juega con las palabras y con el tiempo verbal, afirmando que, en vez de decir "llueve", debe expresarse "llovi6", pues la lluvia -cuando es descripta- ha sucedido ya en el pasado. La cita poetica acude a la memoria cuando, enfrentado a las "nuevas figuras contractuales comerciales", que muchos autores receptan, nos preguntamos cuánto tienen ellas de novedoso, reflexionando si no seria mas propio hablar de contratos comerciales típicos, o de contratos comerciales atípicos . El derecho se nutre también -en un nivel intermedio entre el absoluto rigorismo técnico-conceptual y el habla común- de una suerte de conceptos aproximativos, no exactos, que son palabras o expresiones de comodidad verbal, que inducen al oyente a representarse inmediatamente la materia referida por aquellas expresiones. Los autores y los conferenciantes se refieren en ocasiones a las "nuevas" figuras contractuales mercantiles, aludiendo a ciertos contratos tipificados por el uso, pero no incorporados como estructuras dogmaticas en el orden mercantil positivo. En otras oportu4 5
L6pez de ZavaUa, Teo?+iade los contratos. Parte general, t. 1, p. 20. L6pez de ZavaUa, Teoria de los contratos. Parte general, t. 1, p. 23, ap. VIJ
ACTO JUR~DICOY CONTRATO
nidades, hay referencias genéricas a los "contratos del comercio", "contratos de empresa" o "contratos mercantiles innorninados". Muchas son las clasificaciones que Ia doctrina intenta hacer para distinguir algunos grupos de estos contratos no escritos en el Código de Comercio o en ley mercantil alguna. Para discutir las nuevas figuras contractuales, corresponde preguntar en primer termino si ellas son, en realidad, "nuevas" y, en segundo lugar, si todas esas estructuras jurídicas tienen naturaleza contractual. La determinación de la "novedad" en la aparición de estos contratos es también una cuestión muy opinable y relativa. Alguien podría sostener la "novedad" del contrato de leasing, cuando en realidad este negocio, originado -al parecer- en los Estados Unidos de América, comienza a ser utilizado en el año 19526. ¿Es "nuevo" el contrato de leasing o no lo es? ¿Lo son la agencia, la concesión, el franchising, el facto.mng? ¿Puede considerarse "nueva figura contractual" el contrato de tiempo compartido, cuya utilización en el país es reciente, pero resulta muy anterior su uso en el extranjero? Las respuestas a estas preguntas pueden ser afirmativas o negativas, emitiéndose juicios parciales o totale S, pero nunca se obtendrá una respuesta uniforme. De ahi que siempre deba quedar bien en claro la relatividad de los encasillamientos con palabras o frases, para no incurrir en desinterpretaciones semánticas que confundan. Es conveniente destacar que la alternativa de "nuevo" o "viejo" en el contrato comercial no posee utilidad decisiva para el anhlisis jurídico de tal estructura de derecho. Muy someramente, en los apartados que siguen, se intentará poner en claro algunas cuestiones conexas con e1 tema.
5 25. CATEGOR~A Y TIPO CONTRACTUAL. - El Proyecto de Código Uniforme de 1998 establecib en el art. 914, en el cual se diferenciaba la tipicidad, lo siguiente: "Contratos atipicos con tipicidad social. Se considera que tienen tipicidad social contratos correspondientes a una categoría de negocios que son realizados habitualmente en el lugar de celebracidn. En subsidio de la voluntad de las partes, están regidos prioritariamente por los usos del lugar de celebración". El acierto de esta norma radica en reconocer que existe una "tipicidad social", además de la jurídica. 6
Ver, en general, Coiliot, El lsming.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Creemos, en cambio, que es una desventaja que se vinculen a un "lugar de celebracibn", lo que dificulta -nos parece- la interpretaciOn del instituto. Para nosotros, basta que un contrato sea reconocible socialmente para que obtenga tipicidad social. Nos hemos referido ya a la tipicidad e n el orden legal. La simple observación de nuestro orden j uridico depara esta elemental clasificación: a ) Contratos norninados en el Cddigo de Comercio (que en ocasiones se reproducen, con ciertas variantes, en el C6digo Civil), como la compraventa. b) Contratos nominados en el Codigo Civil (exclusivamente) ; por ejemplo, la locación, la renta vitalicia. c ) Contratos mercantiles típicos no legislados (v.gr., franquicia, factoring,agencia). Aquí es mencionada una tipificación que no emerge del orden legal, sino del contexto del ordenamiento jurídico (principios generales del derecho, usos y costumbres, jurisprudencia, figuras an8logas). d) Contratos innominados (civiles o comerciales). Éstos son los de libre creatividad por las partes. Basandose en el derecho romano, los arts. 1143 y 1197 del C6d. Civil reconocen acci6n para exigir de manera forzada, el cumplimiento de cualquier promesa o convención. Es decir que, ya se trate de un contrato legislado o de uno no legislado (típico o no), cualquier acuerdo de partes (salvo que constituya delito, esté prohibido o importe agravio a la moral, las buenas costumbres o el orden público) es exigible, pudiéndose acudir a los tribunales para pedir su cumplimiento forzado o reclamar, en su defecto, el pago de daños y perjuicios. Un alto número de contratos ha sido disciplinado por la ley, la cual le ha otorgado estructuras precisas; pero todavía es mas amplia, en tanto indefinida, la cantidad de convenios o contratos que las partes crean libremente, con base en el principio de libertad contractual (art . 1143, C ód. Civil). ¿Qué significa "contrato tipico"? El "tipo" indica una estructura legal ubicada en el sistema juridico, que permitir& que se produzcan consecuencias precisas de derecho. Ante el acto o hecho cumplido históricamente, la norma juridica tendra para 61 una respuesta positiva, negativa o neutra, según los casos. Una clase o categoría de actos jurídicos son los contratos, definidos en nuestro derecho en el art. 1137 del C6d. Civil: "Hag contrato c u a n d o varias personas se ponen de acuerdo sobre u n a declaración de voluntad común, destinada a reglar
ACTO JUR~DICOY CONTRATO
derechos". Los contratos, a su vez, pueden ser creados libremente por las partes. La ley ha estructurado, en algunas ocasiones, un régimen detallado para su formación, efectos, dinámica y extinción. En otras, existe consenso sobre la tipificación del contrato. Por último, las partes pueden crear -y de hecho lo hacen a diario- nuevas figuras que les resultan necesarias para emprender sus negocios, que aparecen cada vez con más complejidad. Así aparece en los contratos típicos -estén legislados o nouna estructura o marco jurídico, dentro del cual se mueve el convenio. Los contratos son innominados o nominados, según que la ley los designe bajo una denominación especial o no. Al respecto, Ghersi dice que la tradición jurídica le ha dado nombre a los contratos pero que esta forma de agrupación ha pasado a segundo plano y que es preferible hablar de "estructurastipos"7. A su vez, Llambías y Alterini explican que nada tiene de importante o característico, en cada categoria, la existencia de una denominación o no. Lo particular es la existencia de una regulación legal más o menos detallada, que admita ciertos efectos particulares y propios. Agregan que hay contratos nominados que no son típicos, como el de hospedaje, y concluyen en afirmar que los contratos regulados por remisión a otro tipo son considerados típicos8. Concordantemente, López de Zavalía asimila a esta categoría la tipicidad o atipicidad, valiéndose de otros artículos del C&digog. Los típicos son los que tienen lugar cuando todas las cláusulas esenciales se adecuan a un tipo legal, sin que tenga importancia el nombre dado por las partes. Este contrato se regirá por las reglas tipol6gicas, iienándose sus lagunas por el derecho supletorio del tipo, luego por los principios generales y luego por contratos de tipos anáiogos. Los atipicos, dice López de Zavalia -en opinión que no compartimos, pues confunde nominatividad con tipicidad-, son los que no responden a una estructura regulada por la ley, por lo que no se puede partir de un dispositivo dado para saber las normas vinculaSUS
Ghersi, Contratos civiles 21 comerciales,t. 1, p. 293. Llambías - Alterini, Código Civil anotado, t. 111-A, p . 27. 9 Lbpez de Zavalia, Teo.>-iade los contratos. Parte general, p. 64 a 66. Nosotros no asimilamos la nominación a la típicidad (Etcheveny, Derecho comercial y económico. Obligaciones y contratos comerciales. Parte general, p. 104, 8 34 7
8
Y 35).
CONTRATOS ASOCIATIVOS
das y aplicables. Aqui se plantea la discusibn de la prioridad en cuanto a las normas que se van a tener en cuenta. El citado autor dice que se regirá primero por las reglas generales de los contratos, y luego puede acudirse a las reglas de un contrato típico (por combinación, absorción o analogía), pero descalifica los tres métodos por no servir en todos los casos y descuidar lo atípico que tenga el contrato que se analiza. Dice que lo que hay de verdadero en los tres puede aplicarse, pero siempre teniendo en consideración la intenci6n de las partes, que -de haber previsto el problema- hubiesen verosímilmente querido esa regla. Dentro de los atípicos, podemos encontrar combinaciones en los contratos o acumulaciones típicas; tal es el caso del contrato mixto, en el que haya presencia de caracteres de dos o mas tipos en general (esto está prohibido en materia de sociedades comerciales) o se distinga el tipo en referencia a cada una de las prestaciones. También puede darse el supuesto de dos contratos de distinto tipo vinculados o unidos y el de los contratos típicos con prestaciones subordinadas. En este punto cabe citar la extensa y muy interesante subclasificación que realiza Enneccerus , dentro de los contratos no regulados por la leylo. Los atípicos pueden presentarse también novedosos en el todo y adquirir tipicidad usual o social (no legal) por su reiteración en la vida negocial. Esa tipicidad usual les va dando una tipicidad legal, por medio de los usos y practicas reiterados. Por su parte, Videla Escalada dice que este tema se relaciona con los usos y costumbres, con la imaginación e inventiva de las partes -que muchas veces responde a intereses económicos- y con la vida diaria del trafico jurídico, que va dando forma a los institutos del derecho, luego receptados (tipificados) por la ley positiva. Dentro de este marco de la libertad negocial, el contrato es el mas rico afluente de creatividad. Recordando a Carri6, "las clasificaciones no son ni verdaderas ni falsas, son serviciales o inútiles, sus ventajas o desventajas están supeditadas al interés que guía a quien las formula, y a su fecundidad para presentar un campo de conocimiento de una manera mas fácilmente comprensible o m8s rica en consecuencias practicas deseables"ll. En los llamados "innominados", estado primitivo en el cual se crea un nuevo tipo (que perdurara o no en el tiempo y en la práctica del comerciante), las partes combinan sus apetencias, intereses 10 1
a
Emeccerus, n a t a d o de derecho civil, t. 11, "Derecho de obligaciones", p.
18. 11
Carri6, Notas sobre &echo
a(
lengua&, p. 72.
ACTO JUR~DICOY CONTRATO
y limitaciones, reflejándolas en un cuadro normativo de origen con-
vencional, que les permita poseer la seguridad de su exigibilidad en el momento previsto. El tipo, asi, es "un especial modo de organizar la regulacidn de los actos jurídicos", según Gete-Alonso y Calera12, presentandose en dos aspectos: estructura y función. Puede existir un contrato innominado pero tipico, en el sentido de tipicidad social, es decir, aquel contrato no legislado (art. 1143, Cod. Civil), pero que resulta perfectamente identificable en la vida social13. De lo antedicho resulta el siguiente esquema: a ) contratos típicos legislados; b ) contratos tipicos no legislados, y c) contratos innominados (ver art. 1143, Cód. Civil). La distinci6n entre b y c consiste en que los contratos típicos no legislados son contratos innominados que han logrado tipificación (es decir, una estructura identificable), por obra de la practica reiterada constituida en costumbre jurídicamente relevante. Los contratos innominados consagrados por Justiniano son aquellos que crean las partes sin base tipológica en derecho positivo, con el objeto de regular una situaci6n especifica, que puede ser Única y no volver a repetirse. Si la necesidad del mercado hiciera que un contrato innominado vuelva a repetirse, al ser reconocido, al adquirir modalidades y funciones propias con cierta permanencia, dicho acuerdo comenzaria a adquirir tipicidad y cambiaría de ubicación en el esquema clasificatorio propuesto. ¿Cuál es la causa por la cual debieran distinguirse todas estas cuestiones? Simplemente, la necesidad de ubicación del contrato en el ordenamiento jurídico, para su interpretación por las partes, por sus abogados, por el juez, a fin de permitir la aplicacidn de la ley, la costumbre, las prácticas o los usos, o los principios generales del derecho que correspondan. Pero no es posible olvidar que la realidad indica situaciones más complejas que la simplificaci6n que proviene de las clasificaciones analíticas. Hay contratos complejos, con elementos tipicos y atipicos a la vez, que contienen caracteres del derecho comercial y del derecho civil, combinados en la misma obligaci6n complejald. Gete-Alonso y Calera, Estructura 21 f u n c i h del tipo contractual, p. 15. Betti, T e o h general de las obligaciones, t. 11, p. 67; Etcheverry, Derecho comerciai s/ eco~zómico. Obligaciones s, contratos comerciales. Parte general, p, 104, § 34 y SS.; Mosset Iturraspe, Contratos, p. 71. 14 CNCiv, Sala A, 24/6/02, "Consultores de Grandes Emprendimientos c/Serebrinsky", LL, 2002-D-537. 12
13
CONTRATOS ASOCIATIVOS
De estas categorías y tipos, ¿podemos establecer clasificacio-
nes? Hay muchas clasificaciones de los contratos; también existe la posibilidad de distinguirlos por su finalidad econ6mica15. Los contratos asociativos son aquellos que "arman" una estructura operativa para llevar adelante un proyecto común; los contratos de colaboración o cooperación son una subespecie de los anteriores, ya que habría componentes de la asociatividad, pero el eje jurídico esencial se asienta en el cambio (agencia, concesion, franquicia, mandato, estimatorio, consignación, transferencia de tecnologia, distribucibn, suministro). La colaboracibn interempresaria se da en forma de grupos o de organizaciones de colaboración (p.ej., las UTE). Nunca, en derecho patrimonial, el interprete podrá prescindir de la finalidad económica perseguida por las partes al celebrar el negocio16. Si una parte omite esa finalidad, la jurisdicción debe buscarla a fin de asegurar la reciprocidad y equivalencia de las prestacionesL7,lo cual ha producido una jurisprudencia reiterada y permanente tambibn en el fuero comercial. La franquicia, por ejemplo, hubiese devenido en una práctica casi imposible en el país, si la colaboración que implica no hubiese sido puesta en sus justos limites por la Corte Suprema de Justicia'*, evitkndose una interpretacidn parciallg; estos casos resultaron equilibrados con otras dos visiones del alto tribunal: la necesidad de sostener la regla general de la interrumpibilidad de un contrato de duraci6n pactado por tiempo indeterminado cuando el objeto es meramente mercanti120, lo cual cede frente a otro tipo de negocio, como, por ejemplo, la prestación médica derivada de una contratación de atención de la salud por medio del sistema prepagoZ1. 15 Rivera, Economia e inteqretacián juridica, LL, 2002-F-1165, siguiendo a Messineo. 16 Alterini, Contratos civiles, comerciales y de consumo, p. 257 y 416. 17 CNCiv, Sala A, 21/5/74, J A , 24-1974-376; id., Sala D, 17/10/79, JA, 1982-111584; íd., Sala F, 9110181, JA, 1982-IV-26. 18 Aunque no referido exactamente a la franquicia, pero aplicable a ella, CSJN, 15/4/93, "Rodríguez Juan y Cía. c/Embotelladora Argentina SA s/recurso de hecho", DT, 1993-A-753; ver, tambien, Fallos, 302:1284. 19 La Corte Suprema ha dicho que un contrato debe interpretarse en su estructura y las cuestiones de hecho y derecho vinculadas (CSJN, 4/8/88, "Herrera cmerrera Viilegas de Marini", LL, 1988-E-410). 20 Etcheverry, Derecho comrcial econdmico. Contratos. Parte especial, t. 1 , p. 203 y S S . , en especial, p. 207, nota 6, con cita de CSJN, 4/8/88, "Automóviles Saavedra SA c/Fiat Argentina SA", LL, 1989-B-1. 21 CNCom, Sala E, 9/9/99, "Metzker, Hayd6e c/Optar SA s/sumarisimon.
ACTO JUR~DICOY CONTRATO
confrontaci6n presentada por Rivera22,y que demuestra las diferencias de enfoque de los jueces, segun la materia.
9 26. MODALIDADES Y CLAUSULAS. - N O debe ser confundida la tipicidad contractual con las modalidades de contrataci61-1o la creaci6n de clausulas o reglas especiales en un contrato. Una abarca la totalidad intelectual del acuerdo; las otras, alguna de sus estipulaciones. Son modalidades, por ejemplo, ciertas precisiones acerca del modo de hacer efectiva una o más obligaciones emanadas del contrato, de la expresión del consentimiento, de las cuestiones de tiempo y lugar. Las modalidades pueden modificar en parte la estructura tipica. En ciertos casos, algunos autores creen que la modalidad puede ser tan fuerte que se convierte en un tipo (v.gr., contrato de opción, de prelación, autorregulatorio), criterio no compartido por la totalidad de la doctrina23. Las modalidades y clausulas deben ser lícitas, y es deseable que cuando pautan negocios de indole económica se adecuen a los principios generales del derecho mercantil como, por ejemplo, celeridad en las transacciones, buena fe, observancia de las leyes del mercado y de la competenciaz4. Del mismo modo en que podría decirse que es muy frecuente la aparición de un nuevo contrato típico mercantil, las modalidades contractuales también se crean y recrean constantemente. Una modalidad notable y muy antigua esta constituida por la adhesión, en tanto una de las partes adhiere, sin poder discutir, a las cláusulas y condiciones que le propone la otra. Actualmente, esta modalidad puede considerarse casi como una subcategoria contractual. Las modalidades pueden darse por medio de cláusulas concretas insertas en el texto del contrato, por estructuras formales especiales o mediante modos de comportamiento de las partes. $ 27. Los
DENOMINADOS
"CONTRATOS D E EMPRESA".
- Para
Raisch, Dalrnartello o -entre nosotros- Zavala Rodriguez, el moderno derecho mercantil es el derecho de la empresa. La empresa Rivera, Economia e inteypretactdn juddica, LL, 2002-F-1166. 23 Etcheverry, Derecho conasrcial y econdmico. Obligucimes y contratos comerciales. Parte general, p. 104. 24 Etcheverry, Derecho cmsrc-cial y ecmbmico. Parte general, p. 485 y siguientes. 22
CONTRATOS ASOCIATIVOS
es un concepto económico de muy difícil traslación global al orden jurídico. En 9 10 y SS., nos hemos referido largamente al tema. El derecho solo regula diversos aspectos del fenómeno empresa, pues ella no existe en el sistema legal argentino como estructura integral o ~ n í v o c a ~ ~ . Si no hay un concepto jurídico cierto y unívoco sobre la empresa, menos cabe hablar de "contratos de empresa", frase que expresa concepciones diversas, según los autores que tratan el tema"". En el derecho alemán, los "contratos de empresa" son diversas variantes del fenbmeno económico de concentración empresaria. Un argumento mas que demuestra el carácter multivoco del término. Según sostiene Cottino, hay contrato de empresa cuando una de las partes, al menos, puede ser calificada como "ernpresari~"~~. Ello no es aceptable porque el empresario realiza toda clase de contratos civiles y comerciales, y en muchas ocasiones no utiliza o no pone en juego en ellos su organización económica empresaria. En el sentir del autor de este trabajo hay una modalidad contractual diferenciable, si, pero ajena al concepto de empresa. Se trata de la que Ascarelli llama "conclusión sistemática de negocios'', esto es, la producción y negociaci6n en masa, para el mercado. Pero no podemos hablar de "tipo" sino de modalidad contractual, aplicable a diversos tipos o especies de contratos. El contrato de empresa no existe como categoría típica contractual, pues en torno de la empresa se producen actos y contratos de organización, contratos internos y de explotación, contratos externos entre el empresario y otro empresario o entre el empresario y el consumidor. La organización empresaria excede el campo unicontractual. Si se entendiera como contrato de empresa aquel en el cual una de las partes lo es, se caeria en una nueva sinrazón, pues la empresa tampoco es un sujeto de relaciones jurídicas. 28. ANALISISSIMPLIFICADO
DE LAS BASES T ~ P I C A SDE LOS P R I N C I P a E S CONTRATOS O GRUPOS DE CONTRATOS COMERCIALES SIN LEG I S L A C I ~ N ESPECIFICA. - Con la relatividad propia de casi todas las 25 Etcheverry, Derecho comemial u econdmico. Parte gmerul, p. 133 y siguientes. 26 Ver, por ejemplo, el desarrollo que hace O ' D o ~ e i i Elementos , de derecho m p r e s a k l , cap. VI. 27 Cottino, Del contratto estimatovio deUa somministrwione, p. 81.
ACTO JUR~DICOY CONTRATO
cosas a la que no es ajeno el derecho, procede mencionar los aspectos principales de cada esquema de contrato típico mercantil no legislado ni en el Código de Comercio ni en otra ley mercantil. Entiendese por no legislado el contrato comercial que no esta dotado de una estructura normativa donde se prevean reglas, modalidades, efectos, plazos o condiciones, modos interpretativos de ciertos actos, reglas de caducidad o extinción y conexi6n con la sistemática de las áreas temáticas de la legislación general. El contrato no legislado es, en general, el innominado al que alude el Código Civil. Para nosotros no está "legislado", tampoco, aquel contrato que sólo es nombrado por alguna ley, sin que ésta lo dote de una estructura legal (v.gr., el negocio fiduciario, cuando 61 s61o era mencionado en la ley de entidades financieras; en la actualidad ya tiene, en cambio, nominatividad). Aparece, entonces, esta clara distinción: a ) Contratos sólo nominados o nombrados (por la ley). b) Contratos regulados legalmente, con un mayor o menor número de reglas legales. c) Contratos innominados (los que la ley no regula). El contrato típico, en cambio, seria aquel "reconocible" o "distinguible" perfectamente de los demás, este o no nominado o reglado por el ordenamiento2*. Además de los contratos típicos, existen subcategorías de contratos que -a su vez- generarán tipos y subtipos, respecto de los cuales debe hacerse una somera referencia para obtener una visión de conjunto del sistema legal. Para la mejor comprensi611 de nuestra explicación, debe tenerse en cuenta un esquema total, parte del cual será, tratado seguidamente: a ) Categoría o subtipo de acto -negocio- jurídico (el contrato). b) Subcategoría (los contratos asociativos, los contratos de cambio, los contratos de colaboración). c ) Tipo (el contrato de sociedad, el contrato de compraventa, el de franquicia). d) Subtipo de sociedad (cada clase de sociedad -generalmente llamada "tipo", en la doctrina societarista- como son, p.ej., la an6nima, la de responsabilidad limitada, la colectiva). 2s Es común ver en los autores la confusibn de apreciar que la tipicidad es igual a la norninacibn de un contrato.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Es posible formular cuadros distintos o más completos. &tos servirán para el prop6sito expositivo, debikndose aclarar que se intenta un resumen simplificado, emitiéndose diversas cuestiones, una de las cuales es el tratamiento de las modalidades más importantes en la contratación comercial.
3 29. SUBCATEGOR~AS CONTRACTUALES. - NOS referiremos somerarnente a las subcategorías contractuales que mencionamos en el apartado anterior. Elegimos algunas figuras, como ejemplos de una temática muy amplia, que hemos abordado anteriomente2? En forma similar, aunque no idéntica, se pronuncian otros juristas30. a) Asocr~~ivos, PARCIARIOS Y P A R A S O C I ~ S . Una primera confrontación distingue el contrato de cambio del asociativo. En el primero se da solamente la existencia de dos partes enfrentadas con intereses contrapuestos (cada "parte" puede estar constituida por más de una persona). El contrato asociativo es, en esencia, un contrato que tiene vocación plurilateral, es decir, aquel en el cual intervienen, o pueden intervenir, dos o mas partes. Además, en este contrato se crea una organización operativa, un sistema de desarrollo perdurable en el tiempo; en el de cambio, se cubre la necesidad de cumplir, en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones, una serie de prestaciones positivas o negativas (omisión) previstas en el acuerdo y recíprocas para las partes. En el contrato asociativo se distingue una nota de colaboración entre las partes, destinada a satisfacer un fin común, generalmente gestionando un patrimonio común. Si existe autonomía patrimonial, propósito de obtener y repartir ganancias y pérdidas, seguidas de cierta personificacidn juridica de la estructura creada por el contrato asociativo, se obtendra el tipo "sociedad", que es una clase de contrato asociativo, distinguible, a su vez, de la "asociación", organización estructural semejante, pero que no busca fines lucrativos directos. El negocio asociativo conlleva, según Ferro Luzzi, dos notas características: la imputación y la organización. Ellas se vinculan a la noción de actividad, que ha sido muy desarrollada por el derecho societario aleman e italiano. Los contratos llamados "parciarios", mencionados en la Exposición de motivos de la ley 19.550, del año 1972, son aquella subes29 Etcheverry, Derecho comercial s/ e c o n h i c o . Obiigacio~esy contratos comerciales. Parte gewral, p. 114. 30 Richard, Organizacidn asociativa.
ACTO JUR~DICOY CONTRATO
pecie del negocio oneroso que importa un enriquecimiento contra compensación, al decir de Messineo. Un ejemplo que da la doctrina italiana es el cointerés correspondiente al autor, en virtud de un contrato de edici6n. Otros son la asociación en participación, la colonia parciaria y la aparceria de ganado. Destaquemos que no se observa, en estos contratos, la creación de un "ente" que lleve adelante la gestión, como si sucede en el negocio asociativo. Los contratos parasociales tienen, como elementos típicos, su extraneidad respecto del contrato de sociedad al cual se vinculan y su disciplina especifica, que es en parte derogatoria del sistema societario. Un ejemplo de contrato parasocial es la sindicaci6n de acciones, que resulta un convenio plurilateral que no origma, a su vez, una sociedad. La Cámara de Apelaciones en lo Comercial ha admitido, con un profundo estudio sobre el tema, este tipo contractual como válido, en la causa "Sánchez, Carlos J. clBanco de Avelianeda SA y otros"31. Segun Richard, las "reglas del género" asociativo son las de la sociedad civil (arts. 1648 y 1649, C6d. Civil) admitidas de una manera especia1 en los diferentes proyectos de reforma32. Los tres proyectos recordados por este autor "asumen la politica legislativa de normar, en torno a los contratos asociativos, de participacibn, de colaboración o plurilaterales de finalidad común, plasmando normas genéricas, sin perjuicio de las regulaciones tipicas, subrayando a su vez la libertad de configurar relaciones atipicas o típicas no inscriptas". Para Richard, del negocio asociativo se deben excluir las formas simples (como la sociedad accidental o en participación) e incluir todas las relaciones asociativas, normalmente con organizac161-t~~; a su vez, ejercitar la autonomía de la voluntad "para pergeñar contratos asociativos o de participación atipicos" parece importar un riesgo. Tal riesgo -que compartimos desde nuestra tesis de 1980- es la posibilidad de que cualquiera de estas construcciones legales sean consideradas sociedades de hecho. También la atipicidad resulta el segundo riesgo34. 31 CNCorn, Sala C, 22/9/82, LL, 1983-B-246, con nota de Matta y Trejo, Un fallo trascendente sobre la validez de los sindicatos de accionistas de sociedades
amómimas. 32 Richard, Organkacidn asociativa, p. 209; ver el anilisis de las soluciones de los proyectos de reforma (las abreviaturas de cada uno figuran en p. 335). 33 Richard, O r g a n i z a c i ó n a s o c i a t i v a , p. 14, no 111. 34 Richard, O r g a n i z u c i d n asociativa, p. 15, no IV.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
A continuación queremos presentar un muestrario de subcategorías contractuales, que nos llevarán a ver cómo la asociatividad
incursiona el amplio sistema contractual, total o en parcialidades mayores o menores. b) PREPARATORIOS. Esta subcategoría contractual responde a un grupo de contratos civiles o comerciales, que poseen ciertas características que es preciso descubrir. Una cosa son las tratativas previas a la celebración de un contrato y otra es el grupo de contratos que fueron concluidos totalmente como tales y preparan la formación de otros contratos. Autores como Williams y Spota, bajo la denominación de "contratos preparatorios", agrupan cuatro tipos contractuales : 1) Contratos preliminares. 2) Acuerdos normativos. 3) Contratos normativos. 4) Contratos de coordinación. Por su parte, Fueyo Laneri analiza la doctrina general del contrato preparatorio y halla otros que revisten esa modalidad, como, por ejemplo, el contrato preparatorio de compromiso (clausuIa compromisoria en el arbitraje)35. Es contrato preliminar aquel en el cual las partes, o una de ellas, se obligan a celebrar en un momento ulterior otro contrato que, por contraste, se llama "definitivoW36. Acuerdo normativo es el convenio provisional sobre el contenido de un contrato por concluir entre las partes, cuyo efecto consiste en obligar a atenerse, en el momento de Ia conclusi6n definitiva, a las cláusulas convenidas que deben formar parte del contrato definiti~ 0 En ~ el~ acuerdo . normativo no habría obhgación de celebrar el contrato definitivo, y por ello su incumplimiento no irnportaria la obligación de indemnizar por daños y perjuicios. Spota y Williams identifican el acuerdo normativo con las tratativas preliminares. El contrato normativo también es un contrato preparatorio; precede y prepara la celebracion de uno o más contratos futuros. Por medio de él, las partes regulan determinadas relaciones jurídicas futuras y eventuales entre ellas, segun expresa Fiorentino. Los contratos normativos no obligan a celebrar futuros contratos, pero si éstos se concluyen deben utilizar los primeros como Fueyo Laneri, Derecho civil, t. V, vol. 11-2-V,p. 136 y siguientes. Mosset Iturraspe, Contratos, p. 115. 37 Williarns, Los contratos prepamto7-ios, citando la opini6n de Solandra, Cow tratti preparatori, "Rivista di Diritto Commercialew,1949, p. 29. 35
36
ACTO JUR~DICOY CONTRATO
marco obligatorio de referencia. Fontanarrosa dice que son contratos que contienen "normas" que regirán ante la eventual estipulación de futuros contratos38. A todos estos contratos se los puede vincular con los negocios asociativos. c) DE COLABORACI~N. Se llama así a ciertos contratos agrupados en orden a su funcibn económica: la colaboración entre ernpresas diversas o entre sociedades. Tal funci6n no es precisa y pueden ser variados los enfoques que se hagan estudiando el tema. Hay colaboración entre los socios; existe cooperacion por parte del factor de comercio respecto de su principal y se la halla tambien en el contrato celebrado por una empresa para completar el ciclo económico de otra (v.gr., distribución, franquicia, concesión). Para Messineo, en los contratos de colaboración una parte despliega su actividad en concurrencia con la actividad ajena, pero de manera i n d e ~ e n d i e n t e ~Uría ~ . señala que la colaboración se da cuando una parte coopera con su actividad al mejor desarrollo de la actividad económica de la otra40. Las relaciones de colaboración son organizativas, estables y para el mercado. Nacen de la necesidad económica de complementación y pueden desarrollarse con o sin subordinación econ6mica (en el primer caso aparece la situación jurídica de control) En las relaciones de colaboración está insito el elemento "duración"; implica estabilidad temporal en el encargo, lo cual genera responsabilidad si alguna de las partes no la respeta. Mas adelante volveremos sobre esta figura, pero ahora diremos que la asociatividad, en sentido amplio, no es ajena a la colaboración. d) DE A D H E S I ~ N . El concepto de contrato de adhesidn alude, como ya hemos visto, a los casos en que la oferta contractual no admite modificación ni contraoferta; se trata de un convenio entre una parte que, por una razón jurídica de hecho, tiene una posición declarada de superioridad respecto de la otra. Se da en e1 campo civil o comercial y los ejemplos son múltiples41. ¿Es un contrato tipico o una modalidad contractual? Fontanarrosa, D e r e c b comercial argmtino, t. 11, p. 89 y 90. IV,p. 536. 40 Uría - Mengndez (dirs.), Curso de &recho mercantil, t. 1, p. 47 1. 41 Ghersi distingue, con raz6n, entre los contratos de adhesidn individuai y los 38
39 Messineo, Manwle, t.
de adhesión masiva, diferencia que no varía nuestras conclusiones en el texto (Con-
tmtos 3, p. 181 y siguientes).
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Para nosotros, se trata de una modalidad tan importante que prActicamente detemina una subcategoria contractual. Una parte propone. La otra puede aceptar o rechazar el texto contractual, pero nunca modificarlo. En el campo comercial, la modalidad de la adhesión responde a una necesidad operativa que impone el mercado. El comerciante debe ofrecer sus productos o servicios a un número ilimitado de personas. No puede redactar un acuerdo caso por caso, ni adaptar su vertiginoso giro a las apetencias de cada consumidor. Allí se explica la adhesidn, que no sigue solamente al deseo de imposición de la voluntad de una parte fuerte sobre la voluntad de la contraparte débil. La adhesi6n aparece también, de algún modo, en casos en que el productor es el Estado o sus concesionarios (v.gr., suministro de gas, electricidad, teléfonos). Señala Langle y Rubio las notas características del contrato de adhesión: 1) Redacci6n previa del contenido del contrato por una sola de las partes, de modo rígido y uniforme, sin que la otra pueda colaborar ni discutir. 2) Las clAusulas se distinguen generalmente por su complejidad o tecnicismo. 3) Es una oferta dirigida a la generalidad y con permanencia. 4) Existe gran superioridad econ6mica de la empresa (proponente) respecto de sus contrapartes. 5) El consumidor o usuario se halla en estado de necesidad de estipular el La adhesión, en definitiva, importa una modalidad del consentimiento que puede darse de modo múltiple en la contratación civil, la comercial o la administrativa. La contratación en masa o en serie, utilizando generalmente módulos, formularios o "tipos", se sirve por lo común de la adhssión para simplificar y agilizar su práctica en el mercado. e) NEGOCIOS FXDUC~AR~OS.La figura tiene desarrollo mayor actual en el derecho anglosajón, que a su vez se ha basado en el fi-
deicomiso romano. Luego de esta simple mención, trataremos más adelante la estructura del fideicomiso. En el orden mercantil es empleado en operaciones que no pueden concluirse totalmente en breve lapso y presupone que se pueda confiar en una persona física o juridica de notoria responsabilidad. 42
Langle y Rubio, Manual, t. 111, p. 59.
ACTO JUR~DICOY CONTRATO
Mediante el negocio fiduciario una parte transfiere a otra, de manera irrevocable o definitiva, la propiedad de ciertos bienes. La receptora asume una obligaci6n concreta, que si no es cumplida no opera directamente -en principio- la restitución de los bienes entregados (porque lo han sido en propiedad, de modo irrevocable), sino que aparece una eventual acción por daños y perjuicios. f) CONTRATOS INTERNACIONALES. REMISI~N. El carácter internacional es propio del derecho comercial, pues el negocio mercantil es habitualmente desarrollado entre plazas que se encuentran en diversos países43. Habitualmente se habla de contratos internacionales, aunque es m8s apropiado -en realidad- referirse a ellos como los que tienen "componentes internacionales" o estudiar el tema desde la optica de las "sociedades extranjera^"^^. Estos contratos poseen modalidades singulares de ejecución e interpretacibn, que los convierten en especiales objetos del estudio jurídico. El. contrato econ6mico internacional es de dificil precision conceptual, segdn Espinar Vicente. Por su parte, Horsman y Vernvilghen señalan que el contrato internacional se configura cuando se ponen en juego los intereses del comercio internacional y se localizan sus elementos en territorios estatales distintos. Contratos con puntos de vinculación con sistemas jurídicos diversos, planteando conflictos de leyes, son los típicos contratos internacionales, en opinion de Le Pera45. En estos contratos intervienen a veces, como partes, los propios Estados. Se utilizan en ellos, marcadamente, las practicas y los usos de las partes como medio interpretativo contractual y, por supuesto, la buena fe. En caso de conflicto de leyes que no se resuelvan por voluntad ex ante o ex post de las partes, se emplean las reglas del derecho internacional privado. Generalmente, las disidentes interpretaciones o el incumplimiento contractual se juzgan por medio de tribunales de arbitraje previamente establecidos en el texto del acuerdo o nombrados despues. 43
Etcheverry, Derecho comercial y econdnaico.
Contratos.
Parte espe-
cial, t. 2, p. 1 y siguientes. 44 Berdaguer, Sociedades extraqjerm, donde trata tambiCn la actuacidn extratemitonal de las sociedades; asimismo, L6pez Rodriguez, Sociedades co7zstbtu.idas en el extranjero, quien expone el tema en su tesis final de maestría. 45 Le Pera, Compravmta a distancia, p. 15.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
g ) CONTRATOS ART~STICOS. Puede llamarse así a un grupo de contratos en los cuales se da un denominador común: la contrataci6n de artistas para efectuar representaciones en teatro, cine, televisión o festivales. Traemos esta figura a colación, para demostrar la variedad de estructuras que puede desarrollar el derecho convencional y por ser 6sta una rama poco conocida. Estos contratos nos permitirhn repasar conceptos a los cuales nos hemos referido antes. La ley 11.723 resulta totalmente insuficiente y anacrónica para regular ni siquiera el contrato de representacidn teatral al que se refiere. Según Zavala Rodriguez, hay tres clases de empresas teatrales: 1 ) comercial; 2 ) independiente, y 3) c ~ o p e r a t i v a ~Actualmente ~. existen mas. Para las representaciones teatrales se contrata generalmente entre el empresario teatral y el empresario de compañía. El primero ofrece su teatro y el personal del edificio (encargado, boletería, acomodadores, etc.); el segundo se ocupa de proveer los artistas, diversos técnicos y, en la mayoría de los casos, el vestuario y los decorados. Entre ambos empresarios se conviene el pago del libro o Iibreto al autor, cuya creación intelectual esta protegida legalmente. En todos los contratos llamados "artísticos" tienen fundamental importancia los usos y practicas, que sirven como guía del cumplimiento e interpretacibn del contrato y de sus vicisitudes. Por su parte, la actividad radiofónica o la televisiva da lugar a una serie de contratos propios (p.ej., producci6n de programas). En principio, la sociedad que explote una radio privada o un canal de televisión está reglamentada en razón de su objeto, y sometida a contralor estatal especial (COMFE R) . Pero, además, hay un racimo de negocios que surgen con la explotación de la emisora, no solamente en la contratación de artistas, periodistas y locutores que animan programas y la publicidad, sino también en los contratos generales que hacen al desenvolvimiento de la empresa (tkcnicos, suministros, obras, etcétera). Algo similar sucede respecto de los contratos para el medio televisivo. La actividad de la industria cinernat ografica genera también una gran cantidad de contratos coligados, muchos de ellos de variada clase, incluso asociativos. 48 Zavala Rodriguez, Código de Comerio p leyes cornplementa.1-ia.s, t. 111,
p. 423.
ACTO JUR~DICOY CONTRATO
En nuestro país ha cesado la epoca de los grandes estudios de filmacibn. No poseemos tampoco "ciudades del cine" como en Italia o los Estados Unidos de América. Las producciones son esfuerzos casi personales, por ahora. No obstante, comienza a desarrollarse una corriente importante de producci6n cinematogr8fica que conlleva la creaci6n de múltiples vínculos jurídicos contractuales. La figura central es el productor, quien se ocupa de organizar toda la parte empresaria de cada filme. $ste contrata al director, a los actores, a los técnicos, compra el libro o guión y busca o provee directamente financiación. Su tarea es múltiple y de gran responsabilidad. Existen contratos tipo para el personal de la industria cinematografica que trabaja en relacibn de dependencia y respecto de los cuales se aplica la ley de contrato de trabajo. En la contratación de artistas interviene la Asociacioln Argentina de Actores, y se registran allí aquellos convenios celebrados entre la empresa productora y cada actor o actriz. Ellos prometen, a cambio de un pago en dinero establecido previamente, aceptar, estudiar e interpretar el rol asignado en el filme. Argentores es la asociaci6n de autores que participa en los contratos entre los autores de libros cinematogrAficos y la empresa productora. En los convenios se establecen las condiciones de la utilización del texto y el respeto por la fidelidad del libro en el cine. Para los músicos relacionados con un filme también existe un contrato modelo, en el cual interviene el Sindicato Argentino de Músicos. Cuando el director no oficia a la vez de productor, es contratado por éste mediante una estructura convencionai similar a la de los músicos u otros artistas. Mas la contrataci6n cinematográfica no se detiene ahí. Se multiplica en un sinnúmero de relaciones, como pueden ser ciertas labores técnicas respecto de la filmación o del tratamiento del material filrnico, el alquiler o utilizaci6n de bienes de particulares para el filme, etcétera. En todos los contratos cinematográficos aparece un especial tratamiento propio del fin o destino del emprendirniento global, que conduce a producir, distribuir y exhibir una película. De ahi que su interpretación deba sujetarse a ese contexto, utilizándose los principios del derecho comercial, los usos y prgcticas de las partes y el espedal estilo de esta rama productiva de expresión artística.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
3 3 0. GÓDIGOEUROPEO DE CONTRATOS. - En breve referencia se describirán algunos rasgos esenciales del Código Europeo de Contratos o Code Européen des Contruts, como se lo llama en la Unión Europea. Ha sido denominado de este ultimo modo porque se debía elegir una sola lengua europea; finalmente escogieron el frances, porque no sólo es muy adaptable para el lenguaje jurídico, sino que además se trata de una lengua típicamente europea o comunitaria. En cambio, el inglés se considera una lengua intercontinental más propia de los negocios. Para este trabajo de unificacidn, las normas, Ias relaciones y las discusiones han sido hechas en lengua francesa, aunque en algunos grupos de trabajo se estableció el siguiente método: cada uno habla en su propia lengua, tratando de explicarse claramente, por la raz6n de que el derecho exige precisión, tecnicismo, y si se habla en otra lengua que no sea la materna se corre el riesgo de no ser preciso; puede hacerse entender pero no en el modo ortodoxo, que es indispensable en este ámbito. Este grupo de trabajo tuvo origen en la Universidad de Pavia en 1990; realizó sus tareas durante casi ocho años, aunque los primeros cinco fueron dedicados a resolver los problemas p r e h i n a res, inicihndose la redacci~ndel Código recién en 1995. Veamos el contenido, para advertir su filiación m8s cercana a la idea anglosajona de no distinguir entre contratos comerciales y civiles y, también, para completar el cuadro contractual que nos parece antecedente necesario de los desarrollos que haremos más adelante. Para el Libro 1, sobre contratos en general, la tarea fue dividida en cinco partes: la primera, en 1995, se refiere a los elementos esenciales del contrato, su conclusión del contrato e interpret aci6n; la segunda parte alude, ya en 1996, a los efectos del contrato. La tercera divisi6n regula el incumplimiento del contrato. La cuarta parte se vincula a muchas cosas: transferencia y cesidn del contrato, cesi6n de creditos, cesión de deudas, extinción, novacidn, compensación, confusión, revisión, prescripción y caducidad del contrato. La quinta se refiere a las anomalías del contrato: nulidad, anulabilidad, rescisi6n, resoluci6n. En este proyecto se eIimina nada menos que la obligacibn, porque ésta -como concepto jurídico- es ignorada en general en el commorz iaw. Una admirable característica de este proyecto ha sido la claridad. Otro mérito destacable es su coherencia interna; si bien es cierto que el legislador europeo ha pensado siempre que su deber era regular, pero no definir, porque eso correspondía a la doctrina, advirti6 que ello era comprensible y factible en una naci6n que tiene una Unica tradición, cultura y doctrina.
ACTO JUR~DICOY CONTRATO
Pero esto no fue posible en Europa, donde ahora hay, al menos, veinticinco derechos o, visto de otro modo, veinticinco culturas. Por eso se establecio el principio de la máxima claridad: si se introduce un concepto, se lo precisa y define. En el ámbito del Mercosur, si bien es cierto que todos los paises tienen base jurídica romanística, no estamos exentos de las dificultades de apreciación con referencia a los t6rminos y significados legales. Poseemos protocolos propios del Mercosur y la convención interarnericana en materia de contratos. Es cierto que la cuestión es más grave en Europea. Existe el peligro de que el juez ingles, si tiene un vacío legal, no vaya a buscar la opinión doctrinal de Alemania o Francia, sino la propia; de ese modo, en lugar de la unificación, se facilitaría la disgregación. Por ello es que se tuvo como meta fundamental expresarse 1egalmente con gran claridad, en virtud de la cual es posible la m&xima simplicidad y la mayor completividad de Ias normas legales. Estos objetivos deberhn tenerse en cuenta en el Mercosur, tierra de diversas culturas, especialmente si se compara la idiosincrasia brasileña con la del Rio de la Plata. También los Principios Unidroit se han redactado para ser utilizados voluntariamente en los contratos internacionales, con reglas sencillas y muy claras. Actualmente, la claridad de las normas es la minirna cortesia que se espera del jurista.
3 l. INTEBPRETACZ~N DE LOS CONTRATOS Y F U N G I ~ NDEL DERECHO. - El proceso de interpretar los contratos de acuerdo con la voluntad de las partes tiene un gran valor humano y de justicia, pues no le impone a un sujeto un efecto diverso de aquello que expresamente ha querido. Esa es la tradición alemana y francesa del siglo xrx. Pero la interpretaciiin literal también tiene un gran valor, porque garantiza y reasegura a aquellos que realizan sus ofertas en el comercio internacional. En las leyes argentinas, sobre todo en el Código de Comercio, encontramos varias normas de interpretación negocial, principios reguladores que mas de una vez resuelven el conflicto o evitan la injusticia (art. 217 y siguientes). El Código Civil argentino, en el art. 1198, afirma el principio de la buena fe referido solamente a los contratos, pero que debe entenderse implícito para todo el ordenamiento. Creemos firmemente que este principio es la base de todo el sistema de derecho y no debiera abandonarse nunca. Es necesario pensar qué es el derecho y cuales son los valores sobre los que debe actuar. Hay, al menos, cuatro grandes concep-
106
CONTRATOS ASOCIATIVOS
ciones sobre el contenido axiologico del derecho, sin perjuicio de recordar lo que ya hemos visto en 3 17 y siguientes. El problema de la función del derecho fue un planteo filosófico muy antiguo. Para algunos pensadores es una norma que viene de la naturaleza, una ley natural. Al hacer la ley, el legislador se debe subordinar a este principio inmutable y eterno, anterior al hombre (iusnaturalismo). Segiin otra corriente, el derecho es la voluntad del soberano. El legislador y el juez deben buscar respetar la voluntad del soberano (absolutismo). Por el contrario, la concepción formalista de Kelsen nos dice que la ley es un valor que viene expresado en una norma y lo que cuenta es el contenido extrínseco y literal de la norma (positivismo absoluto). Para nosotros, no hay total contraposici6n entre el derecho natural y la visión positivista expuesta en la teoría pura y otros trabajos de este autor porque esta sólo ha pretendido buscar el mecanismo que explica el funeionamiento normativo. Asimismo, hay otro principio, que es el que vale actualmente: ¿cuA1 es la funcibn del derecho? No es permitir, a quien ejerce el poder, dar una orden. Es cierto que el derecho natural es importante, pero no se puede circunscribir el derecho a la ley natural, ni se puede dar la mayor importancia a la letra de Ia ley, porque el derecho es un modo de satisfacer la exigencia de la sociedad en un determinado momento histórico para cubrir las necesidades de los hombres que viven en una comunidad, que tienen sus apetencias y aspiraciones. La ley positiva debe respetar el orden natural del mundo, porque si no dicha ley sería injusta y crearía más desorden y conflictos de los que solucionaría. De ahí que la interpretación de la ley y del contrato deben hacerse teniendo en cuenta el ser humano, su voluntad, los valores éticos y la necesidad de unión y caridad entre los hombres, que aparecen como la esencia natural del ser humano. En un bloque de Estados como es el Mercosur, si los ciudadanos de tantas naciones han celebrado, por medio de sus representantes, un acuerdo solemne, voluntario, para vivir en comunidad econ6mica, aunque sea parcialmente, el derecho no cumplirh su funci6n si divide en lugar de unir y de asistir. Pste es nuestro concepto y nuestro deseo para el futuro del acuerdo del Mercosur; y para la Argentina, que se integra en este contexto maravilloso de la América del Sur, donde tanta fuerza e inteligencia europeas han venido al Nuevo Mundo y deseamos que todo ello, unido a la fuerza de los habitantes de esta América nuestra, permita adquirir una nueva vitalidad a nuestro orden legal. La interpretaci6n del contrato en Am6rica del Sur no se aparta, en lo esencial, de las reglas expuestas, aplicables en otras latitudes.
ACTO JUR~DICOY CONTRATO
32. SOCIEDAD DE COMPONENTES. -Tratamos esta figura y las siguientes para demostrar la riqueza de la creacibn mercantil y la aplicación de los principios indicados con a n t e r i ~ r i d a d ~ ~ . No se trata de un tipo ni de un subtipo de sociedad, sino de una compleja estructura empresaria revestida, casi siempre, del orden legal societario. Es un contrato interno existente en una sociedad, plurilateral y de organización. Funciona paralelamente al régimen societario, obrando como un pacto parasocial. Las empresas de transporte automotor, que son el ejemplo mas claro, deben normativamente organizarse como sociedades anonimas, de responsabilidad limitada, o cooperativas. Pero en la practica no funcionan como tales, sino como "sociedad de componentes", es decir, una forma asociativa que posee ciertas particularidades: cada miembro de la sociedad es "propietario" de un ómnibus o de una "parte" de él, el cual maneja y explota por si o mediante terceros, haciéndose cargo de la reparación en caso de fallas mecánicas (en realidad, es propietario de una cantidad de acciones o de una cuota de SRL, pero no lo es formalmente de los bienes que han sido comprados por la sociedad o aportados en propiedad). La "línea" de colectivos, constituida como sociedad regular, lleva la administracibn central y generalmente es la titular de los omnibus en virtud de un mecanismo accionario o de partes sociales, pero la disponibilidad directa de aquéllos está en manos del "componente". Los componentes venden, ceden y transfieren la totalidad o "partes" del vehículo a terceros. Respecto de la sociedad principal, ellos tienen un "contrato de explotación" que les permite utilizar su unidad en el recorrido de la línea, debiendo cumplir lo que esta propone. En definitiva coexisten, en la práctica, una figura societaria regular con un funcionamiento atipico sustentado en la buena fe, en la prálctica de los "componentes" y en el "contrato de explotacidn" indicado, que un pacto parasocial, como no hay normas legales que lo regule, posee cierta inestabilidad juridica. AdemBs , convergen sobre este singular subtipo fáctico societario las normas de derecho administrativo previstas para regular el servicio público del transporte (que rigen para operar estos entes colectivos) y las impositivas, que permiten el tratamiento de cada "componente" como persona fiscal individual (lo cual puede ser injusto, porque puede llegar a haber una doble tributación). son algunas sociedades o estructuras asociativas IV,no JS? y V, y V, sobre sociedades mutuaiísticas, de profesionales y famiüares. 47 Un ejemplo, para Espaiía,
que se mencionan en Colina, Curso de derecho mercantil, vols.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
33. GONSORCIOS DE EXPORTACIdN Y COMPAR~AS DE COMERCIAL I Z A C I ~ N INTERNACIONAL. - Exponiendo brevemente estos subtipos,
vemos cómo la creacibn mercantil nunca se detiene, pero a veces, al resultar insuficiente, cae en desuso. No constituyen un tipo contractual determinado, sino que son sociedades comerciales típicas y regulares o cooperativas, para las cuales los decrs. 174/85 y 175/85 establecen algunas caracteristicas especiales. Su estructura legal básica es la de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, ya reguladas e n la ley 19.550, o la cooperativa regida por la ley 20.337, para los consorcios de exportación; pero solamente es posible la forma de sociedad anónima para las compañías de comercializaci6n internacional. Pero los estatutos y contratos constitutivos de estas especificas sociedades (o cooperativas), llamadas "consorcios de exportación" o "compañias de comercializaci6n internacional", deben contener obligatoriamente, en su objeto, su fin principal, cual es el de exportar conjuntamente el producto de las labores de sus miembros en los consorcios, o el de comprar -interna o externamentepara exportar o importar, respectivamente. Se crea un registro especial en el cual deben inscribirse los Lrconsorcios",para quienes se preven facilidades de tipo impositivo, aduanero y financiero (promoción). Si bien no constituyen contratos absolutamente nuevos en su estructura típica, los consorcios de exportación fueron una nueva clase de entes colectivos reglamentados por razón de su objeto, con estructura general societaria o de cooperativa. Fueron creados durante el gobierno de Alfonsin, para incrementar las exportaciones. Así como un banco o una empresa de seguros pueden ser, a la vez, sociedad anónima y banco, o sociedad anónima y empresa aseguradora, el caso de los consorcios de exportacion (de creaci6n siguiendo la idea internacional de las grandes tradings o la de las compañias de comercializaci6n internacional -exportaci6n-importación-) representa una idea aperturista hacia nuevas formas jurídicas que, a partir de otras conocidas y más generales, llenan necesidades del tráfico en el mundo económico moderno. No obstante la buena intención, estas figuras han fracasado y en la actualidad se busca plasmar consorcios sencillos, con los mismos fines.
5 34. SOCIEDADLABORAL. - Muchos podrían ser los modelos de sociedades regulares que podríamos analizar. Hay casi tantos tipos regulares de sociedades en la ley 19.550, como fuera de ella.
ACTO JUR~DICOY CONTRATO
Las sociedades laborales han sido creadas por decreto y su motivacibn, según el p8rr. lo de sus considerandos, es la necesidad de "desarrollar nuevos métodos de creación de empleo, fomentando a la vez, la participación de los trabajadores en la empresa y el dinamismo de dichas relaciones". El decr. 1406101 define, en el art. lo,a la sociedad laboral: "Se entenderá por sociedad laboral a aquella sociedad de cualquier tipo, en la que la mayoría del capital social sea de propiedad de los trabajadores que presten en ella servicios retribuidos en forma personal y directa y cuya relacidn laboral se establezca por tiempo indeterminado". Gsta debe identificarse con las letras "SL". No podrá formarse con menos de tres socios y relaciona su tipo con las "horas trabajadas". Además, se crea un Registro Adrninistrativo de Sociedades Laborales. La sociedad será calificada como laboral por el Ministerio de Trabajo (art. So), el que controlará el cumplimiento de los requisitos legales. Lo curioso de esta caracterización es que la personalidad juridica de la SL recién nace "desde su inscripción en la Inspección General de Justicia", a diferencia del sistema de la ley 19.550. Una sociedad regular cualquiera puede pasar a ser SL sin necesidad de acudir al procedimiento de transformacidn (art. 5'). Si tuviésemos un régimen abierto o mas flexible de sociedades, no harían falta estas creaciones de dudosa consistencia jurídica y de escasa utilidad práctica. Por otra parte, ¿que quiere decir "trabajadores que presten en ella servicios retribuidos en forma personal y directa y cuya relación laboral se establezca por tiempo indeterminado"? ¿Acaso no hay directores accionistas que tienen funciones y retribucibn personal y directa? Además, ¿para qué sirve una "sociedad laboral"? Como vemos, nuestra sugerencia es suprimir este tipo de sociedades, que pueden dar lugar a 10s mismos cuestionamientos que originara la sociedad de capital e industria en la jurisprudencia laboral, y aun las cooperativas de trabajo.
$ 35. CONTRATO Y ASOCIATIVIDAD. - Mucho se ha escrito al respecto sobre la noción de contrato en forma directa o indirecta. Es de lamentar que los autores no se pongan totalmente de acuerdo sobre el criterio, contenido o alcances de la figura, tan útil como necesaria en estos tiempos, en los que los negocios son muchos y variados y su utilidad es innegable. En nuestro ordenamiento, las obligaciones nacen a partir de una causa juridica: el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito, la voluntad unilateral y la ley. El contrato es una categoría histórica que implica la promesa bilateral de ordenar interese S comunes, estableciendo derechos y creando obligaciones para las partes que lo celebran. En el derecho romano clásico se reconocían solamente los contratos formales. La stipulatio era en realidad una convención o pacto, que se consideraba jurídicamente váiida siempre que fuese lícita. Los contratos reconocidos, entonces, eran solamente cuatro consensuales (venta, arrendamiento, mandato, sociedad) y cuatro reales (depósito, comodato, mutuo y prenda)'. Actualmente, vemos que los juristas del derecho civil admiten una figura amplia, la convencih, que es todo acuerdo entre dos o más personas; es juridica cuando su materia entra en el campo del derecho2. Esta noción de convención, a la cual hemos hecho alguna referencia en los capítulos anteriores, podría asimilarse a la moderna de contrato. Para ella, la doctrina argentina relevante admite una gran amplitud; serán contratos todos los acuerdos que sirvan de causa a la transmisión, constitución, extinción o transfeGorla, El contmto, t. 1, p. 29 y 30. 2 Llambias - Alterini, Cbdigo Civil anotado, t. 111-A, p. 1 1, con cita de Videla Escalada. 1
CONTRATOS ASOCIATIVOS
rencia de derechos reales, personales e intelectuales, siendo un acto juridico biIatera1 y patrimonial. Todo acuerdo tendiente a crear obligaciones o extinguirlas, o a constituir o transmitir derechos reales o intelectuales, será, t ambien, contrato3. El art. 1137 del C6d. Civil dice: "Hay contrato cuando varias personas se ponen. de acuerdo sobre una declaracidn d e volurt tad común, destinada a reglar sus derechos". Vemos que el Código habla de "varias personas" (no utiliza la noción de parte) que formulan una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos. El criterio, para su época, es bien amplio, pero siempre es plural. No vamos a repasar todas las criticas o adhesiones que esta norma legal ha generado. Si diremos que ella es tan abarcadora que, bajo su cobertura, se anidan diversos tipos de negocios jurídicos. El art. 899 del Proyecto de Código Civil y Comercial unificado del año 1998 da una definicibn impecable de contrato, en el primer apartado, seguida por variantes de la figura: "Definiciones. Se denomina: a) contrato, al acto juridico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales". Al hablar de "dos o m8s partes" se está aceptando el contrato plurilat eral. Luego, la norma proyectada se refiere al contrato discrecional, al predispuesto, a las condiciones generales, al celebrado por adhesión. No en ese lugar, sino a partir del art. 1333, el Proyecto normatiza los contratos asociativos (capitulo XV), estructura que parece recibir adhesiones para que sea adoptada por nuestro derecho privado. Debemos distinguir entre contrato de cambio y contrato asociativo. El contrato de cambio es "una relacibn entre partes en el proceso de programación de intercambios en e1 futurov4. Se crea generalmente a partir de una relación bilateral, en la cual dos partes se enfrentan con intereses contrapuestos y, en general, equivalentes; ambas se prometen el cumplimiento de obligaciones y deberes, esperando, a cambio, la contraprestación de la otra (a diferencia de los contratos unilaterales). 3 Llambias - Altenni, Cbdigo Ciuil anotada, t. 111-A,p. 12, con cita coincidente de López de Zavalía, Mosset Iturraspe, Spota y Videla Escalada. 4 Lorenzetti, Tmt& de los conCratos, t. 1, p. 18,citando a otros autores.
El contrato asociativo nace con vocación de pluralidad de partes, mas ella no es un elemento indispensable para su nacimiento ni para su posterior existencia; de lege ferenda para nuestro ordenamiento, aceptamos que el contrato asociativo pueda tener existencia juridica a partir de la voluntad de una sola parte, o conservarse vigente si deviene en unimembre. Para el caso de las fundaciones, ya en el campo de la ley vigente, jurídicamente ellas existen, sin partes, aunque puede cuestionarse si provienen de un negocio asociativo. Algunos autores parecen salir del campo contractual y se colocan en uno mucho más amplio, hablando de las "relaciones de organizacibn", y las vinculan directamente ai fen6meno empresario5. Nosotros creemos que la asociatividad implica la creación de una completa organización, de un "sistema", la que tendrá existencia legal a partir de la celebración inicial de un contrato, en la rnayoría de los casos. Dudamos de que pueda existir una organizacion colectiva, con efectos jurígenos, que no provenga de un acuerdo contractual o de una disposición legal, se aplique esta en forma directa o indirecta. La nocidn de asociatividad, en e1 campo jurídico, en la mayoría de los supuestos, debe vincularse a la de negocio juridico. Un acuerdo destinado a reglar derechos entre dos o mas partes es un contrato; un negocio asociativo resulta un criterio de mayor amplitud que un contrato; su texto podra luego servir como estatuto de la organización que se cree. Para llegar a un estadio juridico indicativo de la asociatividad, considerando la cuestión en general, debemos comenzar por celebrar un negocio jurídico. Por ejemplo, un sindicato tiene un indudable componente asociativo; una fundaci6n también, pero es dificil admitir que en estos dos supuestos, el origen de estas estructuras sea un contrato. En el derecho francks, la asociacidn civil reposa, según la jurisprudencia reciente, en las nociones de aflectio societatis, justa causa e interés social6. Cuando hablamos jurídicamente de asociatividad, no nos estamos refiriendo finicamente a un contrato. La asociatividad es un verdadero proceso que, en un acto o negocio juridico general, es 5 Richard, Las relaciones de organizucidn y el sistema juridico del derecho privado, "Academia de Derecho y Ciencias Sociales de C6rdoban, 2000, vol. XXW, p. 16 y 35. e Julien, O b s e r u a t i m sur I'evolution jurisprudentielke civile, "Revue Trimestrielie de Droit Commercial et de Droit Economique", oct.-dic. 2001.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
originado por su naturaleza, que crea una organizacion funcional apta para satisfacer Ia causa y desarrollar el objeto establecido por las partes. Tal vez por esta raz6n el Proyecto no enlista a los contratos asociativos en el art. 899 (De los contratos en general), sino que los trata -como hemos visto- separadamente. Sin embargo, los sigue llamando "contratos". Podrirnos decir, en general, que en el negocio asociativo las partes concurren a crear un orden especial, admitido y a veces fuertemente reglado por el orden normativo; tendrá una duración considerable en el tiempo, en tanto es un proyecto de organización de segundo grado que generalmente estará destinado a obrar en el mundo legal como una persona jurídica, apta para adquirir derechos y contraer obligaciones (arts. 30 a 33, Cód. Civil). Podemos ensayar una aproximaci6n a los caracteres actuales del negocio asociativo: a ) su creacibn se hace principalmente por escrito (son excepciones la sociedad de hecho verbal, la asociación de hecho verbal); b) se establece eligiendo un orden legal organizado, seleccionado de entre los disponibles del ordenamiento legal (no hay, en nuestro derecho actual, un contrato asociativo genérico, innominado o abierto); c) en general, este obrar determinara la adquisición de una personalidad legal, es decir, obtener una imputaci6n legal diferenciada, pues la organización, que tiene una causa y un objeto concretos, se desarrollará en el mundo jurídico y allí va a adquirir derechos y contraer obligaciones (no obstante, hay negocios organizacionales sin personalidad, como, p.ej., las redes o, para algunos autores, el consorcio de propiedad horizontal); d) el orden de la organización que proviene del negocio asociativo se revela por medio de un "sistema" integrado por previsiones legales indisponibles y previsiones de tipo contractual que eligen las partes; esta destinado a hacer posible un desarrollo arm6nico de las relaciones entre los participantes en el negocio y posibilitar la creación y la administración de un patrimonio aut6nom0, destinado a un fin predeterminado y licito; e ) ese propósito común está volcado en dos conceptos jurídicos: la causa del negocio y el objeto; este último es el vehículo mediante el cual la causa es de posible obtención; para Ferri y Spada, la causa implica la valuacion del interés "concretamente perseguido", el cual deberá. corresponder al interés indicado en el esquema abstracto7; f ) existe autonomía entre el actuar de ese patrimonio y las demás personas de derecho, incluyendo a la persona de los propios gerentes del proyecto; g) la actividad de la figura asociativa que se crea a partir del contrato 7
Spada, La tipicitd delie socktd, p. 13.
inicial obtendra un resultado propio y atribuible al ente, es la imputación juridica del resultado; h) esa actividad "común" -producci6n de actos jurídicos- será, para el derecho, un fenomeno unitario, de una dimensión metaindividual, que determinara la atribución de los actos y de toda esa actividad, a un patrimonio: el patrimonio autónomo creado mediante el contrato asociativo, e i) podríamos decir que, con significado amplio, en el campo socioecon6rnic0, se crea una empresa. Si existiesen dos o máls personas (partes) que deseen realizar un negocio asociativo, deben seleccionar un concreto "tipo" (sistema) negocial. En nuestro derecho no existe aun una figura genérica o innominada de "contrato asociativo", como en cambio si se da para los contratos de cambio (art. 1143, C6d. Civil). Ello se debe a que, para Vele2 Sgrsfield, el basamento de lo asociativo era la sociedad, civil o comercial; la asociaci6n, bastante bien diseñada en nuestro C6digo Civil, tenia un origen y un destino completamente distinto. No obstante, debemos a nuestro ilustre codificador la brillante síntesis por la cual llega a la unidad conceptual en materia de personas juridicas.
3 6. NUEVOSRAZONAMIENTOS SOBRE TIPICIDAD. - El tipo significa un supuesto legal que, si se verifica confrontándolo con un supuesto fActico igual o equivalente, produce los efectos jurídicos previstos en el ordenamiento. Para Lorenzetti, el tipo es un modo de programar las relaciones jurídicas, las cuales producen efectos en los vínculos que se ajustan a 41 dandole efectos jurídicos8, y reconoce una tipicidad legal y una tipicidad social, como la que advirtiéramos hace tiempog; del mismo modo se pronuncia Alterinil0, y los tres entendemos a la segunda como proveniente de tipificaciones que hacen los simples ciudadanos y los empresarios civiles o comerciales, a partir de sus necesidades contractuales, con fuente en los usos y prácticas de cada epoca. Cuando se firma un contrato a los efectos que estamos reseñando, que elige un "tipo legal" de contrato asociativo, se ingresa -en virtud de la operatividad del ordenamiento- a una organización de segundo grado, típica, que adquiere, gracias a las previsiones del orden normativo, la llamada "autonomía contractual"ll. Lorenzetti, Tmt& de los conLrutos, t . 1, p. 16. Etcheverry, Derecho comercial y econbmico. Obligaciones y contratos comerciales. Parte ~enerul,p. 114 y 115. 10 Ver, en general, Alterini, Contratos civiles, cmerciales y de consumo. 11 Spada, La tipicit& d e l k socistd, p. 6. 8
9
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Para Spada, en posición que compartimos, la tipicidad, por ejemplo, de la sociedad comercial, es un proceso de segundo grado, por cuanto ella se da en número "cerrado", en tanto tipo o subespecie contractual. El derecho romano clásico, como vimos, contempló una tipicidad cerrada; la necesidad de juzgar sobre distintas negotza imponia que, para facilitar el proceso, hubiese "tipos" preestablecidos, fijos, entendibles. La fattispecie contractual era limitada y pretendía ser precisa; así, en situaciones concretas, de manera simple se podría interpretar el negocio celebrado. En el derecho posclasico, y especialmente en el justinianeo, en Roma se concede una acci6n contractual, la a c t i o praescriptis verbis, a otras promesas que no fuesen las clásicas antes admitidas; nacen así los contratos innominados, indicados por los tradicionales do ut des, do ut facias,facio ut des y f a c i o ut facias (D. 19,5,5). En la Edad Media, tanto en el derecho continental como en el anglosajón, la responsabilidad del promitente se funda, mas que en la idea de contrato, en la de delito. No cumplir la palabra era una verdadera ofensa a la otra parte; el incumplimiento daña a otro, pues éste "algo" habia dado, ratificando la promesa. Se advierte que la noción de "engaño" es muy fuerte. Una persona cometia un verdadero fraude al no honrar la palabra empeñada. S610 m& tarde, posiblemente en Italia, nace la noci6n de obligatoriedad de una conducta fundada en la promesa. Fue tambien una adquisición tardía del common law, asi como lo fue la idea de "cambio"12. Los Tribunales Centrales de Londres, con un marcado monopolio judicial en la Edad Media, buscaron la acción contractual tarnbien por el lado delictual (assumpsit, conectada con la acción delictual de trespuss), a la cual le agregaron una variante: una acci6n de restituciónl3. La tipicidad es clave en el derecho asociativo, porque, más allá de sostener nosotros que se necesita incorporar a nuestra legislación un tipo abierto o genkrico, la elección del subtipo, entonces, aseguraría la aplicación de las reglas disponibles o indisponibles del ordenamiento. La creaci6n de tipos y subtipos, o la recreacion de antiguos fenómenos, nos persuade, m8s precisamente, de la necesidad de 12 13
Gorla, El contrato, t. 1, p. 44 y 45. Gorla, El contrato, t. 1, p. 384 y siguientes.
tener una visión amplia en el campo de los negocios asociativos o de los negocios de organizaci6n14. La tipicidad, en tanto normación mediante tipos jurídicos, estaría regulando dos cosas: la estructura, que es la composición rninima del contrato, y la función, que representa la finalidad que se tiende a cubrir15. En nuestro derecho actual, los contratos son nominados o no, segun que la ley los designe bajo una denominación especial (art. 1143, C6d. Civil). Resulta obvio señalar que, para interpretar este artículo, no nos debemos amparar en su literalidad; el codificador quiso decir no sólo que la ley los nombre, sino que les de una regulación, aunque sea mínima, una forma normativa. Existe una fuerte confusión, a nuestro juicio, entre los conceptos de contratos innominados y nominados y, por otra parte, de los contratos típicos y atípicos. Ya lo hemos señalado antes pero es preciso volverlo a remarcar. Partamos de la base de entender que el tipo es abstracto y persigue un resultado; es aquella noción de conducta o fenómeno que, compuesto por una serie de elementos y de ciertos datos por medio de los cuales se concreta la abstracción primaria, es consecuencia de la percepcibn de una realidad social deterrninada16. Un tipo legal representa una estructura, un mecanismo, un dispositivo concatenado de normas que rigen una situación estática o dinámica del derecho. ¿Que es un contrato típico? Para nosotros, el contrato típico es el identificable por sus rasgos, por su modo de ordenar efectos jurídicos tanto si hubiese sido nominado o no por la ley; si no lo es, habrá tipicidad social17. A su vez, los contratos nominados legalmente pueden ser solamente nombrados o regulados m8s o menos extensamentela. La comunidad es un estado genbrico del derecho. Se da cuando un grupo o pluralidad de personas tiene la propiedad de una o más cosas, de uno o más derechos, pro indivisoig. 14 Ver el decreto legislativo italiano 58, del 24 de febrero de 1998, que contiene el nacimiento de m nuevo "tipo"de sociedad de capitales: la sociedad con acciones cotizadas en los mercados regulados (en Italia y en la. Uni6n Europea). 16 Gete-Alonso y Calera, Estructura jkncidn del tipo contractual, p. 11. 16 Gete-Alonso y Calera, Estructura y f u n c i d n del tipo contractual,p. 14. 17
Etcheverry, Derecho comerciul s/ económico. Obligaciones y contratos
comerciales. Parte general, p. 114 y siguientes. 18 Ver, tambibn, la opini6n de Gete-Alonso y Calera, Estructura y funcidn del tipo contractual, p. 35. 19
Ver las opiniones de Casth Tobeñas, Bueres, Diez-Picazo y otros, en Fajre -
Raga, Condominio y comunidad heredita~a,LL,2002-E-1093.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
En nuestro derecho, la comunidad no está diseñada como concepto general, dentro del cual, como especies, se admitirían distintas clases de comunidades muy variadas: la indivisión hereditaria, el condominio como derecho real, la sociedad conyugal, la asociación, las sociedades civiles y comerciales y muchas figuras mas. En el derecho español existe un diseño genkrico de comunidad, previsto en el art. 392 de su Cód. Civil: "Hay comunidad, cuando la propiedad de una cosa o de un derecho, pertenece pro zndzviso a varias personas". Vemos un concepto aplicable a las figuras que hemos mencionado. Las diferencias con las figuras asociativas se da en que, en éstas, resulta evidente la noción de organizaci6n y la obtenci6n de un reconocimiento por parte del mecanismo legal de personificaci6n. Si bien la comunidad es, también, un centro de imputacion normativa, algunas de sus variantes no poseen capacidad directa para adquirir derechos y contraer obligaciones, elemento propio de la noción de persona jurídica. Esto ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justiciaz0. Así, no son personas jurídicas el condominio, la indivisión hereditaria ni la sociedad conyugal. Pero de algún modo pueden ser titulares comunes de nuevos derechos y obIigaciones, si ese estado de comunidad adquiere cierta permanencia en el tiempo; en ese lugar debemos ubicar al consorcio de propiedad horizontal. Los contratos con componentes asociativos resultan una forma de comunidad, pero de su estructura legal se extrae una dinámica superior a la de los condominios, en tanto son una organizacidn empresaria con una causa y un fin propio y diferenciado. La doctrina francesa no parece poder librarse de la noci6n contractual, al menos al tratar a Ia asociaci6n, aunque le reconoce elementos de individualización a la persona jurídica (moral, en el sistema franc6s); la doble calidad d e asociados (integrantes de la persona colectiva) y contratantes no impide que aparezca la claridad del concepto de interés social, es decir, el interés del grupo de asociado~~~. La asociatividad ha evolucionado llegándose a una nueva concepción amplia y generosa. Cuando Vélez Sársfield escribe los cbdigos, la forma asociativa era sinónimo de sociedad; todo esfuerzo conjunto destinado a dividir ganancias era, entonces, socie20
CSJN, 29/4/82, LL, 1982-D-461.
21 Julien, Obsemiatims sur l'evolutiom jurisprudmtielie civile, "Revue Trimestrielie de Droit Commercial et de Droit Economique", oct.-dic. 2001, p. 857.
dad. Esto se revela en la nota al art. 1493 del C6d. Civil, cuando se dispone que "si la cantidad de frutos, fuese una cuota proporcional respecto del todo que produzca la cosa, sería un contrato de sociedad, aunque las partes lo llamaran arrendamiento". Actualmente, sera sociedad todo negocio conjunto que tenga los caracteres del art. lode la ley de sociedades comerciales, o los más amplios del art. 1648 del Cód. Civil. Parece necesario repensar el tema y tal vez sea oportuno restringir a sus límites el campo societario, y aceptar la figura asociativa, que es mucho mAs amplia y que abarca tanto al contrato de sociedad como a los negocios parciarios, los de colaboración, las formaciones de grupos y las variantes no onerosas o las no personalizadas de la organización asociativa. En el mundo existe una enorme variedad de figuras destinadas a servir de soporte a diversos negocios; un ejemplo podría ser la sociedad de inversión mobiliaria de capital fijo o variable, la última de las cuales opera como figura intermedia en España22. Es conocida también la distinción de Embid, Sgnchez Calero, Uría y otros juristas, cuando se refieren a las sociedades "de base mutualística", un subtipo de la sociedad comercial española. Volviendo a nuestro derecho, un esquema interesante para estudiar es el de los "conjuntos económicos", cuya delimitación pertenece al derecho fiscal; ellos están referidos a realidades no normativas, pero que interesan como sujetos de imposición. Otra estructura es la de los fondos comunes (de inversibn u otros), en la cual se produce una interrelación normativa de sumo interés, con componentes asociativos, aunque el fondo -en si mismo- no sea una sociedad ni una asociación. El contrato asociativo resulta un acuerdo de tipo contractual colectivo y de organización, que da nacimiento a las figuras derivadas que se crean a partir de él, integrándolas como el primer paso necesario para darles vida jurídica; pero no es posible crear jurídicamente estructuras abiertas o innominadas, ni tampoco atípicas.
37. FORMAS ASOCIATIVAS. - El acto jurídico o contrato asociativo se separa del contrato de cambio o bilateral, para erigirse en una categoría nueva, no desarrollada por el derecho decimonbnico; esta forma contractual fue estudiada a fondo en ocasi~ndel desarrollo de la figura de la sociedad comercial en tiempos modernos. 22 Perales Viscasillas, La sepa~acidionde socios y participes, p. 201 y SS.; también, Rodríguez Artigas, Instituciones de in'uersidn colectiva (sociedades y fondos de znvsrsibn), en Alonso Ureba, y otros, "Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías en el mercado financieron, p. 171.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
El negocio jurídico asociativo resulta, en su origen, un acuerdo de tipo contractual colectivo y de organización, que da nacimiento a las figuras que se crean a partir de él, integrandolas como el primer paso necesario para darles vida juridica; pero las estructuras creadas no pueden ser, a nuestro juicio, abiertas o innorninadas y reciben un fuerte apoyo legal que las coloca en precisa ubicación legal. Ellas superan ese pacto primero, fundante, y adquieren una autonomía negocia1 propia y, en muchos supuestos, personalidad juridica. El contrato de cambio o de intercambio se crea, generalmente, a partir de una relación bilateral, en la cual dos partes se enfrentan con intereses contrapuestos y, por lo común, ellos deben ser equivalentes; ambos se prometen el cumplimiento de obligaciones y deberes, esperando, a cambio, la contraprestacion del otro. De otro modo, el contrato asociativo nace con vocación de pluralidad de partes, mas la pluralidad no es un elemento indispensable para su existencia; d e lege ferenda para nuestro ordenamiento, aceptamos que el contrato asociativo puede nacer a partir de una sola parte, o conservarse vigente si deviene en unimembre. Para el caso de las sociedades del Estado o el de las fundaciones, que constituyen ley vigente, jurídicamente ellas existen, sin partes, sin socios, sin pluralidad de componentes. Que haya pluralidad de partes es posible admitirlo en algunos contratos de cambio (p.ej., el leasing financiero, el crédito documentado). De modo que no la incluiremos como uno de los rasgos de la figura, lo que nos llevara a corregir la caracterización de la sociedad como "contrato plurilateral de organizaci6nV,sin mAs, omitiendo clarificar adecuadamente 10 que se está diciendo; en una primera distinción, podríamos señalar que la plurilateralidad es una posibilidad, una vocación, mas no es de necesaria existencia ontol6gica. Al hablar de las "relaciones de organización" y vincularlas con la empresa y con la organización empresaria, Richard avanza hacia figuras que posiblemente sean tan abiertas que resulten imprecisas, vagas23. Cuando se desea constituir un contrato asociativo, se ingresa en una organización de segundo grado, típica, que adquiere -gracias a las previsiones del ordenamiento- una verdadera autonomia contra~tual~~. 23 Richard, Las relaciones de o r g a n ~ a c i d n d sbtemu juridico del derecho prisado, "Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Cdrdoba", 2000, vol. XXW, p. 16 y 35. 24 Spada, La tipicit& d e l b soctetd, p. 6.
Una cuestión fundamental, como siempre en materia de derecho privado, es la responsabilidad por el actuar de esa organización -en general, será personificada2", a disposicion de la cual se atribuye un conjunto de bienes de todo tipo, que deben permitir la actividad de ese nuevo sujeto de derecho u organización no subjetivizada. La responsabilidad trascenderá o no hacia las partes o los administradores de cada negocio asociativo, segun sus caracteristicas tipicas; por ejemplo, las sociedades zntuitu personce contienen un mecanismo de responsabilidad especial para los socios. De ahí la importancia de la identificación legal de los diversos tipos disponibles, junto a la necesidad imperiosa que nace con la propia redacción del contrato base del negocio asociativo, que debe ser clara, indubitable, exenta de errores o confusiones, so pena de constituirse en una amenaza para el patrimonio de los firmantes. También podemos referirnos al riesgo de la organización creada, cuya limitaci6n está permitida por la ley, pero bajo ciertas condiciones, cumplidas las cuales se ingresa en la zona de protección legal, propia de la organizacion capitalista de mercado, vigente en la mayoría de las sociedades del mundo. Riesgo y responsabilidad estan intimamente emparentadas. Al crearse la imputación patrimonial (conjunto de atribuciones legales positivas y negativas -exclusivas, en el sentido de exclusi&-) se cumple, hacia los gerentes que operan la organización, hacia los socios o asociados (si existiesen) y con respecto a los terceros, una función de garantía, identificable siempre en la organizaci6n asociativa. Tal función se proyecta no solo hacia los participantes del negocio, sino también hacia los operadores y terceros en general. Si la organización produce un acto o cumple una actividad, ella se proyecta sobre el patrimonio del ente y más allá -y aun en contra- de la voluntad del administrador u operador del ente asociativo que produjo el acto o la actividad. Seguramente, esta regla general tendrá variaciones, tal como lo señala Spadaz" segun quién sea el productor del acto (administrador, gerente, administrador de hecho, director ejecutivo, presidente sin aval del directorio, etc.) o el género de operación que se realice. Debemos hacer notar algo especial: la imputación del resultado no sera igual. en todos los tipos de contratos asociativos; la clase, 25 Por ejemplo, la autonomía patrimonial que impone el fideicomiso no tiene personalidad jurídica; tampoco la tienen las AC y las UTE. El consorcio de propiedad horizontal divide las opiniones. 26 Spada, L a tipicitu dslle societa, p. 59, quien recuerda las enseñanzas previas de von Thur.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
oportunidad, distribución, destino, erogaciones conexas, formas a dar al resultado final, dependerán de cuál sea el modelo elegido. Nuestro derecho dispone de una amplia morfología de tipos asociativos de segundo grado: las asociaciones (y sus variantes -p.ej., las mutuales-), las sociedades civiles y comerciales, las sociedades en las que interviene el Estado, las fundaciones, las cooperativas, los contratos de colaboración empresaria, el consorcio de propietarios y otros. Ellos deberán ser obligatoriamente el modelo u objetivo del contrato asociativo. No hay, como dijimos antes, un contrato asociativo "genérico" en e1 derecho argentino.
9 38. EL PROYECTO DE CÓDZGO CIVIL UNIFICADO DE 19981999. -Este Proyecto intentó plasmar un modelo general de contrato asociativo; en nuestra opinión, fue el más perfecto conseguido hasta ahora, aunque no pudo independizarse totalmente de la poderosa figura de la sociedad de hecho, no modificada por él. El C6digo Civil unificado, que citamos aquí en pocos trazos, indicaba la faftispecze del contrato asociativo de este modo: CAP~TULO XV CONTRATOS ASOCIATIVOS
S E C C IPRIMERA ~N CONTRATOS ASOCIATIVOS EN GENERAL Art. 1338. [Nomas aplicables] - Las disposiciones de este capitulo se aplican a todo contrato de colaboracidn, plurilateral o de participaci611, con comunidad de fmes, que no sea sociedad. No son sujetos de derecho ni se les aplican las normas sobre la sociedad. A las comuniones de derechos reales y a la hdivisi6n hereditaria no se les aplican las disposiciones de los contratos asociativos ni las de la sociedad.
A?%. 1334. [Invalidez del contrato. Efectos] -Si las partes son m8s de dos, la invalidez del contrato respecto de una no produce la invalidez entre las dem8s; ni el incumplimiento de una parte excusa el de las otras, salvo que la prestacidn de aquella que ha incumplido o respecto de la cual el contrato es inválido sea necesaria para la realización del objeto del
contrato.
Art. 1335. [Exclusidla de calificacidn c o m a sociedad] -La existencia de un contrato asociativo excluye la invocacidn de sociedad entre sus contra-
tantes.
Tambien la excluye respecto de los terceros que conocían el contrato y es
presuncidn contraria a la existencia de sociedad respecto de otros terceros cuyos vínculos sean posteriores a la fecha cierta del instrumento contractual. Art. 1336. [ F o m a ] -Los contratos asociativos pueden ser celebrados verbalmente o por escrito.
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCLATIVO
Art. l$$7. [Libertadde c d e n i d o s ] - A d e M de poder optar por los tipos que se regulan en las secciones siguientes, las partes tienen libertad para
configurar estos contratos con otros contenidos.
CONTRATOS ASOCIATWOS NO INSCRIPTOS Art. 1960. [Vdidez]- De conformidad con lo previsto en el art. 1337 los contratos asociativos que no sean inscriptos tiene plena validez entre las partes. Se aplican supletoriarnente las disposiciones del presente capitulo.
Sin embargo, en el Proyecto fue omitida una realidad de nuestro tiempo: la empresa y el empresario. Tenemos opinión formada sobre la empresa, concluyendo que no existe un concepto unitario equivalente en el campo legal27;sin embargo, la interrelacibn es muy estrecha. La ausencia de una regulación precisa de la realidad del empresario, y de la empresa, tal vez sea una de las mayores deficiencias que anotamos en esta parte del Proyecto. Sobre la materia empresaria casi no hay ninguna mención. En el art. 302, y con referencia a la "contabilidad y estados contables", el Proyecto de 1998 alude a "quienes realicen una actividad económica organizada o sean titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios"; el art. 99 habla del ejercicio de una actividad económica. Antes, en el proyectado art. 298, inc. k , se deriva la transferencia de establecimientos comerciales o industriales a una ley especial. Las alusiones a alguna forma de empresa son escasas y la compleja realidad econ6rnica nacional e internacional hace necesario que en este Código, que pretende ser el "derecho común" argentino, se dediquen algunos artículos al fenómeno del empresario y de la empresa. No otra cosa han hecho los c6digos unificados, comenzando por el italiano de 1942 -aún vigente- y el del Brasil. El Proyecto de C6digo Civil unificado de 1998, en cambio, contiene una definición amplia de contrato, en el proyectado art. 899, inc. a, que compartimos. Sin embargo, nos parece que el contrato pierde fuerza ejecutoria con las directivas sobre interpretación del art. 1023, incs. c y d, sin la regla del pacta sunt servanda escrita en forma expresa, tal como lo postula nuestro orden legal vigente. 27 Etcheverry, Derecho c m i a E econdmico. Parte g m d , especialmente las conclusiones de p. 502 y 504. Tambibn, Negri, Tratado tedrico práctico de instituciones d e derecho privado y de derecho econdmico, p. 239 y 240. Ver, además, todo lo dicho en 1 10 y siguientes.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Es importante que el contrato -base de todo el sistema normativo de negocios, a partir de la autonomía de la voluntad de las partes- adquiera solidez como instrumento juridico. De otro modo, seria un pacto débil, sujeto a la intrornisihn de jueces o &bitros en lo que las partes decidieran, y no se podría, por ejemplo, vender o comprar al precio que cualquiera decidiese, viendo su conveniencia, si ese precio no responde a una "prestaci6n equivalenten. Estamos de acuerdo en que un juez puede intervenir en caso de abuso o grosera desproporción, pero establecer ello como regla de interpretación parece invertir los términos de la solución del problema. Luego del contrato, el Proyecto se refiere muy brevemente a los contratos plurilaterales, sin reglarlos, en realidad. El &. 910 contiene un error técnico, dado que los contratos plurilaterales son de distinta estructura que los bilaterales y, por ende, no se le pueden aplicar las reglas de estos últimos. Para que se entienda lo que decimos, la ley de sociedades ha tomado del Cddigo Civil italiano algunos principios aplicables exclusivamente a los contratos plurilateraIes (y no solamente a los de naturaleza comercial), que debieran mantenerse para esta clase de contratos {ver art. 16, ley 19.550). No habiendo preparado siquiera, la sanci6n del Proyecto de 1998, la legislaci6n sobre contratos asociativos, bien integrada a otras normas vinculadas, es una asignatura pendiente en la Argentina.
5
EL
39. CONTRATO PLURILATEBAL CON R E L A C I ~ NAL NEGOCIO ASOCIATIVO Y CON LAS SOCIEDADES. -Las clasificaciones no son verdaderas ni falsas; sólo constituyen intentos de poner alguna mayor claridad en los conceptos y se pueden construir a partir de diversos puntos de partida. Betti elige una que se divide en tres: la forma, es decir, el aspecto externo del negocio; el contenido, que representa la especial reglamentación de intereses que el negocio se propone, y la causa, entendida como la función econ6mico-social del negociozs. No se desarrollará aqui la proyección de tales aspectos, pero es necesario advertir que cada clase de negocio jurídico puede responder a distintos modos de apreciación, y acumularse en e1 variadas distinciones según la forma, la causa y su estructura interna. El negocio bilateral es el tipo más difundido del ordenamiento y él se expresa generalmente en las relaciones llamadas "de cambio" o "de intercambio". El orden legal argentino permite que las 28
Betti, T e o h general dB las obligaciones, p. 200.
partes creen cualquier tipo de negocio bilateral licito. El negocio plurilateral es una estructura no recibida por e1 Código Civil; s61o la ley 19.550 de 1972 establece algunas reglas similares a la del derecho italiano. No es lo mismo pluralidad de participes que pluralidad de partes. Por ejemplo, el acto colegial de un drgano en el cual participan varias personas es en principio unilateral, pero si opera a modo de cambio, será bilateral. El negocio de cambio supone intereses contrapuestos, que no implican litigio, siendo exigibles siempre los deberes de colaboraci6n y de actuar con buena fe. Asimismo, Betti llama "acuerdos" a los negocios bilaterales o plurilaterales en los cuales no hay contraposicidn, sino paralelismo de intereses; da como ejemplos la creaci6n de las personas juridi~ . embargo, cas privadas y la fusión de sociedades c ~ r n e r c i a l e s ~Sin la no contraposici6n de intereses no es absoluta, como hace años lo probara Fargosi3*;para nosotros, puede haber ciertos intereses personales contrapuestos, pero en las organizaciones colectivas habrá, una causa, un objeto común y una finalidad o fin comunes. Otros autores como Zaldivar, Ragazzi, Manóvil, Rovira y San Millán desarrollaron un punto de vista especial al tratar de explicar la naturaleza de las sociedades cornerciale~3~.Así, explicaron el fen6meno a partir de las diversas teorias posibles: a ) la doctrina contractualista; b) acto constitutivo, acto colectivo o acto complejo; c ) la teoría institucionalista, y d) el contrato plurilaterd de organizaci6n. La primera, que cuenta con la adhesión de Salvat, entiende que la sociedad es, simplemente, un contrato, criterio aceptado por nuestro C6digo Civil. Esta concepción, como dicen estos autores, "no explica los problemas que originan la creación y funcionamiento de las saciedades comerciales". Dan como ejemplo el del inversionista en la Bolsa, que compra una accion y así se convierte en socio, pero que no es un contrayente, pues muchas veces ni siquiera conocerá los términos del contrato constitutivo. Las doctrinas alemanas del acto colectivo, acto social constitutivo o acto complejo son descartadas por Saidívar, y en realidad no parecen apartarse mucho de la posici6n contra~tualista~~. general de las obligaciones, p. 226. Ver, en general, Fargosi, La "flectw societutis". 31 Zaldivar - Man6vil- Ragazzi - Rovira - San Millán, C & m s cietario, t. 1, p. 29 y siguientes. 29 Betti, %o&
30
de derecho
SO-
32 Llambías y Alterini conceptúan el acto colectivo como un negocio jurldico unüateral -hay una sola parte o centro de interes-, compuesto por varias voluntades
CONTRATOS ASOCIATIVOS
La teoría que encuentra en la sociedad un contrato plurilateral de organizacibn -contrato sui gkneris- merece la mayoría de adhesiones de la doctrina nacional, aunque no sea una categoría legal aceptada (art. 1138, Cód. Civil). Zaldivar y sus coautores la critican, diciendo que esta doctrina no explica la intervención del Estado cuando el ente va en contra del interés general de la comunidad. Ellos estudiaron tambien la doctrina institucionalista, de antecedentes franceses, que no parece conformar una explicación jurfdica sino politica de la creaci6n y existencia de la s0ciedad3~. Por su parte, Halperin reconoce algún acierto a la doctrina institucionalista en la faz organizativa y sólo respecto de la sociedad anónima34. Según Zaldivar, Ragazzi, Manbvil, Rovira y San Millán, la ley 19.550 acoge el criterio del contrato plurilateral de organización, pero para el acto constitutivo; de ahí en más, se crea un sujeto de derecho al que ellos califican como "institución", con lo cual adhieren a esta doctrina y fundan su opinidn en el "mecanismo" o "tkcnica de organización de la empresa" que se desarrolla a partir del acto f ~ n d a c i o n a l ~ ~ . Para estos autores, son pruebas del institucionalismo los articulos que se refieren a la conservación de la empresa (art. 100), la intervención judicial (art. 113 y SS.), la subsistencia de la sociedad reducida a un solo socio (art. 140), el régimen de sociedades abiertas (art. 299 y concs.) ; abonarían esta postura -según esta autorizada corriente de opinión- las reglas concursales sobre continuación de la empresa contemplando el interés de terceros. Por su parte, Farina reserva las expresiones "asociativo" y "sociedad" para las relaciones que dan sentido a tales figuras colectivas3\ Utiliza la expresión "contratos de participación" para abarcar, con un criterio más amplio y abierto, m8s figuras de corte asociativo. Para este autor, la sociedad comercial. es un sujeto de derecho, titular de una ernpre~a3~. A su vez, Vanasco compara el concepto empírico de sociedad con la enumeraci6n del art. lo de la ley de sociedades comerciaque, sumadas, llegan a una declaraci6n de voluntad única (Cddigo Civil anotado, t. 111-A,p. 14). 33 Zaldivar - Mandvil - Ragazzi - Rovira - San MillBn, C u u d e m s de derecho societario, t. 1, p. 34 y 35. 34 Halperin - Butty, Curso de derecho comercial, p. 220, no 11. 35 Zaldivar - Mandvil - Ragazzi - Rovira - San Millin, Cuadernos de derecho societario, t. 1, p. 37; ver, especialmente, punto 1.3 bis. 36 Farina, Contratos comerciales modernos, p. 774 y siguientes. 37 Farina, Tratado de sociedades comerciales. Parte geneml, p. 121, no 99
les, que para él no es un concepto comprensivo de "toda" la relación societaria, sino restringido a la sociedad comercial, regular y tipica38. Observamos que Verón no define a la sociedad, pero al estudiar el art. lode la ley 19.550 extrae sus atributos fundamentales: a ) es un sujeto de derecho; b) supone pluralidad de individuos que concurren a su existencia; c) debe estar organizada; d) debe adoptar uno de los tipos previstos en la ley; e ) los socios se obligan a realizar aportes que integran el patrimonio social; f ) este patrimonio debe destinarse a la producción o intercambio de bienes y servicios, y g ) los socios participan de los beneficios y soportan las pér ~ i i d a s ~ ~ . Dice Nissen que la ley 19.550, en su art. lo, antes que definir a la sociedad, enumera los elementos necesarios e indispensables para su existencia40. A su vez, Cabanellas de las Cuevas estudia en detalle la ley de sociedades, partiendo correctamente del anhlisis de la funci6n económica de la sociedad comercial. Piensa que la definición del art. lo de la ley se dirige, en principio, a la sociedad en cuanto contrato, reconociendo el efecto adicional de ésta, que es la aptitud para dar origen a la sociedad "en cuanto a enteV4l. Este autor expresa a continuación un criterio que no compartimos: "Sin embargo, cuando se analiza la existencia de la sociedad como persona jurídica o como organizaci6n empresaria, se advierten elementos esenciales que son innecesarios para la formación del contrato de sociedad, como por ejemplo, la existencia de órganos". Por su parte, Richard propone, al parecer, una nueva denominación para el fenomeno asociativo, y distingue entre el negocio constitutivo de la sociedad y la sociedad mismad2, sin definir el concepto sino más bien estudiando sus efectos, abandonando -al parecer- la posici6n contractualista. Este autor dice, también, que la sociedad, en una primera aproximacibn, es "un sujeto de derecho que nace como consecuencia de un acuerdo de voluntad contractual", para luego detenerse en sus caracteres particulares43. 38
Vanasco, Manual de sociedades comerciales, p. 1.
comerciales, L. 1, p. 2. 40 Nissen, Ley & s o c . i B W s c o m r c ~ l e sp. , 25 y siguientes. 41 CabaneUas de las Cuevas, Introduccidn al derecho s o c i e t a ~ o . Parte general, t. l, p. 180. 42 Richard, Organizacidn asociativa, p. 132. 43 Richard - Escuti (h.) - Romero, Manual de derecho societario, p. 9. 39 Ver6n, Sociedades
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Si intentamos hacer un cuadro con el pensamiento de R i ~ h a r d ~ ~ . obtenemos el siguiente: a ) Contratos de cambio. b) Contratos de colaboración: 1 ) Organización. 2) Asociativos. 3) PlurilateraIes de finalidad comun (p.ej., el contrato normativo, el mandato, licencia, franquicia). Con su notable precisión, Otaegui señala que el modo predominante de cumplir el acto constitutivo de una sociedad es un contrato (arts. 4 O , 5" y 167, ley 19.550), pero también puede constituirse por acto asambleario (arts. 88 y 235, inc. 4") o por otros medios en ciertos supuestos de indivisi6n familiar (art. 28) o la creaci6n que se produce en estado de concurso preventivo (arts. 43, 45 y 49, LCQ)45. La sociedad genera el efecto -dice- de crear una persona jurídica o sujeto de derecho, salvo en el caso de sociedad accidental o en participación. Finalmente -señala con acierto-, la sociedad, en cuanto a su funcion, es una empresa lucrativa, salvo la asociacion bajo forma de sociedad (art. So,ley de sociedades) o la sociedad cuyo objeto exclusivo es la inversión (art. 31146. Ha dicho Anaya que la organizacion societaria no debe confundirse con la empresa; la sociedad regular es, conforme al concepto expresado por el art. lo de la ley 19.550, la forma organizada que adopta una pluralidad de personas conforme a uno de los tipos legislado~~~.
9 40. NEGO~IOS A~OCLATZVOS.- En Roma no se elaborb una teoría general del negocio jurídico. Ello fue obra de los pandectistas y de los juristas posteriores del derecho privado. En Europa actual, salvo en Francia, el orden juridico prescribe que los hechos puedan dar lugar a la aplicación del derecho. Ellos 44 Richard, Negocios de participaczdn, asociac~onesy s o ~ ~ La s so. ciedad an&nima simpl.EFicckdck, en Alterini - L6pez Cabana (dir.], "Colecci6n 'Reformas al C6digo Civil"', t. 9,p. 54,aunque sostiene que pretende evitar contraponer al
contrato de cambio con subespecies de contratos de colaboraci6n. 45 Otaegui, Onientacimes en el derecho c o m r c i d , p. 49 y siguientes. 46 Otaegui, Orientacimes en el derechu c o m r c i d , p. 63. 47 Anaya, Empresa 9 sociedad e n el derecho comercial, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires", año XXXIV, Za kpoca, no 27,p. 27.
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
pueden resultar de la naturaleza (transcurso del tiempo, la caída de un edificio, una explosi6n) o del actuar humano; &te se divide en actos jurídicos ilicitos , en tanto resultan conductas prohibidas por la ley, y negocios jurídicos, que son actos enderezados al logro de un fin al que la norma jurídica reconoce y tutela, dándole efectos precisos, obligatorios. En el sistema romano, todos los negocios están dominados por el imperativo de la forma y recién el Hus gentium es el que admite una forma no determinada y no rigurosa. Los negocios bilaterales, para los romanos, son aquellos en que aparece el consentimiento o acuerdo -consensus- como la compraventa, el matrimonio, la adop ~ i ó n ~ ~ . Reconocemos que el termino "negocio jurídico" no responde ni a un tipo, ni a una forrna jurídica que admita nuestro ordenamiento. Sin embargo, utilizamos esta expresión, porque suena mejor a los oídos empresarios que la de "acto jurídico" -que resulta su equivalente-, cuyo significado se da a partir del acto individual productor de efectos jurídicas. El "negocio" es de más ampiia representación psíquica y, aunque no nos remitamos solamente a su aspecto especulativo, abarca mejor las nociones de negocio unilateral, bilateral y plurilateral. Para algunos autores, como hemos visto (S 19 y 201, negocio j u 6 dico indica una relación más completa que la que expresa el acto juridico. De otro lado, la noción de contrato resulta limitada en nuestro derecho, que no ha recibido aún su extensión hacia el contrato plurilateral o la variante del contrato de organización, que no son, por cierto, idknticas. Nuestro derecho -que no ha variado aún en esto- sigue desarrollando las dos vertientes de las que procede; por un lado, el método dogmatico-sistemhtico característico de la pandectistica alemana y de la moderna doctrina continental y, por otro, la jurisprudencia empírico-casuista de los juristas romanos. Hechas estas salvedades, investigaremos los orígenes de la expresión "negocio juridico". La famosa división de Gayo hablaba de las personas, las cosas y las acciones p r o ~ e s a i e s ~ ~ . Estas acciones hist6ricarnente van perfilando el acto humano y su manifestación, con la cual nace el derecho; el uso de las expresiones "acto" y "negocio jurídico", es muy confusa en los sigIos XVI 48 49
Iglesias, Derecho romano, p. 106. Digesto, 1, 5, 1.
130
CONTRATOS ASOCIATIVOS
XVII, y ello no permite incorporar terminos de técnica juridica referidos a ellos. Según De Castro y Bravo, la consagración del negocio jurídico como término técnico y figura basica de la dogmAtica del derecho privado se debe al esfuerzo de los pandectistas alemanes para sistematizar la creencia juridica (Hugo, Heise, Thibaut, Sa~igny)~O. Para Savigny, declaración de voluntad es sinónimo de negocio jurídico. Como recuerda De Castro y Bravo, en 1863, el Código Civil de Sajonia recoge y define el concepto técnico del negocio jurídico, el cual se dirige -de acuerdo con las leyes- a constituir, extinguir o cambiar una relación jurídica. Repasemos nuevamente la definición de nuestro Código Civil de acto juridico: "Son actos juridzcos los actos voluntarios tic+ tos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas
y
relaciones juridicas, crear, modifzcar, transferir, c o n s e r v a r o
aniquilar derechos" (art . 944). Haciendo gala de una notable erudición, vemos cómo -en pocos trazos- D e Castro y Bravo indica la precisa ubicación del término generado por juristas alemanes y rechazado por Francia: "Dqfusión del uso del concepto de negocio jur$dico. La fuerza expansiva de la ciencia alemana supera, incluso, a la influencia que en politica tuviera el Estado aleman desde Bisrnarck. En la ciencia juridica, ella todavía aumenta con la publicaci6n del C6digo Civil. En su libro primero, parte general, se modifica la división de Gayo y se le sustituye por la de personas, cosas y negocios juridicos, y a este tercer apartado se le atribuye la parte del le6n; recogiéndose en el lo mejor de las enseñanzas del pandectismo. Este ejemplo de regulación legislativa no ha sido seguido, salvo alguna excepción (arts. 81 a 158, C6d. Civil brasileño; arts. 127 a 239, C6d. Civil griego), pero la doctrina de casi todos los paises del continente europeo ha acogido el concepto y hasta buena parte de casi todos los países de la dogmática alemana sobre el negocio juridico; pasando además el término de negocio juridico al texto de algunas leyes (p.ej., art. 859, C6d. Civil austriaco reformado; arts. 33 a 35, Cód. de las Obligaciones suizo). En contraste con esta acogida, ha podido señalarse la de la doctrina francesa como de franca resistencia a recibir el concepto de negocio jurídico. Ella se ha mantenido fiel al uso tradicional del término acto jurídico (siguiendo a Grocio y Domat); mas, sobre todo, le ha detenido una dificultad léxica, la imposibilidad de utilizar la frase affaire juridique para 50
De Castro y Bravo, El negocio jurz'dico, p. 20, no 17
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
traducir la alemana negocio jurídico (con la que ya chocaron los traductores de Zachari~). En los últimos años se ha procurado utilizar el término acte juridzgue con el significado restringido de negocio jurídico diciéndose (así, Planiol, Mazeaucl, Roubier) que se emplea para designar la operacidn jurídica (negotium) y no su prueba (znstrumentum). La Comisión de Reforma del Código Civil francés, por mayoria, se decide a regular separadamente este 'acto juridico en si mismo', pero a diferencia del Código alemán, no en el libro primero o preliminar, sino en un libro separado, el IV, inserto entre el libro de los bienes y derechos reales y el libro sobre los contratos y obligaci~nes"~~. Muchos datos más aporta De Castro y Bravo para concluir que, pese a la falta de texto, en la arquitectura del orden legal español es posible admitir la noción del negocio jurídico. A esta altura, incorporamos una tercera razón expuesta por este autor para mantener el concepto: este tiene directa vinculación con el de autonomia de la voluntad, tan cara al orden legal del mundo en general, en pleno avance y desarrollo en estos comienzos del siglo xxr, y da ejemplos que exceden el del contrato, como el negocio de fundacih, el estatuto de la asociaciGn, el apoderamiento, el acto de adopcih, el reconocimiento de la paternidad y otros. Para el derecho europeo que admite el negocio juridico, esta figura supera y completa a la del contrato, dado que se extiende a los negocios inter vivos y a los mortis causa. Como hemos dicho antes, el derecho japonés, asi como los de Taiwan y de Corea, han incorporado plenamente la doctrina alemana del negocio jurídico ( 5 104 a 113, BGB). Pero su fuente (el BGB), en cambio, sigue un camino subjetivo; el C ó m o Civil japonés lo hace desde una perspectiva objetiva (ver su art. 90), que se refiere a la nulidad del negocio juridico contrario al orden público o a las buenas costumbres. Debe resultar claro aquí que no resulta absolutamente necesario incorporar el término "negocio jurídico" a nuestro ordenamiento, dado que con el de "acto juridico", con algunas necesarias correcciones, se conseguiría el mismo efecto. Solo queremos exponer, con el nombre más descriptivo posible, las situaciones negociales provenientes de los actos jurídicos, sean éstas contractuales o no. 51
En el Proyecto de Meijers, de 1954 (redactado por encargo oficial del Go-
bierno holandes), se dedican 3, 3, 1-21 a los actos juridicos (Rechtshandelingen),
en el mismo sentido de negocio juridico (en el libro 3: Derecho patrimonial en general). En el Código Civil portuguks del 25 de noviembre 1966, en el titulo de las relaciones jurídicas, y como primer capitulo del subtitulo sobre los hechos jurídicos, se regula el negocio juridico (arts. 217 a 294).
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
quedase uno solo54,base de la evoluci6n societaria posterior admitida en el sistema europeo, pero atín no aceptada en el nuestro. Los romanos ya entendían que la asociaci6n debía ser plural en sus comienzos (tres o más miembros), lícita en sus fines (profesional, religiosa, cultural, política) y que tenia que poseer su gropia autorregu1ació.n mediante su estatuto o ley (lex collegii, lex municipii) luego continuada por las costumbres de la propia asocia~i6n~~. Esta prirnigenia libertad admitia cualquier tipo de actividad, siempre que fuese licita, penando el Estado lo contrario, cuando se violaba el derecho público56. Hacia fmales de la República -como ocurriría muchos años después en Europa- se restringen estas libertades, y tanto César como Augusto disuelven diversas asociaciones por considerarlas convertidas en focos de corrupcion política y La capacidad de las asociaciones es una extensi6n de la que se le otorga primero a los ciudadanos (derechos de propiedad, usufructo, prenda, obligación, etcétera). Resulta interesante y reveladora la descripci6n de la organización de las asociaciones que explica Iglesias: los cr6ditos y las deudas no pertenecen a los componentes, sino al ente58. &te es el propietario de los bienes. El actor es nombrado para representar a la asociación en juicio y la vida de esta, como dijimos antes, no depende de la de los asociados ni se identifica con ellos: aun cuando reste uno solo, el ente subsiste como tal y tiene su patrimonio propio, separado del asociado único. Asociación y sociedad buscan en Roma un fin combn, mediante la reunión de varias personas. Pero solo la primera actúa en el mundo jurídico como sujeto individual y aut6nomo. La sociedad no trasciende en principio al exterior, porque es una simple relaE-+
Cum i.us omniurn in unum reccidemt et stet nomen unhersitates (D. 3,
4, 7, 21.
Iglesias, D e r e c h romano, p. 100, con cita de Bruns. M Ley de las XII Tablas, y ver D. 47, 22, 4. 57 Iglesias, Derecho mmno, p. 100. Este autor menciona a la lex Iulia de colbgiis (primero vigente en Roma, luego en Italia, y que más tarde se extendi6 a las provincias), aprobada por los comicios a propuesta de Augusto, que disolvi6 las asociaciones eAstentes, salvo las de más antigüedad y nobleza de tradicidn -a.ntiquztus c m t i t u t ~ yk someti6 la constituci6n de las nuevas, caso por caso, a la autorizaci6n del Senado o del príncipe. ResuIta interesante recordar que esa autorizaci6n originada en la lex luliu no implicaba reconocimiento de la personalidad de la asociación. 58 Iglesias, Derecho r o m m , p. 102. 55
CONTRATOS ASOCIATIVOS
ción contractual entre los socios. El "ente" asociacion responde por sus deudas con sus bienes; la sociedad s61o permite a varias personas administrar bienes en conjunto, siendo tales personas responsables ante terceros. Las decisiones se toman en la asociación por mayoria de los miembros. En la sociedad, son los socios los que deciden. S610 mucho más tarde la estructura de la societas romana tomaría algunos de los principios de la asociación. Muy escueta ha sido la introducción al mundo del derecho que hizo -sin embargo- Messineo de los contratos asociativos, partiendo del contrato de colaboración o cooperación, en el que "una parte despliega su actividad en concurrencia con la actividad ajena, si bien de manera inde~endiente"~~. Ejemplifica con el mandato, la comisión, la expedición, la agencia, edición, representacidn, contrato de ejecución y el de cesión de patente de inversión. Son un ciclo de la fase productiva, dice Messineo, pero no coincidimos con tan amplia presentación, porque si la colaboracidn fuera igual que el ejercicio del deber de lealtad y colaboraci611, todos los contratos serían de colaboración. Luego alude a los "contratos asociativos" y "más recientemente -dice- los llamados de organización", pero despuks aclara que los contratos asociativos, para él, no son contratos sino "actos colectivos". Para avanzar en la delimitación del negocio asociativo que sirva a 10 legal y al fin prgctico, debemos preguntarnos cuales serian sus rasgos característicos. Más allá del contrato o acto fundacional, el negocio asociativo crea un dispositivo legal que lo coloca en el mundo, como centro de imputación legal (sea o no persona jurídica) o centro en el cual convergen una serie de normas, exista o no personalidad jurídica. Los elementos del negocio asociativo podrían ser: a ) Real o eventual (posible) pluralidad de partes. b) Fin común, que no puede ser ajeno al bien común, aunque el objeto del negocio sea obtener un lucro. c) Proyección del negocio asociativo hacia uno o más mercados, dentro de los cuales va a actuar. d) Existencia de un fondo comdn o patrimonio de gestión, que implica una modalidad de inversidn directa. e) Gestión estratégica y operativa. f) El reparto de medios y de riesgos.
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
g ) Como variante contenida en esta categoría podríamos incluir la creaci6n común de una empresa por parte de dos o m& empresas independientes que la controlan. Con referencia al punto a, veremos más adelante que la creación de un dispositivo asociativo o de organización no deberia, necesariamente, constituirse con una pluralidad de partes. Pero tambi6n podríamos pensar que, si el negocio asociativo no tiene pluralidad de partes, no es tal y debería admitirse otra categoría jurídica; por ejemplo, el negocio de organización.
41. CLASESDE NEGOCIOS ASOCIATIVOS. - El derecho de organización de estructuras legales se expande en el mundo por varias vías: o bien se crean tipos y subtipos organizativos nuevos o se da mayor amplitud a figuras tradicionalmente cerradas. Pero otra forma de creaci6n de derecho societario se halla en los estatutos que, en los regímenes de amplias formas (v.gr., las corporations de Delaware) permiten -no sin ciertos peligros, como se ha visto en los últimos años- la creación de estructuras de gran amplitud para la gesti6n de las empresas comercialesw. Los pactos parasociales no pueden entenderse como contratos de cambio, sino que son verdaderas figuras asociativas, cuya validez es aceptada, en general, en el derecho europeo6', siendo los mas comunes los pactos de bloqueo, es decir, los que tienen cláusula de inalienabilidad . Si quisiéramos sistematizar todos los negocios asociativos, como pensamos que ellos son, en principio abiertos, seria un trabajo muy difícil. Sí podemos presentar algunas formas asociativas principales que se distingan por lo siguiente: a ) Fin lucrativo y de reparto de ganancias; una idea relacionada es la organizacidn empresarial completa para la realización a u t 6 noma de beneficios. b) Fin de mantener un centro negocia1 o una gestión compartida entre empresas, en una forma colaborativa que implique, sin embargo, la autonomía jurídica y económica de las participantes. c) Objeto principal caracterizado como de bien publico o bienestar general. 6~ Coartes iV - Faris, Second-generatdion share.eholder bylaws: post-quickturn alternatives, "The Business Lawyern, aug. 2001, vol. 56, no 4, p. 1323 y siguientes. 61 Ver Jaeger, Contrato d i impresa, p. 547; Torino, Note .in tema d i mcacia dei patti parasociali d i blocco e di contend.ib.ilith del controilo societario
nell' o~dánanamtogiuridico italiunr, y pancese, "Rivista del Diritto Commerciale", sep.-oct. 1999, p. 723,y el resumen del sistema itaüano y francés en p. 757 y 758.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
d) Los negocios asociativos de base m ~ t u a l i s t a ~ ~ .
e ) Sociedad con solidaridad o mutuo apoderamiento entre los socios (esto último en el concepto anglosajón). f3 Modalidades parciales internas de cooperación, como son -en nuestro medio- las agrupaciones de colaboración, para la puesta en común de ciertos servicios, la adquisición de materias primas, utilización común de sistemas inforrnáticos, cierta investigación y desarrollo común, marketing compartido. Existen modelos de negocios asociativos y combinaciones similares, especialmente en la realidad europea. Las operaciones de concentraci6n econ6mica, como las de descentralización, no siempre importan negocios asociativos; al menos no son, muchas veces, negocios asociativos directos. Para la concentración, por ejemplo, que se cumple mediante la fusibn de dos o máss empresas anteriormente independientes, o la toma de control de la totalidad o parte de una empresa o ernpresas, la creacidn de una empresa común o la adquisicidn del control conjunto de una empresa, en ocasiones se forma una organización nueva (creaci6n de la filial) y, en otras, se funden en una, dos o más organizaciones existentesm. Si miramos el ámbito europeo, vemos que son claramente negocios asociativos el consorzio italiano (arts. 2602 a 2620, Cod. Czvile de 19421, les groupements d'intdret économique (Ordonnauce 67-821, del 23 de septiembre de 1967) y las agrupaciones de interés económico (reglamento CEE 2 137185 del Consejo). En 1963, la ley 196 crea en España las asociaciones y uniones de empresas, mas tarde modificadas y adecuadas, que representan también variantes de figuras asociativas. El consorcio italiano s61o recoge las arcaicas raíces que hemos ya visto al referirnos a esa propiedad familiar colectiva. En 1932 ya existían los consorcios obligatorios, seguidos -cinco años más tarde- de los consorcios facultativos. Así, en el Codice Civile italiano de 1942 se estructuran los consorcios a partir del a%.2602, dentro del esquema de la regulación de la competencia, y son de dos clases de actividad interna y de actividad externa. Es una típica figura de colaboración entre "varios empresarios", que se sitúan en una misma actividad o en actividades económicas conexas. 62 Uría - Menéndez, Curso de derecho mercantil, t. 1, p. 1279. Ver la visidn de las cooperativas en España en "Derecho de sociedades. Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero", vol. V, no VI. 63 Gómez Cdero, en Olivencia - Fernández Novoa - Jimenez de Parga (dirs.) Jimgnez Sánchez (coord.), Tratado de derecho mercantil, p. 27, no 18.
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
Por ley 377, de 1976, se crea toda una nueva normativa para el consorcio, que implica un abanico de posibilidades asociativas; además de las disposiciones generales y de los controles de la autoridad administrativa, se norman: u) el consorcio con actividad externa; b) las sociedades consorciales, y c ) los consorcios obligatorios (esta figura ya existía en los arts. 2616 y 2617, Cod. Civile). El consorcio es un contrato, según lo norma la ley italiana, y mediante él varios empresarios constituyen una organización común, para la disciplina y desenvolvimiento de determinadas fases de sus respectivas empresas. El contrato de consorcio sale, asi, en el año 1976, en Italia, de su limitada función de regular la competencia, y pasa a ser un verdadero contrato de colaboraci6n, extensible al plano internacional. Dicha figura consorcial -señala Volpe Putzohi- le permite a los operadores económicos escapar del rkgirnen más riguroso de las sociedades mercantiIes, para hacer negocios en forma cooperativaB4. Esto demuestra que en los negocios internacionales -y en los nacionales, sostenemos nosotros- se hacen necesarias figuras asociativas flexibles y abiertas. El consorcio para actividad externa debe poseer una oficina para su relación con terceros y sera inscripto en el registro. Su contrato, al igual que el consorcio interno, debe ser hecho por escrito bajo pena de nulidad. El consorcio italiano ha sido, sin duda, la primera puerta abierta a diferentes negocios asociativos, que no necesariamente llevan a propósitos directos de lucro, y puede verse en ellos un paralelo con los joint ventures angloamericanos. No creemos que estas figuras puedan encasillarse solamente como negocios asociativos de base mutualista, como lo sugiere G6mez CaleroG5,porque en eIlos -pensamos- tambikn existe el Animo de lucro, aunque él sea logrado en forma rnediata o indirecta. Naturalmente, sabemos que es una absoluta -e impropia- simplificación equipararlo al joznt venture. No obstante, el consorcio italiano a b r i ~una puerta de expansión de las empresas que deseaban unir esfuerzos para conquistar nuevos mercados. Italia, frente a la nueva y moderna figura del grupo de interés económico (GIE), no anuló su consorcio, sino que adoptó la agrupación de interés económico mediante el decr. ley 240, del 23 de julio de 1991. 64 Volpe Putzohi, 11 consorzi per il coordilaammto della produzione e degli scambi, en Caigano, "Trattato di diritto comerciale e di diritto pubblico deii econo&, p. 326. 65 Górnez Calero, en Olivencia - Fernhdez Novoa - Jiménez de Parga (dirs.) Jh4nez Shchez {coord.), Tratado de derecho msrcuntzl, p. 49.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
El GIE frances, antecedente del europeo, es una persona jurídica, constituida entre dos o más personas, que serán ilimitada y solidariamente responsable S (art. L. 25 1-4). Cada persona (generalmente, empresa) debe seguir su desarrollo independiente, pero -al pertenecer a un groupement- recibe los beneficios de su apoyo y contribución a su desarrollo. AdemBs, el GIE no puede buscar un lucro directo, seguramente para evitar caer en la "sociedad de sociedades". También es obligatoria su inscripción en el registro mercantil, mas su actividad no debe ser necesariamente comercial, lo que le otorga una apertura similar al joint venture contractual. En el nuevo Código de Comercio francés, el grupo de interés económico se halla regulado en el art. L. 251-1 y siguientes. Se exige "duración determinada", lo cual difiere del "objeto transitorio" que implanta el sistema argentino. El GIE puede estar formado por integrantes de profesiones liberales (art. L. 251-2), lo que demuestra una evolución del derecho de los negocios asociativos, centrándose el tipo en la modalidad organizativa y no en el objeto, fin o causa del negocio. Por otra parte, esta clase de grupos económicos puede provenir de otras estructuras colectivas, que se transformarán en GIE (art. L. 251-18) o, a la inversa, un GIE podrá transformarse en otra estructura legal. La disolución del GIE francés se produce por causas muy similares a las de las sociedades (p.ej., en una sociedad cooperativa artesanal -ver ley 83-657, del 20 de julio de 1983-1. El nuevo Code de Commerce frances del año 2000, que es principalmente un gigantesco texto ordenado novedoso, que se desarrolla como una reorganización y recodification, posee un moderno sistema de artículos que facilita la rápida búsqueda de la normativa vigente. Admite este Cddigo, a partir del art. L. 252-1, a los grupos europeos de interés econ6mico (GEIE), siguiendo la pertinente directiva de la Unión Europea. En trece artículos se complementa con la regulación francesa, admitigndose su h b i t o de aplicaci6n comunitario. El GEIE, con personalidad del lugar de su matriculaci6n, es admitido sin que quepa diferencias si el acuerdo de colaboración es de naturaleza civil o comercial; no se admite, en cambio, que los derechos de los agrupados se represente mediante tituIos negociables. La responsabilidad recae en los gerentes, pero también se abre a la aplicacidn jurisprudencia1 para casos de actuar gerencia1 colectivo (art. L. 252-5).
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
Una persona jurídica puede ser gerente del GEIE; se exigen cuentas rigurosas y transparentes. La nulidad del GEIE será juzgada por el régimen contractual (art. L. 252-9). Se aplican a la GEIE varias de las multas y sanciones de las asambleas accionarias, en ciertas circunstancias (art. L. 252-13). En el derecho español hay algunas estructuras asociativas similares a las anteriores. La sociedad de garantía recíproca toma del modelo francgs de las societes de caution mutuelle, empresas de colaboraci6n específica que también existen en el sistema argentino". Los GIE fueron adoptados por la legislación española al tomar el modelo europeo (reglamento CEE 2137185, del 25 de julio de 1985) de las agrupaciones económicas de interes económico (AEIE) y su normativa sigue el orden jerárquico de aplicación que ha sido explicado claramente por la doctrinaG7. Para la doctrina española en general, si bien la AEIE para algunos es un orden mutual, nada tiene que ver con la mutualidad cooperativa, pues esta más cerca de la mutualidad consorcial italianam. Las uniones temporales de empresas tienen como fuente, en España, a la "sociedad consorcio" italiana (art. 2620, Cod. Civile), los arts. 291 y 292 de la ley alemana del 6 de septiembre de 1965 (uniones de empresas) y a la ordenanza francesa 67-821, del 23/91 67, que crea los GIE, y el j o i n t venture contractual del derecho angloamericano~g . El objeto de esta creación fue facilitar el agrupamiento de empresas, posibilitando su acceso al crédito y al mercado de capitales, otorgAndose ventajas tributarias, siempre que se dedicaran a actividades de interés para la economía nacional (ley 19611963, del 28 de septiembre). Reformas posteriores dibujaron una parcialmente nueva forma empresaria de cooperación, cuyo objeto es transitorio, no posee 66 Remitimos para su anAhsis a Gómez Calero, e n Olivencia - FernAndea Novoa Jim4nez de Parga (dirs.) - Jimenez Sánchez (coord.), Tratado de derecho mercantil, p. 50 y siguientes. 67 G6mez Calero, en Olivencia - Fernández Novoa - Jimknez de Parga (dirs.) Jim4nez Sánchez (coord.), Tratado de derecho mercantil, p. 285. 68 Gómez Calero, en Olivencia - Fernández Novoa - Jimenez de Parga (dirs.) Jimgnez Shnchez [coord.), Tratado de derecho mercantil,con cita de Embid Irujo y Vicent Chulíá. 69 Gómez Cdero, en Olivencia - Fernández Novoa - Jimenez de Parga (dirs.) Jimgnez Sánchez (coord.), Tratado de derecho mercantil, p. 309.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
personalidad jurídica y se organiza para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro (art. TO, ley 18, del 26 de mayo de 1982).
5 42. ALIANZASESTRATgGICAS Y ACUERDOS SIMILARES. - En el moderno derecho comercial no se puede ignorar la existencia de formas abiertas y flexibles de negocios, que se denominan, en general, "alianzas estratkgicas". Ellas implican acuerdos de variada índole -que en muchos casos se acercarían al concepto de jo2n.t venture del sistema del cornrnon law-, que aumentan la competitividad y, por ende, las ganancias empresariales. En el mundo de los negocios, se habla de "acciones coordinadas que apuntan a la mejora continua" de las empresas que participan de estos acuerdos. Dicha coordinación se puede dar en el segmento abarcado generalmente por el contrato de suministro que incide fundamentalmente en el abastecimiento, mediante e1 negocio llamado "subprovisión", presentado en nuestro medio por el propio Galgano (un empresario no fabrica para el mercado, sino para otro e m p r e ~ a r i o ) ~ ~ . Segan este autor, "no es un tipo contractual; puede tratarse de un contrato de compraventa o de un contrato de obra; o más precisamente, de un subcontrato de obra o de servicio ... El subcontratista es un empresario que no produce para el mercado de consumo, sino para otros empresarios". Pero también podrían darse, en la alianza estratégica, otras formas de colaboración interempresaria, como, por ejemplo, el diseño común de los productos, insumos, pczckaging y compartir las formas de comercializarlos. En caso de colaboración mutual interna, se podrán materializar legalmente como agrupaciones de colaboración. Aquí vuelve a surgir la importancia de la distribución o de& ver8 (no sirve soIamente que el producto tenga un buen precio, si falla la entrega o se pierde tiempo antes o después de su fabricación). La instrumentación de las alianzas estratégicas es libre y generalmente comienzan (y a veces se mantienen asf, por todo el tiempo que dure la relación) con una "carta de intención", figura contractual no legislada en nuestro derecho, pues no es exactamente asimilable a un acuerdo precontractual. 70
Galgano, conferencia en el Colegio Público de Abogados, Argentina, pronun-
ciada el 9 de marzo de 2001.
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
Atribuirle a las alianzas estratégicas un contenido societario no es correcto. Pero ello puede ocurrir, ante la amplitud del concepto de sociedad comercial que surge del art. lo de la ley especial en la materia, y allí aparece un peligro, que varias veces indicamos en clases y escritos. Bastaría una gestión común de cierto patrimonio con el propósito de dividir ganancias y pérdidas, bajo una cierta forma organizada, para que nazca el sujeto de derecho sociedad, en su modalidad menos conveniente: la sociedad de hecho. $sta es una figura que reiteradamente hemos propuesto corregir en la legislación actual. "Alianzas estratégicas" es un término que viene de la política internacional y se ha volcado al quehacer empresario de un modo multivoco. Así, por ejemplo, varias cámaras comerciales han realizado planes para unir y promover los negocios de los comerciantes minoristas, creando paseos de compra "a cielo abierto", es decir, estableciendo perímetros comerciales en distintas ciudades, para enfrentar e1 poder de los supermercados y centros de compras organizados en forma de mull, y a veces han llamado a estos acuerdos "alzamas estratégicas" comercia le^"^^. Por esta raz61-1,así como ocurre con otras denominaciones comerciales, no podemos precisar el concepto de "alianza estratégica", tan evanescente e impreciso como para el derecho angloamericano es el joint venture. En nuestro medio, Marzorati ha tratado de sistematizar las alianzas estratégicas, vinculando la figura con la mención de los joint ven tu re^^^. Este autor se refiere a las alianzas estratégicas como métodos de cooperacion para agregar valor al producto, combinando recursos o fuerzas. Al momento de clasificar las alianzas estratégicas, distingue las alianzas contractuales, que "suponen acción conjunta sin inversión de capital sustancial (a menudo emprendimientos de investigación, desarrollo o ventas) ", las "inversiones minoritarias" y joint ventures (que propone, al parecer, como una subespecie de la alianza estratégica). A diferencia de otros autores que distinguen el j o i n t venture contractual del societario, Marzorati divide a los joint ventures como mayoria-rninoria o al 50/50. Para 41, las alianzas contractuales suponen participar en proyectos "con objetivos limitados" (p.ej., 71 Ver Boletln de la C h a r a de Comercio e Industria del Partido de San Miguel no 307, nov. 2002, Centro de Ingenieros del Noroeste y Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Marzorati, D e r e c b de los negocios intemucionales, t. 2, p. 285.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
exploracidn de minerales en un área definida en lugar de relaciones contractuales continuas -explotación de minas y fundición de metales-). Con esta visión -que para nosotros es limitada-, acercaría las alianzas estratégicas a las UTE. Marzorati señala ejemplos (contratos de suministros; contratos de fabricación en forma conjunta; licencia de un producto, proceso o marca). Nuestra percepción indica que se refiere a practicas internacionales que no se corresponden siempre con nuestros tipos asociativos, que en la ley se presentan no flexibles y cerrados y, que por ello, podrían encontrar serios escollos legales al tiempo de determinar su naturaleza jurídica. De este modo, al designar los casos de "alianzas", se señala una gran variedad de negocios de cooperacibn, no limitados por el objeto transitorio (como nuestras UTE) o por su carácter interno no exteriorizado unificadamente o personalizadamente respecto de terceros (agrupaciones de colaboraci6n). Es por esta raz6n que insistimos en nuestra opinión, que afirma que el orden legal argentino necesita de tipos negociales colectivos abiertos y que permitan cierta continuidad en el tiempo; en definitiva, abrir las formas del negocio de colaboraci6n con instrumentos legales más flexibles.
9
43. ACUERDOS SECTORIALES NO
TENCIA.
VIOLATORIOS DE LA GOMPE-
- La ley de defensa de la competencia menciona un listado
de conductas que atentan contra el régimen de la libre competencia entre empresas. Luego de un concepto general, enlista una serie de conductas desleales que sólo reseñaremos brevemente. Resulta claro que la defensa ante prácticas concurrenciales abusivas se da solamente en legislaciones soberanas o para el interior de zonas de integración. El art. 85 del Tratado de Roma prohfie acuerdos y prálcticas concertadas que dañen la competencia o el comercio dentro de la zona que han establecido los Estados miembros de la UE; no se aplica al comercio internacional, hacia donde se proyectan subsidios, preferencias y practicas que lindan con la competencia desleal. La Organización Mundial del Comercio (OMC) hace algunos esfuerzos por generalizar el sistema hacia el mercado mundial; algo se ha avanzado. En cuanto a la ley de defensa de la competencia argentina, el criterio genérico está en los primeros artículos; luego, se ejemplifica con conductas que implican violación de la libre concurrencia. Recordando que el protocolo respectivo del Mercosur contiene un texto similar (combinando el régimen de la Argentina y del Bra-
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
sil), pero aún sin vigencia legal en esta zona de integracibn, los arts. lo y 2' de la ley 25.156, promulgada el 16 de septiembre de
1999, señalan: "Art. lo- EstBn prohibidos y seran sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestadas, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la cornpetencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posici6n dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. Queda comprendida en este articulo, en tanto se den los supuestos del parrafo anterior, la obtenci6n de ventajas competitivas significativas mediante la infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme, de otras normas. A?$. 2" - Las siguientes conductas, entre otras, en ia medida que configuren las hip6tesis del art. lo, constituyen prActicas restrictivas de la competencia: a ) Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar informaci6n con mismo objeto o efecto. b ) Establecer obiigaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida o Limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado a servicios. c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento. d) Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos. e) Concertar la lirnitacidn o control del desarrollo tgcnico o las inversiones destinadas a la produccibn o comercializaci6n de bienes y servicios. f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de éste. g) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con competidores o individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de compra o de venta de bienes, de prestación de servicios o de produccidn. h) Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o controlar la investigaci6n y el desarrollo tecnológico, la producci6n de bienes o prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producci6n de bienes o servicios o su distribuci6n. i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilizaci6n de un servicio, o subordinar la prestaci6n de u n servicio a la utilizaci6n de otro o a la adquisición de un bien. j) Sujetar la compra o venta a la condici6n de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero. k) Irnponer condiciones discrirninatorias para la adquisicibn o enajenaci6n de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales. 1) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones G e n t e s en el mercado de que se trate. m) Suspender la provisi6n de un servicio monop6lico dominante en el mercado a un prestatario de servicios piiblicos o de interbs público. n) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de des-
CONTRATOS ASOCIATIVOS
plazar la competencia en el mercado o de producir daños en la imagen o en el patrimonio o en e1 valor de las marcas de sus proveedores de bienes o ser-
vicios".
8 44. EL "JOINT VENTURE" Y LOS NEGOCIOS DE COLABORACI~N. El joint venture ha sido una creación fáctica de los empresarios, que han buscado una forma de expresar la voluntad de organizar una empresa segun la circunstancia que en cada caso enfrentaron. Si el sistema legal románico de Occidente intentó haiiar una figura que respondiera a una idea unitaria para la empresa, el angloamericano utilizo, con menor pretensión conceptual, el esquema de joint v e n t u r e , otorgando la flexibilidad necesaria para no ceñirse a reglas cerradas. En él se produce el sulapamiento de elementos contractuales y aspectos societarios, y no sblo en el plano de los negocios internacionales, como lo propone De la Rosa73 sino también en los negocios domésticos. El joint venture, que en aleman se llama Gemeinschaftsunternehmn, es -para el derecho continental- una figura abierta, que no puede expresar una realidad tipológica legal. Sabemos de qu6 se trata, pero actualmente sus límites son muy amplios74. Pareciera estar probado que el joint venture ha sido una forma social que proviene de la Edad Media75,utilizada junto a la sociedad simple (purtnership) en el derecho anglosajón. Frente a la partnership, en Escocia aparece el joinf venture, como una respuesta abierta asociativa que aunaba la integración de recursos para un fin común, preservándose la autonomia de los sujetos asociados76. Más tarde, en la jurisprudencia estadounidense (ya en el siglo XIX) se admite por un lado el j o i n t venture con limitación temporal De la Rosa, El joint vm.8up-sen el c m ~ r c z o.internacimd, p. 3 . Le Pera, Joint uentwe y sociedad, p. 29 a 105;Joint ventures s/ otms f o m de coopsrucidn entre empresas Hmkpmdimtes, LL, 1977-D-908;"So&dud y contratos asociativos" dB FJrckin Hugo Rkhard, LL, 1988-C-748; Zaldivar, Las Umiones T r a n s i t o r h de Empresas, LL, 1984-B-919;Joimt ventures en la prdctica y e n el derecho arpatino, U , 1980-B-1032;Cuiñas Rodríguez, Joint vmtures, JA, 1996-111-859; Binstein - Gene, Algunas notas sobre las joint ventzk ms,LL, 1989-A-1062; Farina, Contratos comercialss modernos, p. 778 y SS.; Lorenzetti, Contmtos mociutivos 21 joznt ventures, LA, 1992-D-789; Marzorati, Derecho de los m g o k s intemionales, t. 2, p. 276 y siguientes. 75 Para todos, De la Rosa, El joint venture en el comercio internacional, p. 10 y nota 7. 76 Durand Barthez - Baptista, Les assoctatio.ras d'enterprises (joint ventures) dans le comnasrce internatimal, p. 3 a 6. 74
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
y de objeto, abrihdose como solución permanente el joznt venture de estructura societaria (joint venture coqoration), que se desarrolla ampliamente para los negocios internacionales del siglo xxT7. Actualmente, podríamos relacionar el concepto de j o i n t ventw re con el de una organización a la que llamamos empresa o contra-
to asociativo o contrato de organización, en el derecho continental. De la Rosa toma esta definición de la doctrina alemana: "El joint venture es un 'supuesto de hecho económico' (wirCschaftMchen Sackverhalt) cuya instrumentación juridica podrá tener lugar mediante la utilizacidn de los diferentes soportes jurídicos, contractuales y societarios de que disponga cada ordenamiento", y agrega la suya para el negocio internacional que contiene ya una lirnitaci6n temporal: "Al efecto de este trabajo entenderemos por j o h t venture una operaci6n internacional de cooperaci6n entre empresas caracterizada por su origen negocial, por la autonomía jurídica y economía de los participantes, que queda intacta en el ámbito que escapa al proyecto común, por el desarrollo de una actividad o proyecto de forma conjunta por aquéllos, dentro o fuera de un concreto marco social, por el control conjunto de esta actividad a traves de una estructura organizativa establecida para el logro de los objetivos de la cooperación, asi como por la vinculación material de la actividad a desplegar con la propia de los participantes. Es preciso advertir que la j o i n t venture, tal y como ha sido definida, recibe también en el comercio internacional, y por parte de los autores, otras muchas denominaciones, como empresas mixtas, sociedades mixtas, empresas conjuntas, negocios conjuntos, asociaciones econ6rnicas internacionales u otraswT8. El joint venture ha tenido una enorme expansión interna y, más aún, como forma de cooperaci6n o desarrollo de proyectos conjuntos, en el campo de los negocios internacionales. Las empresas estadounidenses llevaron al mundo el modo de hacer negocios conjuntos, dispositivo que se amplió cuando empresas de ese origen se asociaron con extranjeras para penetrar y operar mejor en sus mercados, se presentaron a licitaciones internacionales o se asociaron a algunos gobiernos. El j o h t venture ahora es internacional y se ha desarrollado m6s aún en paises como Rusia y otros de Europa Oriental, desde la caída del sistema comunista79. 77
Durand Barthez - Baptista, Les ussociutions d'mtev.l.ises (joint velatucommerce intmmtional, p. 18 y 19. De la Rosa, El joint uenture en el comercio intemacioml, p. 13. De la Rosa, El joint venture m el c o m r c w internacioml, p. 24 y sus
es) dans le 78 79
notas.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
China hizo su entrada en el régimen de mercado en los años ochenta, no totalmente con una economía capitalista, mediante una ley sobre joint ventures, en la que permite que los capitales extranjeros participen en un 25%, prescribiendo además que los aportes en especie o de tecnología sean de avanzada y que sean chinos los que resulten designados como presidentess0. Desde el punto de vista económico, Bonvicini caracteriza a los joint ventures como técnicas de reagrupamiento y organizaci6ns1, pero esta visión parece demasiado amplia o general. De todos modos, la practica, los nuevos negocios y los operadores econ6micos han multiplicado el concepto de joint venture, dándole diferentes significados según cada supuesto, y este tipo abierto de negocios llega ahora a China y a todo el sudeste asiático. Bien podria decirse que cualquier operación que involucre una cooperación entre empresas es un joznt venture, pero -al mismo tiempo- debemos observar la inconveniencia de un enfoque tan amplio, desde que involucraría también contratos de cambio con algunos que contienen tenues componentes asociativos (licencias, distribución, franchising). Otra visión amplia señala que los joint ventures son acuerdos para el desarrollo, de modo conjunto, de una actividad o proyecto económico de interés y es conocida la clasificación entre joint ventures horizontales, verticales y conglomeradosa3. Las concepciones m8s estrictas del joint venture tratan de establecer sus rasgos esenciales. Por ejemplo, Durand Barthez y Olavo Baptista indican que tienen: a ) Origen contractual. b) Inexistencia de forma especifica. c ) Naturaleza asociativa (reparto de medios y riesgos). d) Derecho de los participantes a la gestión conjunta, aunque independiente entre ellos. e) Objetivo o duración lirnitados84. CArdenas, La reciente ley de joimt wentures de la Reptibiica Popular China, U,1981-B-812. 81 Bonvicbi, Le joint venture. Teclaica giuridicu e prassi s o c i e t u ~ ap. , 87 a 97. 82 De la Rosa, El joint ventura e n el c m r c i o imtemacio.raal, p. 14, quien cita en esta corriente a Haii, Twner, Aguiio y Diaz Zárate. 83 De la Rosa, E.4 j o h t venture m el c o m c l o internacional, p. 25 y siguientes. % Durand Barthez - Olavo Baphta, h s msociatiom d'ente~p&es (jozmt ventures) d a n ~le c o n a m r c ~internatwml, p. 50 y 51.
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
Turati, citado por De la Rosa, enseña que el j o i n t venture contiene: a ) Voluntad asociativa y comunidad de intereses entre las partes. b) Integración de recursos por sus miembros, mantenimiento de la autonomia operativa y juridica de las empresas asociadas. c ) Participación de las partes en el capital de riesgo de la empresa, con naturaleza cooperativas5. Debemos anotar que coincidimos con Herzfeld, en tanto afirma que la tipica j o i n t venture es la formacibn de una empresa econ6mica, no necesariamente limitada en el tiempo; sin embargo, discardarnos en lo que señala como carácter necesario: la participación de un número reducido de partesa6. Otras denominaciones se refieren a formas de joint ventures, tales como las de "empresa conjunta" en Sudamérica y la "empresa común" en Europas7. Hay una relaci6n especial entre joint ventures y practicas anticompetitivas, comenzando por la persecuci6n del cartel o de figuras consensuadas que realicen algunas de las prácticas consideradas como atentatorias para un mercado de libre competencia. Desde un supuesto amplio, podrá desarrollarse un j o i n t venture con destino concentrativo. La Comisión de la Unión Europea sobre políticas de la competencia define la faz negativa de la joint venture, que en nuestro medio seria la subsidiaria o filial común, estableciendo que es una forma de concentraci6n que debe controlarsea8. Otro supuesto de "defensa" contra las joint ventures se da en las politicas que administran la toma de control de una empresa nacional por parte de una extranjera, su absorción y también otras formas y modalidades que asume la inversidn extranjera. Esta última protección alcanza, en Cuba, límites importantes de controla9. Con gran apoyo doctrinal, De la Rosa recuerda las funciones y los tipos de joint ventures: De la Rosa, El joinf venture en el c m r c i o interna&mal, p. 15. Herzfeld, Joint v a t u r e , p. 32. 87 De la Rosa, El joint vmture en el c m 2 0 zntemcional, p. 16 y nota 28. ~8 Ver reglamento de la CEE 406489 del Consejo (21/12/89), sobre control de las operaciones de concentracidn entre empresas. 89 Ver ley cubana de inversiones extranjeras, que las adrnite con detallada regulación legal (5 de septiembre de 1995). h t a y otras leyes utilizan, a veces en forma sin6nima, los conceptos de empresa, sociedad y joint venture. 85
86
CONTRATOS ASOCIATIVOS
a ) Creadas para la ejecución de proyectos puntuales (jobjeto determinado y transitorio?). b) De inversión. c ) De tipo cooperativo. d) De concentración. Las primeras se justifican en inversiones BOT (buitd- o p e m te - transfer), pues varias empresas unen sus capacidades económicas, financieras y técnicas, limitan la inversión y el riesgo, para construir y operar un proyecto que, luego de un plazo, devuelven al país de acogidaQ0. En estos casos, una cosa será el contrato de j o i n t venture (UTE, en la Argentina, consorcio en el Brasil y Uruguay); otra, la sociedad explotadora del negocio. También ello debe integrarse con una o más empresas de ingenieria y una o más compañias financieras o bancos. La forma cooperativa o de colaboración es la que admiten nuestras agrupaciones de colaboración, en tanto los participantes ponen en común una parte de su proceso productivo a fin de hacerlo m8s eficiente o reducir costos. Este instrumento es ideal en Sudarnérica para las micro, pequeñas y medianas empresas, que de ese modo se potencian para actuar en un mercado de empresas mayores. Pero falta una estructura mas abierta de colaboración, a nuestro juicio, porque las AC son fundamentalmente internas. El joint venture es siempre un negocio asociativo, aunque alude a dos realidades bien diferentes; por un lado, la llamada "contractual" o non equity joznt venture, dirigida normalmente a la ejecud6n de un proyecto limitado en el tiempo y las relaciones que se generan son "puramente contractuales" entre las empresas participantes. Nosotros opinamos que no seria obstáculo pensar en un joint venture contractual de tiempo ilimitado, sin necesidad de acudir a una sociedad de sociedades, pero de lege lata esto aun no parece posible. Por otro lado, aparece en el derecho anglosajón un joint venture societario y que instrumenta tambikn una colaboracidn empresaria. Se llama equity joint venture o j o i n t venture corporCc tion,y se trata de una sociedad controlada conjuntamente por los participantes del negocio de colaboración. En algunos casos se trata de una sociedad filialg1. 90 De la Rosa, El jomnt venture en el comercio intemzacioml, p. 20 y SS.; en la Argentina, el sistema de mantenimiento y cunstrucci6n de rutas y autopistas mediante el pago del peaje; en Europa, la construcción del Eurotúnel. 91 De la Rosa, La joznt venture e n el comsrcio i n t e m i o n a l , p. 27 y 28.
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
149
3 45. NEGOCIOS DE COLABORACI~N.-Muchos autores identifican el negocio de colaboraci6n con el j o i n t v e n t u r e . La colaboración completa y estructurada es la sociedad. Pero hay formas de cooperación parcial, prestada generalmente entre empresas. Farina señala que "hallar un concepto y una caracterización omnicomprensiva de la categoría que denominamos 'contratos de colaboración' puede resultar una tarea destinada al fracaso, dados los diversos matices que presenten y las diferentes finalidades que las partes persiguen con ellos; pero consideramos que este intento puede resultar descubriendo notas caracterizantes particulares y los diversos fines prácticos que las partes suelen perseguir; a la vez que todo esto nos permitirá establecer claras diferencias entre unos y otros, merecedores de tratamientos jurídicos diferenciados en un esfuerzo esclarecedor que conduzca a una mas justa solución de los conflictos que pueden sus~itarse"~~. La base contractual de las sociedades comerciales (y también de las civiles), y la importancia de éstas en la organizacion empresaria contemporánea, no debe llevarnos a olvidar que esta figura no es sino una de las varias posibilidades que existen de estructurar contractualmente las relaciones económicas configurando contratos de colaboración. En efecto, los sistemas productivos contemporáneos se basan en una compleja división del trabajo, lo cual supone una cooperación explícita o implícita que adopta las más variadas formas jurídicas, lo que impone cada vez mas la vigencia de Una red de contratos los llamados contratos de c~laboración"~~. de suministro, ejemplifica Cabanellas, puede permitir una cooperación en la producción y comercialización de bienes y servicios similar a la que permite una vinculación societaria, pues cada empresa depende de otra, sea para que la abastezca de insumos o para que adquiera su producción o coloque sus bienes o servicios en el mercado. La doctrina viene identificando como contratos de colaboración a aquellas figuras negociales donde dos o más personas jurídicas se vinculan contractualmente en procura de un resultado de interés comun. La sociedad es una de sus especies, pero no la única. Conforme a esta concepción, la designación de contrato de colaboraci6n en general se refiere a aquellos en los que las partes están dispuestas a cooperar, coordinarse, organizarse, persiguiendo una finalidad común. 92 Farina, El contrato d e sociedad dentro de los contratos d e colaboración. Las "sociedades" entre abogados, en G6rnez Leo (dir.), Derecho empresario actual. Homenaje al doctor Ragmundo L. Femundex, "Cuadernos de la Universi-
dad Austral", no 1, p. 317. 93 Cabanellas (h.), Contratos de colaboracidn e m p r e s a ~ ap. , 3 y siguientes.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Sin embargo -advertimos nosotros-, para hablar de contrato de colaboraci611, no siempre será necesario perseguir la obtención de una finalidad de interés comun; puede ocurrir que una parte colabore para la obtención de un resultado que interesa sólo a la otra parte. Se ha de entender por "contratos de colaboración" -según nuestro criterio- aquellos en los cuales media una función de cooperación para alcanzar el objetivo que ha determinado la celebración del contrato. Ese fin puede ser una gestión a realizar, un resultado a obtener, una utilidad a conseguir y partir; Spota, al igual que Messineo, ubica dentro de los contratos de colaboraci6n ciertos contratos de cambio, entre los que menciona el mandante, la comision, el contrato estimatorio, la mediación, el contrato de agencia, la locación de obra, la locaci6n de servicios. Por nuestra parte, agregamos el contrato de concesidn privada y el franchising. Son siempre contratos de duración, pues el objetivo propuesto sera el resultado que se persigue mediante esa cooperación prestada durante cierto tiempo, prestación que puede consistir en un hacer o en un dar. No es fácil clasificar o distinguir diversas especies de la colaboración. Podemos clasificar estos contratos desde varios puntos de vista; en nuestra opinión, cabe adoptar, fundamentalmente, estos criterios: segun que la colaboración se preste recíprocamente, o sólo de una parte a la otra, y segun el resultado que se propone obtener, sea compartido o no. Estos dos criterios clasificatorios no son excluyentes sino que se complementan, pues todo contrato de colaboración siempre habrá de ser ubicado en ambas clasificaciones. La colaboraci611, en su aceptación amplia, puede prestarse mediante un contrato de cambio o uno de naturaleza asociativa. Así, podemos visualizar. a ) Colaboración unilateral (p.ej., el mandatario). b) Colaboración recíproca (v.gr., la concesión para automotores, el frmchising) . c) Colaboración de dos o mas sujetos colectivos que persiguen un objetivo común por medio de una tercera figura jurídica (sociedades, UTE, ACE, cooperativas, mutuales, asociaciones civiles). La tercera figura puede ser una persona juridica (sociedades) o un administrador comun (UTE). Conforme a lo anteriormente expuesto, consideramos que cabe, pues, distinguir entre contratos de colaboración recíproca, y aquellos en que una parte colabora para que la otra obtenga un resultado de interés de esta.
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
151
46. NEGOCIOS DE ORGANIZACIdN. -Hemos visto que Richard habla de las "relaciones de organización'' y opinamos que ese criterio puede ser muy amplio. La integracidn entre diferentes sujetos o partes (personas físicas o juridicas) se puede dar mediante acuerdos de origen contractual o de otro origen (escisión, sociedad de un solo socio, acuerdos concursales para formar sociedad). Los contratos de cambio revelan figuras con intereses contrapuestos (lo que obtiene una de las partes lo pierde la otra). A su vez, los contratos de organización de estructuras juridicas parten de un acuerdo de voluntades, pero podrian tener otro origen. Se presentan como dos momentos en el proceso: a ) El acuerdo de voluntades o el acto de creación de la estructura jurídica o subsistema de derecho. b) La estructura o dispositivo ya creado, que adquiere actuación propia; se autogestiona. Todo contrato o negocio jurídico que organice una estructura o dispositivo legal de autogestión es de organizacidn, pero este concepto es más fácilmente comprensible desde una noción económica o socioldgica. Puede haber organización sin que exista sociedad. Un consorcio de propiedad horizontal lo es; se trata de un condominio que podemos considerar equivalente a una empresa, pero con actividad muy limitada. Lo dificil es fijar el límite para determinar cuando comienza la sociedad factica o general, como figura legal, a operar como concepto jurídico, entre socios y terceros, y cuál es el límite entre las diferentes figuras de colaboración societarias y no societarias. El cornrnon law lo resuelve con pragmatismo; un juez dirá, basado en precedentes o en su exclusivo criterio, ante qué figura está y cuáles son las obligaciones de las partes. Esto produce una gran inseguridad, que el derecho codificado pretende evitar. No obstante, la realidad de los negocios ha desbordado al derecho y es tan grande la variedad negocia1 en el campo de los contratos de organizaci6n que no se ha ordenado aún la legislacibn que la contenga. Pensamos que las nociones de asociatividad, colaboración, plurilateralidad u organización, para ejemplificar con algunas, pueden coexistir en ciertas figuras negociales del mundo actual y cubrir los modos de hacer negocios que, con o sin ley que lo regule, se hacen igual, por necesidades del tráfico. Es verdad que todo el ordenamiento legal es un sistema, el sistema jurídico. Pero dentro del ordenamiento general, concebido por el conjunto del derecho público y privado de un país, existen
CONTRATOS ASOCIATIVOS
núcleos de imputación jurídica diferenciada, que no son necesaria y únicamente las personas jurídicas, sino que constituyen diversos dispositivos o estructuras agrupadas en un sistema (o subsistema). Un sistema en el mundo jurídico es algo más complejo que un acto jurídico o que un contrato. Hay una gestión patrimonial dirigida por sujetos con quienes colaboran otras personas u organizaciones de personas. No se trata de un mero "reglar los derechos entre las partes". Si un sistema, segun la segunda acepci6n del Diccionario de la Lengua Española, es un "conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre si contribuyen a determinado objeto", para el derecho privado, en paráfrasis, se trata de un conjunto de relaciones jurídicas con sus correspondientes efectos, todos relacionados entre si (principios y reglas legales), que permiten obtener una organización coherente a efectos de cumplir la causa, el objeto, el contenido y la actividad de los sujetos que voluntariamente ingresan en él. "Desde" el sistema se daran o realizarán hechos, actos y contratos, con el efecto obhgacional predeterminado por el derecho atingente a él. En el sistema de operación colectiva u organización de una empresa, importa entender el funcionamiento de los elementos que interactúan en 61, el orden que preside las relaciones internas y el vinculo del sistema con el resto del mundo exterior. 47. EL FIDEICOMISO COMO CONTRATO ASOCIATIVO. - Si las leyes son voluntades -como dijo Portalis-, la creación del negocio del fideicomiso, aunque plasmó algunas de las ideas vigentes sobre 61, llevo implícita la intencibn de que este modelo jurídico fuese adoptado de manera definitiva por e1 derecho nacional, no sin largas vacilaciones y vicisitudes. Su versión anglosajona y sus antecedentes en Roma no alcanzan para explicar la riqueza de la figura, que seguramente tiene y tendrá diversas aplicaciones, ni siquiera concebidas, posiblemente, por quienes crearon esta estructura legal. Para que el fideicomiso sea útil, es necesario que se le den nuevos matices, más amplitud, mayor flexibilidad, aunque sin exceder su tipologia legal. Gran confusi6n se ha hecho en la doctrina cuando se alude, en forma asirnétrica, a "nuevos contratos", "contratos nominados", "contratos típicos o atípicos". Pensamos que, cuando la ley establece un esquema normativo, no nos podemos apartar de el, y los efectos indicados legalmente pueden ser o no los buscados; luego vendrán los conceptos que provengan de construcciones doctrinales.
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
Alguna vez hemos dicho que hablar de "nuevos contratos", o de "nuevas formas de contratación", importa un error, porque las nuevas formas negociales, de todo tipo, se van creando por las prácticas y usos de las partes, por la aparici6n de nuevos negocios o modificación de los existentes o por medio de una ley específica. Para nosotros, en posici6n que hemos repetido antes, los negocios de intercambio son de libre creación (art. 1143, C6d. Civil), en tanto que los asociativos deben establecerse legalmente, debido al valladar que impone el art. 17 de la ley de sociedades, extensible por analogía (art. 16, Cód. Civil) a todas las figuras asociativas. Por otra parte, la rígida fundaci6n (ley 19.836) o la más flexible asociaci6n (arts. 33, ap. 1 , 45 y concs., Cód. Civil) no son susceptibles de cambios fundamentales en la esencia de sus normas imperativasg4. Las obligaciones pueden generarse en la ley, el contrato, el cuasicon.trato, el delito, el cuasidelito y la voluntad unilateral. En realidad, en hltirna instancia, es cierto que todas derivan de la ley (lo que ella establece o lo que no prohibe), s61o que -a veces- la ley expresa la creación de una obligación en forma directa; en otros casos delega su existencia jurídica en un segundo o ulterior acto que cumpliran o no las personas reconocidas por el derecho en su aptitud para contraer obligaciones o deberes o, por otro lado, para adquirir derechos.
a) CARACTERIZACI~NESt e mecanismo legal, de adopcion tardía en nuestro derecho, no es un sistema destinado a obtener un solo efecto jurídico -en su etapa más avanzada-, por complejo que éste sea, sino que resulta una propuesta sistémica múltiple del ordenamiento. En cambio, por ejemplo, la sociedad civil, la comercial y algunos de los contratos de cambio tienen un destino preciso dibujado en su objeto y proyectado en su actividad jurídica a cumplir. En Roma, el fideicomiso nace con la mancipatio, que era un negocio jurídico solemne, caracterizado por su genérica funcion de adquisición de la propiedad económicamente relevante, por cualquier causa; fue utilizada como base para los negocios fiduciarios (confianza, deber de cumplir la palabra empeñada, buena fe, fidelidad a lo pactado eran los valores involucrados en la figura). La fiducia, en Roma, consistía en la enajenación de una res mediante mancipatio o in iure cessio, a titulo fiduciario. Es decir, a esa 94 Para nosotros, debe aceptarse la diferencia entre orden p6blico y normas indisponibles o imperativas.
154
CONTRATOS ASOCIATIVOS
enajenación se le adicionaba un acuerdo de fiducia sujeto a término o condición. Del sistema romano sabemos que el adquirente (fiduciario) se comprometía, con relación al enajenant e, a retransmitirle el dominio del objeto adquirido o a darle un destino determinado, segun fuese establecido en el pacto de fiducia. Sus variantes fueron la fiducia en garantía del pago de una deuda y otra la amical, necesaria para diversas ocasiones (v.gr., peligro de vida del fiduciante) o para las disposiciones t estarnentarias . El derecho anglosajón tomó la forma m8s pura de la fiducia romana y la volcó en las practicas del trust. Esta voz menciona también a un negocio de concentraci6n econ6mica; aquí nos referimos a la primera acepción. Mediante el trust se separan dos elementos de la propiedad: el disfrute o goce de la cosa y la administración de ella. El settlor transmite uno o m8s bienes al trustee, para que &te lleve a cabo el fin licito que el primero desea para ellos. La relación establecida tiene todo el pragmatismo anglosajón y la figura es de múltiples aplicaciones. Su base esencial es la confianza y la buena fe y, en su origen, la institución, llamada use, se aplicaba a la tierra y a sus diversos usos negociales, dado que hasta el siglo xvi no podían existir disposiciones testamentarias sobre las tierras y éstas tenían un sinnúmero de limitaciones. Mas tarde, la utilizaci6n del use se extiende a mercancías y acciones. Luego, el derecho de equidad fue modelando la institución hasta llegar al trust moderno, en el cual el derecho de propiedad se divide en dos intereses jurídicos sobre la cosa, provenientes de fuentes normativas distintas. La primera relación jurídica se da entre la cosa y el dueño; la otra, entre la res y el beneficia1 ownership. Ambos tienen un derecho real sobre el bien, oponible erga omnes. Por otra parte, en el derecho anglosaj611, el trust acepta una serie de variantes, de rico contenido negocial. Si analizamos el antiguo derecho germánico, observamos que la falta de capacidad para testar fue reemplazada por la práctica mediante la cual se transfería la propiedad a un individuo llamado salmann, quien -fundado en una gran dosis de confianza- se comprometía a seguir las instrucciones del propietario. El propietario original transfería el o los bienes al salmann, quien tenía la obligación fiduciaria de cumplir con las instrucciones que Iegalmente le diera el primero. Tiempo después, en Alemania se toma el concepto romano basico, aplicándose la figura a otro tipo de negocio, aparte del testamentario. En ese caso, se logra una institución que se llama
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
treuhund, en la cual se hace una transferencia de la propiedad bajo condición resolutoria, que implica cumplir ciertas instrucciones; si no lo hace, el propietario original puede recuperar la pro-
piedad. Analizando nuestros sistemas de códigos y leyes cornplementarias, vemos que la fiducia apareció en varios paises, con diversidad de caracteres, pero un rasgo notable fue la dureza de las resoluciones para admitir la propiedad fiduciaria; en el derecho de los códigos, la propiedad se transmite en forma completa y, si bien se admiten restricciones, no se acepta la transmisión bajo condición resolutoria. ¿Una figura colectiva, sociedad o asociación, puede reemplazarse por la estructura legal y funcional de un fideicomiso? Es decir, &podríaaplicarse el fideicomiso a la gestión de patrimonios aut6nomos? La sociedad se establece legalmente como un medio de organizar las dinámicas internas y externas de una empresa con fines lucrativos, que luego serhn separados como dividendos para ser distribuidos entre sus socios. La estructura de una asociación parte de una exclusión predispuesta por la ley en su objeto, al no permitir generar una ganancia repartible, pero se señala esto s61o elípticamente, al predestinar la creación colectiva solamente con fines de "bien común"; el reparto de dividendos no se relaciona con el bien común, pero sí podría serlo la creación de una empresa destinada a producir bienes y servicios para el mercado, creando trabajo y bienestar (no s61o para los socios, sino tarnbien para toda la comunidad). Los caracteres del nuevo fideicomiso creado por la normativa nacional, a partir de lo establecido por la ley 24.441 son: 1 ) Una persona, llamada "fiduciante", transmite a otra la propiedad de determinados bienes. Aunque sea el beneficiario, es tercero en el contratog5. Los bienes salen del patrimonio de su propietario y forman un patrimonio autónomo, excluido de la garantía general establecida para los acreedores del patrimonio escindido. Estos bienes sólo garantizan las obligaciones contraídas en cumplimiento de la finalidad determinada en el fideicomiso. 2) Se transmite una propiedad "fiduciaria", es decir, se trata de una propiedad sujeta a ciertas condiciones. El dominio es imperfecto, según los arts. 2261 a 2267 del C6d. Civil, pero coexisten dos regímenes de dominio fiduciario en nuestro ordenamiento. 95
CNCiv, Sala L, 19/2/97, "Orcoyen c1Forlano".
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Se trata de una propiedad con subordinacidn temporal, hasta el cumplimiento de la condición o plazo que se establezca en el convenio de fiduciagB. 3) El fiduciario es quien recibe los bienes y se obliga al ejercicio de ese derecho de propiedad que ha adquirido, en beneficio de quien se designe en el contrato, llamado "beneficiario", el cual puede ser una persona física o jurídica, existente o no, pero que debe estar bien individualizada (arts. loy 2" de la ley). 4) La adquisición se hace "en beneficio" de otra persona; tal recepción impone la obligaci6n del fiduciario de transmitir la propiedad, que no es una obligación para si, y que se realizara mediante el cumplimiento de una modalidad establecida en el contrato (plazo o condición). 5) El fiduciante, un tercero o el fideicomisario serán los beneficiarios (art. lo). 6) Se llama "fideicornisario" al destinatario natural de los bienes fideicornitidos y habrá un beneficiario eventual en caso de que ningún beneficiario aceptare. Se ha criticado a la ley porque el rol del primero no esta claramente establecido en ella. El fideicomisario puede ser una persona distinta que el beneficiario; de una figura tradicional de tres partes se pasa a una de cuatro, con esta posible diferenciación. Hasta la sancibn de la ley 24.441, la generalidad de la doctrina identificaba al fideicomisario con el beneficiario. La nueva normativa contempla la posibilidad de que la persona que reciba los beneficios del fideicomiso sea distinta de aquella a la cual, cumpliendo el plazo o la condici6n a que se halle sujeto el fideicomiso, deban serle entregados los bienes fideicomitidos, y a quien e1 fiduciario debe rendir cuentas. En el acto constitutivo del fideicomiso, e1 fiduciante puede designar a una misma persona como beneficiario y fideicornisario, o puede designar como fideicomisario a una persona distinta, que bien puede ser el propio fiduciante o un tercero. Una misma persona puede ser fiduciante, beneficiario y fideicomisario, pero la doctrina objeta que la misma persona pueda ser fiduciario y beneficiario del fideicomiso o fiduciario y fideicomisario a la vez; la ley consagró indirectamente esa prohibicidn en su art. 7", haciéndolo en forma absoluta para el fideicomisario. 7 ) En definitiva, se establece no un contrato de cambio, sino un negocio sistémico especifico, pero de proyección o desarrollo CNCom, Sala C,26/3/99,"Fernández dcompañia Financiera Universal", JA , 2000-1-394; en estos autos se declar6 disuelto el fideicomiso por el vencimiento del plazo al que estaba sujeto.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Pero el fideicomiso podrá utilizarse también para desarrollar algunos tipos de negocios asociativos que son viables u obtienen un mejor resultado con el uso de esta estructura que permitirá realizar un negocio jurídico por vía indirecta. Así como el negocio asociativo es una técnica de separaci6n patrimonial y gestión autónoma, el fideicomiso puede ser de utilidad para lograr fines parecidos. El fideicomiso -de acuerdo con nuestra información- no ha sido aan confrontado jurisprudencialrnente con el negocio asociativo en ningún estudio reciente. Solamente en un fallo sobre responsabilidad del directorio se alude al fideicomiso como materia ajena al orden societario, es decir, un negocio hecho por la persona jurídica "sociedad" con terceroslo2. Asimismo, el fideicomiso puede involucrar a entes públicos o a negocios en los cuales &tos intervienen y entonces será, competente la justicia federallo3. ¿Puede entenderse que el fideicomiso puede ser un contrato asociativo?
b) EL FIDEICOMISO COMO CONTRATO ASOCIATIVO O CONTMTO DE ORGAEn nuestra opinibn, en principio, las figuras de sociedad y fideicomiso no resultan incompatibleslo4. La interpretacidn literal del concepto "contrato asociativo" seria que es tal el contrato que contiene componentes asociativos, es decir, aquel en el cual dos o mas personas se unen en un esfuerzo, trabajo o tarea vinculado a la gestión de un patrimonio común (dividen las ganancias o las pérdidas en caso de sociedad). Si admitimos que un contrato asociativo puede existir juridicamente con la sola posibilidad de llegar a desarrollar una gestión colectiva, podríamos extender el concepto a las sociedades del Estado (ley 20.705) y a la sociedad de un solo socio (durante los tres meses prescriptos por el art. 94, inc. 8",de la ley de sociedades comerciales), entre otros ejemplos. La concentración empresaria también da como resultado algunas figuras vinculadas al negocio asociativo. Se da en grados diNIZACI~N.
102 CNCom, Saia C, 26/3/99, Ferrhdez, Jorge c/Compañía Financiera Universal", JA, 2000-1-394. Solucidn similar a CSJN, "Luis de Ridder s/quiebra dimidente de exclusi6n de Kowles and Foster SRLn,JA, 1995-1-646. 103 CNCivComFed, Sala 11, 24/9/98, "Falc6n ciBanco de la Ciudad de Buenos Aires", LL, 1999-B-844; id., id., 28/12/99,"Boom c/Comitb Ejecutivo Programa de Propiedad Participada Metrogas", LL, 2000-D-9 f 2; id., Sala 111, 11/6/98, "Valdivia de Mauriac clBanco de la Ciudad de Buenos Aires". 104 CNCom, Sala B, 16/11/73, "Pedro y F & h Morino SA clZarazoga y De Gregorio S A .
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
variable, al cual se le aplican, en subsidio, las normas generales del derechog7. Este negocio jurídico tiene varias aplicaciones, segun los diversos destinos que las partes quieran darle. A partir de la confianza y la buena fe (art. 6 O , ley 24.4411, una persona dispone de la propiedad de uno o varios bienes en función de la idea de beneficiar (verbo utilizado en sentido amplio) a otra persona, física o jurídica. O sea, se busca la concreci6n de un fin por medio de la utilización de un bien y de la transmisión de este en propiedad fiduciaria. La causa principal del fideicomiso es la constitución de una propiedad fiduciaria, que se rige por lo dispuesto en el Título VI1 del Libro 111 del C6digo Civil. El principal "efecto" del sistema es crear una propiedad separada del patrimonio de cualquier sujeto, bien que por un plazo o una condici6n establecidos contractualmente. La formación del patrimonio autónomo no sólo es jurídica y contable. También debe ser una separación físicag8. El "patrimonio separado" no sera solamente una separación del patrimonio del fiduciante y del fiduciario. Será separado tambi4n de cualquier otro patrimonio. Es por ello que a los acreedores del fiduciario o del fiduciante se los detiene en su acción contra dicho patrimonio (art. 15, ley 24.44 1) o se limita la actuación de terceros; es un patrimonio de afectaci6nS9. Por su parte, el fideicomiso ha sido estudiado desde su variante de fideicomiso de garantía, proponiendo algunos autores su ilicitudloO, y también como figura testamentaria; sin duda el principal uso sera el financiero, pues el sistema establecido prev6 una forma relativamente segura de acceder a la financiación de operaciones y a la utilización de los mecanismos de securitización para esos fineslol. 97 CNCom, Sala B, 1/8/00, "Banco Medefin c/El Halcdn", JA, 2001-1-602; id., Sala C, 26/3/99, "Fernández c1Compañía Financiera Universal", JA, 2000-1-394. 98 Rengifo Garcia, La f i d u c i a mercantil 21 pziblica en Colombia, p. 89. 99 CNCom, Sala C, 17/9/99, "Banco Mayo sniquidaci6n judicial", JA, 2000-11477; id., Sala D,29/4/97, "Manou Kian c/Derymant". 1 0 Peralta Mariscal, An6lisis económico dei fideicomiso de garantia. N w vas reflexiones sobre su ilzcitud, LL, 2001-F-1025. Ver otra posición en Esparza Games, El fzdeicomiso d e garantia ante el concurso preventiwo 9 la quiebra,ED, 194- 1014; Diplotti, El fideicomiso de garantfa frente a las obligaciones tributa?%as,"Periódico Econ6mico Tributario", 1 lllU0 1. También, Onnaechea, La u t i l i z u c w n del fideicomiso con fines de garantiu, "Revista Notarial", no 936, p. 435 y siguientes. 101 CNCom, Sala C, 26/3/99, "Fernindez c/Compañia Financiera Universal", JA,
2000-1-394.
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCIATIVO
versos, porque ciertas formas de integraci6n vertical u horizontal tienen algunos componentes asociativos. Los contratos de concesión y de franquicia son, desde e1 punto de vista económico, un negocio de concentración vertical de empresas, por medio del cual el concedente incorpora dentro de su estructura funcional, dedicada a la distribución de sus productos, a una empresa concesionaria, la que mantiene su independencia jurídica y patrimonial, pero se somete a las reglas impuestas por la concedente, las cuales traducen un complejo de relaciones juridicas y la subordinacidn econdmica de las empresas agrupadas105. Si nos preguntamos si estas figuras son "contratos asociativos", la respuesta en un sentido amplio será positiva, pero sera negativa si lo analizamos en sentido restrictivo. Mayor cuota de asociatividad poseen los contratos de cooperaci6n empresaria, las agrupaciones de colaboraci6n y las uniones transitorias de empresas, previstas legalmente en el a%.367 y SS., de la ley de sociedades comerciales. La fusi6n de sociedades se explica generalmente como la formaci6n de un solo ente, pero en el caso de la sociedad anónima europea (SAE) el respectivo proyecto indica que ella sólo puede constituirse mediante la fusi6n de sociedades que se hayan constituido con arreglo al ordenamiento jurídico de dos diferentes Estados miembros, que tengan su domicilio social y su administración central en la Gomunidad106. Diversas formas de concentración pueden tocar otros bordes del ordenamiento. La defensa de la competencia regula, entre otros, los fen6menos de concentración empresaria, los cuales merecen, en ciertos casos, un control administrativo específico. La concentración representa un cambio estructural en las empresas i n ~ o l u c r a d a s tal ~ ~ concentración ~; podría originar una figura de control y ello hacerse mediante un fideicomiso que permitiese al fiduciario la posibilidad de definir y ejercitar la política comercial y la estrategia competitiva de la empresa y de los activos fideicomitidos. Para Bollatti, esta clase de operaciones ~610por excepci6n irnplicarAn un cambio de carácter duradero o permanente en la estructura de controllos. 105
CNCom, Sala B, 17/11/80, "Ardiles Hnos. dCia. Embotelladora Argentina SA".
106 Ver art.
2' del proyecto del Consejo de las Comunidades Europeas, el cual
se basa en el art. 308 del Tratado Constitutivo (Bruselas, 1/2/01, 14886/00). 107 Asi tambign en la doctrina al respecto, involucrando la noci6n de control, en la UE (ver opinión consultiva 124, ap. V, puntos 17 a 51, CNDC). 108
Bollatti, El fideicomiso y el capitulo III de la leu de defensa de la c o m
petencia, ED, 194-1037.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Vemos así que el fideicomiso es un medio para realizar diversos actos o negocios juridicos. Por ello, puede ser una estructura útil para enmarcar diversos negocios asociativos. Aplicaremos, en algunas ocasiones, el concepto de asociatividad en su sentido jurídico amplio, por ejemplo, cuando se forman consorcios de colaboraci6n o redes que enlazan la producción con el marketing y la comercialización conjunta. En ellas interviene un gran numero de empresas, generalmente pyrnes, que abaratan sus costos para exportar en conjunto o de manera sucesiva, pero siempre coordinada por la red. Es necesario resaltar que estas figuras no tienen una recepci6n legal conveniente y, en algunos casos, el fideicomiso podrá resultar un dispositivo legal adecuado y util para lograr el o los resultados económicos esperados y los efectos jurídicos deseados. Otra aplicación se esta encontrando en la creación de los llamados "barrios cerrados". Apartándonos del fideicomiso financiero, por el cual se conforma una sociedad especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores para actuar como fiduciario financiero, siendo beneficiarios los poseedores de certificados de participacidn en el dominio fiduciario (o de títulos representativos de deuda garantizados por los bienes asi transmitidos -art. 19, ley 24.441-) nos interesa proyectar, en una primera aproximación, a la sociedad, asociación y fundación, comparándolas con el negocio por el cual se establece un fideicomiso de gestión de un patrimonio común. Esta gestibn puede hacerse con diversas figuras negociales validas y lícitas en derecho. La sociedad comercial o civil, una cooperativa, una entidad mutual, una asociacion, una fundación, una empresa colectiva reglamentada por su objeto (banco, financiera, AFJP, ART, empresa de seguros) son todos modelos de gestión colectiva y diversificada de un patrimonio afectado a ese finlog;10 mismo podemos señalar de la flamante "sociedad laboral", incorporada al derecho argentino, la cual se puede conformar por medio de alguno de los "tipos" sociales (decr. 1406101, art. 3"). ¿Es posible entonces, gestionar un patrimonio común mediante un fideicomiso? En el fideicomiso aparece un patrimonio separado tanto del fiduciario como del fiduciante; esos bienes salen de un patrimonio universal, separándose de el, como una excepción a lo dispuesto en el art. 2312 del C6d. CivilHo. Ambos sujetos salen de Ia posible ac109 Ver e1 hilo conductor, en derecho penal, que relaciona a todas estas figuras, en el art. 297 del C6d. Penal espailol. 110 El m. 2312 del Cbd. Civil señala: "Los objetos i?zmate?+iales stisceptibles de valor, e igualmelate las cosas, se llaman bienes. El conjunto de los bienes de una personu constztuve su patrimonio".
ción de los acreedores, del acreedor particular y de los acreedores actuando colectivamente. Y con el patrimonio separado se pueden concretar diversos negocios asociativosil l . Aunque el dominio fiduciario sea temporal, también las sociedades comerciales (ley 19.550, art. 111, por ejemplo, como las fundaciones, deben poseer un plazo determinado (art. 3 O , inc. e , ley 19.836). Si el contenido de la relaciiin jurídica originada en un negocio de fideicomiso es la gestión de un patrimonio común, sujeto a un plazo o condición, ello no se halla muy alejado, jurídicamente, del negocio societario o del asociativo, y tiene, en cambio, aspectos diferenciados, en lo que hace al sistema de impuestos y gravámenes, en los fideicomisos nacionales y en los internacionale~l~~. Estos tíltimos son amplios y muy flexibles y, como otros negocios asociativos también lo son, las posibilidades de crear estructuras abiertas y aun de combinarlas en formas de autogestión patrimonial, son muy grandes113. Analizando el fideicomiso desde el aspecto sistémico y vikndolo aplicable al negocio de organización de gestibn patrimonial, algunos autores advierten la "nueva forma de dominio" que esta figura importa, sugiriendo que podría considerárselo como un nuevo derecho realH4. Si lo vemos desde el prisma del negocio asociativo, el sistema de la ley 24.441 se adecua más que el del dominio fiduciario del C6digo de Vklez Sgrsfield, que resulta un &gimen primario . Los esquemas de dominio fiduciario del ordenamiento legal argentino son dos y no uno soloii5. El fideicomiso puede ser utilizado en emprendimientos de carhcter asociativo. En primer lugar, porque &tos no han sido prohibidos; en segundo término, porque se trata de un negocio jurídico flexible y abierto, que aigunos autores llaman "in~trurnental"~~6. 111 Martin ejemplifica con las sociedades de garantia reciproca de la ley 24.467 y los fondos comunes de inversión de la ley 24.083 (Fideicomisos. Estado m t u a l , "Doctrina Tributaria Errepar", nb 232,jul. 1999, p. 227). 112 Para todos, ver Martín, Fi&comisos. Estu& actual, "Doctrina Tributaria Errepar", no 232, jul. 1999, p. 227. 113 Ver El fideicomiso en Panumd (ieg de 1984); Tejada Mora, El "offshore trust": algunas ventw'as y desventqjas en dverentes sistemas, el unglosajdn y el latino,en Conferencia de la Federaci6rt Interamericana de Abogados, Panami, 1993. 114 Puerta de Chacbn, El dominio fiducia~oen iu leg 24.441. ~ N W O derecho real?, JA, 1998-111-824. 115 Vhquez, Dominio fiduciario: gunidad o pluralidad de wgimmws?, JA, 1998-111-843116 Rengifo Garcia, La fiducia w c a n t i i y ptiblica en Colombia, p. 118.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Señala Rengifo Garcia sus usos mas comunes: "El fideicomiso puede ser utilizado como medio técnico y jurídico para, entre otras cosas, asegurar: la educación de menores; la pensión alimenticia; los gastos de hospitalizacidn y curación de enfermos; la utilizacidn del beneficio de un seguro de vida, la inversión de las reservas de una sociedad o empresa; el cumplimiento de los objetivos de una entidad de derecho público o de una entidad de beneficencia. También, para administrar los recursos captados por los fondos de empleados de la empresa; para la administracibn y venta de muebles e inmuebles; para la administración de bienes como resultado de acuerdos concordatorios; para administrar contratos; para garantizar obligaciones, etcétera. Todo esto significa que existe una amplia gama de actividades económico-jurídicas que pueden ser realizadas a través de la fiducia mercantil. $sta es la raz6n por la cual la figura ha sido calificada como un negocio de carácter instrumental"ll7. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de Colombia distingue la fiducia de inversión, de administración y de garantía. Como subespecie de la fiducia de administración, se hace referencia a la fiducia inmobiliaria, pero -además- este sistema admite a las sociedades fiduciarias, que deben estar especialmente autorizadas por la Superintendencia Bancaria. La administración de bienes de un patrimonio que se ha escindido de su titular es precisamente el centro del negocio societario y el del asociativo en general. Que los socios en una sociedad sean los ex dueños de lo que aportaron al ente colectivo, que los asociados contribuyan a formar el patrimonio de la asociación o que el fundador donante de los bienes los siga manejando desde el consejo de administración, no impide que sean terceros y no socios, asociados o fundadores los que realicen la tarea de administrar el patrimonio de afectación, el sistema, la organización fiduciaria. iDebe necesariamente el negocio fiduciario, en tales supuestos, revestir las formas y solemnidades de los negocios asociativos típicos (sociedades, asociaciones, cooperativas, fundaciones, etcetera)? Nuestra respuesta es, en principio, negativa; el sistema fiduciario, es un régimen legal propio y diferenciado que, aunque tuviera puntos de contacto con la definición del art. lo de la ley 19.550, no podria obligar a los administradores a elegir una forma regular, so pena de considerarse que ha "aparecido" el régimen de la sociedad no constituida regularmente (art. 21 y SS., ley 19.550). 117
Rengifo Garcia, La fidzkcia w c a n t i i y piblica en Colombia, p. 117
NEGOCIO O ACTO JUR~DICOASOCLATIVO
El fideicomiso es otra cosa; es otra figura legal que trae aire fresco a nuestro cerrado sistema de gestión de patrimonios independientes; por ello debe merecer todo el apoyo de los intérpretes legales, para que su exito este asegurado como vehículo id6neo para favorecer los negocios licitos de naturaleza colectiva y autogestionables .
48. FONDO G O M DE ~ I ~ R S I ~NHaremos . una breve alusión a una forma estructural de patrimonio colectivo, que es el fondo común de inversidn, en el cual pueden verse rasgos asociativos que ilustran a ~ más n lo que venimos estudiando. La ley lo caracteriza en el art. lo: "Se considera fondo común de inversi6n al patrimonio integrado por valores mobiliarios con oferta piciblica, metales preciosos, divisas, derechos y obligaciones derivados de operaciones de futuro y opciones, instrumentos emitidos por entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, y dinero, pertenecientes a diversas personas a las cuales se les reconoce derechos de copropiedad representados por cuotapartes cartulares o escriturales. Estos fondos no constituyen sociedades y caxecen de personería jurídica". Con el fondo nace un régimen de comunidad indivisa, regido por los arts. 2673 a 2709 del C6d. Civil. Tal comunidad es abierta, y en principio flexible, en cuanto a la entrada y salida de los copropietarios. Es decir, el fondo es de capital variable. Ese fondo, que para algunos puede ser un patrimonio de afectacion, funciona con iirganos de gestiiin y administración, que si son sociedades regulares. Para Paolantonio, el fondo común de inversibn no se rige por el C ó u o Civil, a pesar de la menci6n de referencia al condominio, sino por su propio régimen legal, que se acerca -según cree- al de la "propiedad en mano común", de origen germ6nicoll8. De la misma opinión participan otros autoresllg. Su naturaleza será un patrimonio colectivo de inversores y cuotapartistas, al que se le aplica las reglas del mandato para regular su managmt. Este enfoque es exacto, hasta que no se regule en nuestro derecho un régimen generico de comunidad. La responsabilidad atribuida a organizaciones colectivas es cada vez mayor y más precisaI2O. 118 119 CEE,LL,
Paolantonio, F&s comunes de invwsih, p. 69, 82 y 87. Raed - Ianchina, Fondos c m u m s de ktwersih. Su mtu.rakxa ju7.Id.i-
2002-C-1136. CNCom, Sala B, 9/11/03, "Bensusan sanco de Galicia", U , 2003-F-891.
120
CONTRATOS ASOCIATIVOS
3 49. GRUPOSDE EMPRESAS Y CONJU~VTOS E C O N ~ M I C O S -. Más allá de la sociedad de sociedades, que por ser una figura sencilla y de fácil remisión al rrégimen de sociedades regulares de la ley 19.550, existe el grupo de empresas, cuyos antecedentes deben separarse de los agrupamientos de colaboración. Distinguidos autores utilizan las palabras "grupo" y "agrupamiento" como sinónimo. Sin embargo, para nosotros, lo que distingue al primero de los segundos es que en el grupo se impone alguna fuerza de subordinación, en tanto que en los agrupamientos empresarios primaria la colaboración o c ~ o p e r a c i ó n l ~ ~ . Empero, la cuesti6n no es tan sencilla y podemos decir que las funciones a veces adquieren perfiles no nítidos o se entremezclan, lo que indica la necesidad de legislar el fenómeno, en protección de socios y terceros, y no solamente en situaciones en que una o todas las empresas se encuentran en cesación de pagos. Por su parte, Halperin enseñó que "los conjuntos econ6micos eran sociedades unidas por vínculos muy diversos y sus integrantes están coordinados y a veces jerarquizados (esto es, subordinados) a quienes tienen un poder dominante"122. Los grupos de sociedades o conjuntos económicos no fueron legislados aún en nuestro derecho, salvo las agrupaciones contractuales de colaboración (AC y UTE). Los grupos económicos representan sociedades fuertemente vinculadas, en ocasiones con direcci6n unificada y con cierta relacidn, más o menos fuerte, volcada al capital, los medios de producción y el objeto (esto surge de las interpretaciones fiscales más repetidas). El grupo económico no es una persona jurídica, sino que esta constituido por varias personas jurídicas o físicas, con estrecha vinculación. Cuando los conjuntos económicos se presentan en situaciones vinculadas frente al fisco, éste lo ha unido en el tratamiento fiscal, tanto por parte del organismo recaudador como por obra de los tribunales fiscales u ordinarios. Un conjunto económico es, así, varias empresas -generalmente con forma de sociedad- que actúan en principio en forma coordinada o unificada en el mercado. La multiplicidad de relaciones negociales entre empresas da lugar tanto a contratos de cambio como a negocios de tipo asociativo. Claramente, en los "conjuntos económicos" o "grupos económicos" se advierte este fenomeno que en ocasiones amerita un trata121 Etcheverry, Derecho comercial y econdmico. F o m jurfdicm de organt%midn de la empresa, p. 195 y siguientes. 122 Halperin, Sociedades anónimas, p. 6 6 A
miento uniforme en situaciones concursa le^^^^; de todos modos, el t6rmino "conjunto económico" goza de bastante irnprecisi611'~~. Como bien dice Rivera, la ley argentina no posee una regulación específica sobre grupos económicos125;en la ley de sociedades, hay reglas sobre control y vinculación y el derecho tributario acuñ6 un concepto para evitar los abusos de la personalidad societaria con fines de evasión fiscal. En situaciones concursales, si se presenta en conjunto un grupo económico (procedimiento ya admitido en la ley 24.522), no puede excluirse a algunos de sus integrantes; las sociedades se presentan por separado o lo hacen todas las que integran el conjunto No obstante, no todos los negocios en que intervienen sociedades agrupadas, o que se agrupan para desarrollarlos, importan grupo o conjunto econ~mico. Remitimos, para el estudio in extenso del tema, a la importante tesis de M a n Ó ~ i l l ~ ~ . $ 50. UN "TIPO" ESPECIAL DE "CONSORCIO".-L~ley 12.288 de la provincia de Buenos Aires, que integra el plexo normativo de la ley organica de las municipalidades, en su art. 43, dice que "Podrán formarse consorcios entre varios municipios, o entre una o mas municipalidades con la Nación o la provincia u otras provincias para la concreción ylo promoción de emprendimiento de interés común". Sorprende más lo que agrega: "En dichos consorcios podrán participar personas de carácter privado, físicas o de existencia ideal, 1%
Otaegui, Co.racuvso m caso de agrecpamimto. Comntm9.o m 110?nm&
maestro HXgctor C á w r a , "Derecho y Empresa", 1995, no 4, p. 189; Manóvil, El g m p o iinsoivenle y el concurso del garante. Glosa c r i t i c a de algunas novedades m la ley de concursos y quiebras, "Derechoy Empresa", 1995, no 4, p. 155; Holand, La n w a figura dgl concumo m caso & agrupamimto, "Derecho y Empresa", 1995, no 4, p. 148; Moro, Concurso m caso de agrupamimto, "Derecho y Empresan, 1995, no 4, p. 167; Varela, El concurso preventivo del cowjunto ecwnbmico ios poszbks coqfiictos societa~os,LL, 1996-E-1156;Rivera - Palazzi, Una corrscta uplicacidn ak la h g 24.522 en m e n ! a de concurso de agrupumientos, LLfitoral, 1997-18; Rouiiion, Rdgfmm de concursos y quiebras. 24.522,p. 138 y $3.; Grispo, El concurso prmmtivo de los cmjumtos scrmdmicos, LL, 2002-B-940; Prono, Concurso p m e n t i v o de ~ m p a m i e n t o secondmicos, LL,
je al
2001-D-1013. 124 Varela, El concurso prevmtivo &l conjunto econdmico 2, los posibles corGfZictos societarios, LL, 1996-E-1156. 125 Rivera Palazzi, Una correcta apliwcidn de la k g 24.522 en muteriu de cmcursos de agmpumhtús, LLfitoval, 1997-18. 1% JuzgCivCom no 6 Rosario, 14hí96, "TurismoWinter SRL", U L i b w l , 1997-18. 127 Ver, en general, Man6vii, Grupos de sociedades de dewclzo compurado.
-
CONTRATOS ASOCIATIVOS
que pertenezcan al ámbito territorial del o de los entes estatales que los integren". Entendemos, según este texto, que las personas privadas no están autorizadas a consorciarse entre sí, sino a sumarse a un consorcio formado por personas de derecho público provincial o nacional. Esta ley va mas allá y avanza sobre normas de fondo, estableciendo que "los consorcios tendrá. personalidad propia y plena eapacidad jurídica". Para quienes entienden que la personalidad se otorga por disposición del Código Civil o de leyes nacionales, esta ley estaría prescribiendo reglas inconstitucionales. Luego, es curioso el orden provincial que menciona la ley aplicable: esta ley, sus estatutos orgánicos, la "normativa local y general" y los "principios específicos de la actividad que constituya su objeto". Para la creación del consorcio, cada integrante -establece esta ley- deberá contar con la autorización pertinente, conforme a las normas vigentes en cada jurisdicción (aquí se refiere solamente a los integrantes del derecho público, sin duda). Luego descubrimos que se trata de un "régimen contractual" y este -sigue diciendo la ley que estamos estudiando- estará establecido en sus estatutos orgánicos y en sus respectivos reglamentos, sin perjuicio del "poder fiscalizador que corresponde a las autoridades administrativas competentes en los casos en que e1 ordenamiento jurídico lo disponga". "Los estatutos [pareciera que la ley se refiere a los contratos de consorcio devenidos en estatutos] precisarh el objeto del consorcio, que podrá consistir en una o mas actividades, la participaci6n que corresponda a cada integrante, las formas en que habran de ser reinvertidas las utilidades y el destino de los bienes en caso de disolucidn". Al parecer, las utilidades no pueden tomarse como ganancia sino que siempre deben ser reinvertidas, aun por los particulares, que no pueden tener, en ese caso, un atractivo comercial al formar parte de un consorcio. El capital del consorcio debe ser aportado por los participes o generarse de la propia actividad. Cada integrante del consorcio tendrá. una "cuota" que debe integrarse por parte de cada partícipe, al momento de la constitución. Las personas públicas deben obtener su correspondiente autorización presupuestaria. No obstante, como dijimos, el texto de esta curiosa ley dice que "el consorcio podrá generar sus propios recursos y administrarlos de conformidad a SUS estatutos". Se pone un limite a los llamados "gastos de funcionamiento", que no podrán exceder del 10% del presupuesto total por cada ejercicio.
La ley faculta a los municipios a imponer un gravamen para reunir los fondos del consorcio, pero deberá estar destinado a ese único objeto. Puede ser un gravamen nuevo o un adicional sobre los existentes y cada municipalidad sancionará la creación del gravamen, efectuara su percepción e ingresara lo recaudado en una cuenta especial de su contabilidad para transferir el crédito y los montos resultantes al presupuesto del consorcio. Sabemos, entonces, que el consorcio debe tener un estatuto, un presupuesto y cumplir sus negocios dentro de un ejercicio. La ley no prevé inscripción alguna, en ningún registro. El objeto es totalmente libre, pues el articulado no limita su objeto y ni siquiera indica que será preciso y determinado. El art. 44 de la misma ley, en cambio, prevé que las rnunicipalidades formen cooperativas con los usuarios de un servicio o de una "explotación"; a ella se destinara el capital que aporta la municipalidad y el aporte de los usuarios. La diferencia se halla en que, mientras que en el caso de las cooperativas existe una norma federal de valor territorial que las regula, los consorcios que establece esta ley no son ni las agrupaciones de colaboración ni las UTE,con lo cual -a nuestro entender- serían entes de muy dudosa validez legal y constitucional, susceptibles de ser confundidos o asimilados a una sociedad de hecho. Como es sabido, el régimen de las sociedades no constituidas regularmente es totalmente negativo para cualquier emprendimiento destinado a durar en el tiempo y a tener un estatuto o contrato, oponible entre los integrantes y terceros.
ANÁLISIS CR~TICO
DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA EN LA ARGENTINA $ 5 1. ANTECEDENTES. En la antigua Roma, al igual que en los pueblos arcaicos de Grecia y Germania, durante mucho tiempo -
se utiliz6 al consorcio como estructura de posesi611 y propiedad, siendo el primero el reservorio del patrimonio familiar, para luego evolucionar apareciendo, a su vera, un consorcio de amigos de mucha confianza. El consorcio es una copropiedad, propiedad compartida de bienes, comprendido en lo que ahora son los derechos reales1, adoptado por la familia patriarcal por dos razones: el vinculo communitatis y la necesidad de satisfacer sus apetencias econ6micas y otras necesidades materiales. Se creaba por el pater familia y continuaba luego de fallecido éste, según lo prueban escritos de Gayo2. En la civilizacidn germánica como en la helénica no se distingue posesión con propiedad, conceptos que solo más tarde elaboraría el derecho romano. La famosa "propiedad en mano común" (Gesamthand) de los pueblos germ8nicos nace en el ámbito agrario y su centro es la familia; una pequeña parcela pertenecía a cada familia, como indispensable para vivir (la casa, el jardín y el campo). Había otras formas de explotación colectiva, como, por ejemplo, los bosques. La organización colectiva admitía que el pater administrara esa propiedad en mano común, pero no podía disponer de ella sin consentimiento del grupo familiar (por ello se la denominó "propiedad en mano comdn"). 1 2
Gutiérrez-Masson, Del "consortium" a la "societas", t. 1, p. 17. Guti6rrez-Masson, Del "consortium" a la ''societas", t. 1, p. 72.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Los gens se forman con la reunión de las diversas familias. Cada familia vivía y trabajaba en común para cubrir las necesidades del grupo y éste respondía aun por las deudas de cualquiera de sus miembros; de hecho, había solidaridad activa y pasiva. La actividad económica de esa época se desplegaba en dos planos: el del trabajo del grupo familiar utilizando la tierra, los animales y e1 trabajo personal, y el otro, que implicaba la gestión de los frutos y rendimientos conseguidos3. A la muerte del cabeza de familia, la propiedad sigue administrada del mismo modo; solo mucho más tarde se otorgarían derechos de división o separación. Para Grecia, la organización comunitaria utilizada era la fraternidad, que luego se relacionaba con la ciudad y la religi6n4. Sin embargo, coexisten la propiedad colectiva y la individual de casas y jardines5. La propiedad era inalienable a título oneroso, con lo que se aseguraba la indisponibilidad del patrimonio familiar. Gutierrez-Masson dice que, con las reformas de So1611 y respondiendo al creciente individualismo, aparece el testamento y luego la posibilidad de pedir salir de la indivisión, con la ley Gordina. A pesar de todo ello, los hermanos continuaban explotando en comunidad la propiedad familiar del grupo cuando fallecia el padre y ello se daba de un modo tacito y sobreentendido. En Grecia aparece una especie de comunidad, la fraternal (es decir, no entre parientes, sino entre amigos fraternos). Esta misma comunidad también se da con el tiempo en Roma y, para nosotros, es el preanuncio de la sociedad. En el siglo VII a.C, Corinto y Tebas tratan de limitar las divisiones amistosas6, que luego se convierten en judiciales, según comenta Hesiodo7. Aparece un fenómeno nuevo y es que la decadencia económica de la producción agraria resquebraja el consorcio familiar, ya que lo que se produce no alcanza para vivir y no hay trabajo para todos. En Roma, la situaci6n generada por el consortium de facto, pasa a tener respaldo jurídico a mediados del siglo v a.c., mediante lo establecido por la ley de la XII Tablas. Ello hace nacer una sociedad legal, llamada por Gayo legitima societass. 3 4
5 6
7 c.
UEc~n~mia" quiere decir "administrar, organizar la casa". Foustel de Coulanges, Nouvelles recherchgs, p. 45. Hornero, ilúxda, 12, 421. Aristbteles, Politica, 1266b. Citado tarnbikn por Gutikrrez-Masson, Del "consortizcm" a la "sociesas",
1, p. 41. 8
Institutas, 3, 147 a.
A ~ L I S I SGR~TICO DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
La declinación del consorcio aparece cuando las situaciones y las costumbres se han transformado. ¿Por qué razones decae el
consortium? Gutiérrez-Masson da algunas: a) aparici6n del comercio y ampliaci6n de los recursos econdrnicos; b ) disminución de la importancia de la comunidad frente al individuo (ello por debilitarse los lazos familiares y debido al desarrollo del comercio individualista), y c) la legitimación para separarse del consortiurn, al colocarse al individuo en posici6n superior a su familias. Como dice esta autora, el individualismo fue creciendo junto al aumento del poder económico y político, que se mantuvieron en los últimos siglos de la República (inicio de la conquista sabina y las guerras contra los sarnmitas y cartagineses) '0. Luego de haber analizado la figura del consortium romano, entraremos en el campo societario, el cual tiene como antecedente natural al "consorcio artificial" de la antigua Roma y otras sociedades arcaicas, según lo prueba la tesis de Gutierrez-Masson, estudiando textos de Gayo, Pomponio y otrosll. La sociedad universal -aunque sea la expresión del ius gentium- halla su origen en el ius civile creador del consortzum, que no fue un mero condominio, porque en 61 se daban relaciones personalesl2. En la societas romana aparece el consentimiento (comensus) previo a la societas; los soczi son "los que siguen". El socio es un acompañante (covir) que se reúne con otros, no distingui6ndose en los antiguos pueblos romanos al socio del condomino (voluntad de encontrarse unidos, de poseer un patrimonio común, un criterio de responsabilidad de los unos hacia los otros -solidaridad-). Bianchini, citada por Gutiérrez-Masson, entiende que "los romanos, con el término societas se refirieron no a un acto juridico bilateral o plurilateral, sino simplemente a una relación de carácter asociativo, durable, de coordinacidn y colaboración entre varios sujetos, independientemente de la fuente que le daba origen"l3. Gayo, cuando se refiere a la societas, significa de una manera amplia, cualquier clase de comunidad, instruyendo el anterior consortlium ercto non cito, figura por siglos cerrada, destinada a la conservación de los bienes y a la seguridad y mantenimiento del grupo familiar. 9 Gutierrez-Masson, Del "comortium" a la "socfetas",t. 1, p. 136 y siguientes. 10 Gutierrez-Masson,Del "consortiuna" u la 'kocietas", t. 1, p. 144 y 146. 11 Gutibrrez-Masson,Del "cmortiumna la "societm", t. 1, p. 17. 12 Betti, Istituziolai, p. 424 y siguientes. 13 Gutihrrez-Masson, Del "conso~ium"a la %oeietasN, t. 11, p. 20.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
La societas contiene tanto la relación asociativa basada en el consensus, que permitía la agilización de las relaciones comerciales, como la naturaleza civil, basada en acto solemne, a ejercitar su constitución ante un magistrado. De esta societas general se derivan mas adelante algunos tipos específicos: la societas ornniurn bonorum, o universal, se refiere a la reunión de todos los bienes de los socios, presentes y futuros, y no para hacer un solo negocio, sino todos los que fueran apareciendo, sin limite de tiempo y acumulando también las ganancias y otras adquisiciones futuras. En cambio, aparecen otros tipos especifico~,como la societas alicuius negotii, una sociedad privada dedicada a ciertas actividades comerciales (v.gr., tráfico marítimo), poniéndose en ese caso s61o los beneficios de esa actividad en común, excluyéndose las adquisiciones de cada uno, que provinieran de otras fuentest4. Había también sociedades con objetos específicos, como el comercio del vino y del aceite (Gayo, 3, 25); la dedicada a la trata de esclavos; la vectzgalium, para el cobro de rentas, y la danistaria o de prestamos. Una sociedad particular era la dedicada a poner en común las adquisiciones futuras de los socios, una forma embrionaria de sociedad industrial. Otra clase que aún tenemos era la unius rei, parecida a la nuestra de capital e industria; el dueño de un fundo que aportaba, además, los animales e instrumentos de trabajo, se asociaba con un trabajador que contribuia con su trabajo para la agricultura o ganadería. Gutiérrez-Masson explica las dos versiones de los autores, para los cuales el consortium fue el origen de la societas, o la tesis de otros que sostienen que elia no se deriva del consorcio sino de diversas relaciones comerciales capitalistas. Cuando aparece la necesidad de acelerar los negocios, s61o el consentimiento es exigido para que nazca la soczetas, sin necesidad del acto formal del consorcio artificial o fraternal de la época anterior. La sociedad es la expresi6n m8s cabal de ius gentium, pues es llevada por la civilización romana a lo que entonces era el mundo conocido. El consorcio era una institución familiar que luego se aplica a no familiares con propósitos comunes de uso y goce sobre ciertos bienes; la sociedad se origina en necesidades similares (obtener dinero y medios para que el grupo pudiese vivir). Pero éste no era el único fin de la societas, dado que existiría la puesta en 14
GutiBrrez-Masson, Del "conso~ium"a la 'koeietas", t. 11, p. 23.
A ~ L I S I SGR~TICO DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
común de algunos bienes (p.ej., el sepulcro) y la vida comunitaria que significa el poner en común todos los bienes de los sociil~. La societus romana evoluciona con los edictos de los pretores, dispuestos a flexibilizar y actualizar el iw civile. Los reclamos entre socios se basan, como hemos dicho, en la actzo pro socio y la acción de disolución y liquidacion en la m t i o communz dividundo. Estas acciones no eran desconocidas en el caso del consortium, pero se trababa de recursos m6s difíciles de desarrollar y ser aceptados. Más aguda era la defensa de la buena fe en el caso de la soczetm, dado que era una institución familiar, y su violación o transgresi6n daba lugar a la actzo pro socio. Por otro lado, el socio deudor y sin recursos se iibraba de su insolvencia al cargarse las deudas a los otros socios, mediante el beneficio de cornpetencia16. En definitiva, la societas romana es una convención por la cual dos o m& personas (socii) se obligan recíprocamente a poner cosas, bienes o actividades en común, para alcanzar un fin lícito de utilidad, igualmente com6n17. a) GONSOLIDACZ~N DE LA FIGURA SOCIETARIA. Para Argüello, con el que coincidimos, la sociedad se corhgura, en el derecho justinianeo, como resultado de la fusi6n de instituciones distintas en sus origenes y en sus fases hist6ricas. Este autor cita la societas omnium bonorum, derivada del consorcio agnaticio de los fil.i~umilidde c, la politio, contrato con el politoro agrónomo, encargado de dirigir los cultivos de un fundo con derecho a participar en una cuota de ias ganancias (parecido al "mediero" del campo argentino), y la soeietas qumstual.im o mercantil, que tenia fines de lucro y que habia sido introducida por el derecho de gentes bajo la influencia griega. Argüe110 recuerda los tipos societarios del derecho romano: la societas rerum, si se aportaban bienes; operamm, si se ponía en común actividades, y mbtai, si ocurría ambas cosas. Cuando los socios cedían la totalidad de su patrimonio -presente y futuro-, se las llamaba societac omnium bonorum,y societus unius rei si los aportes eran cosas determinadas y tenían en vista una sola actividad. Si se deseaba obtener un lucro, se llamaban societates qumstuarice, y, si no lo tenían, non qumstuarim. 15 En lo que hace al modo de transmisidn de los bienes hacia el consorcio y a la societas, es muy útil ver el detallado estudio de las tres posiciones de la doctrina, que con gran claridad describe Gutierrez-Masson (Dsl '%mso~.t.ium" a .la "soc i a m " , t. 11, p. 41 y SS., no 3). 1% Gutierrez-Masson, Del t t c m ~ r t i ~ m a" la "societas", t. 11, p. 65. 17 Argüello, Manual de derecho romano, p. 327.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Todos los socios administraban, en principio, la sociedad y cada uno de ellos estaba obligado a incorporar al patrimonio social todo lo adquirido, debiendo ser indemnizado o compensado por los gastos o pérdidas originadas en interés del negocio común. Argüello también dice que los contratantes con un socio no podían accionar contra los demás, salvo que el socio contratante hubiese vertido los ingresos en la sociedad's. La responsabilidad -señala Argüello- tenia estas caracteristicas: entre los socios, en el derecho clásico se limito al dolo y, en el justinianeo, se extendi6 hasta la culpa zn concreto. Una acción basada en la buena fe -la actio pro socio- se hacía valer para reclamar por las obligaciones recíprocas de los socios. Era una acción de rendición de cuentas que tenía como castigo la tacha de infamia para el socio que hubiera sido condenado; la defensa contra dicha acción era el beneficium compentmtim. La acción para dividir el patrimonio era la uctio communi d i v i d ~ n d o ~ ~ . El autor que citamos concluye su resumen con las causas de extinci6n de las sociedades: por la muerte o capitis diminutio de uno de los socios; ex rebus, por la pérdida o declaraci6n de no comercialidad de las cosas objeto de la sociedad, por haberse agotado su fin o por volverse su objeto ilícito; ex voluntate, por voluntad común de los socios o por renuncia no intempestiva ni dolosa de uno de eiios o por haber expirado el plazo; e x uctione, por transformación de la societas por stzpulatio o por el ejercicio de la acción pro socio. b) GARACTER~STICAS. Las grandes sociedades comerciales, en los siglos xx y xxr, se destacan, principalmente, no por su fin lucrativo de reparto, sino por su atracción estructural, es decir, el dispositivo consiste en ser un formidable orden organizacional activo y ejemplo del nuevo capitalismo de mercado. Son, al decir de Anaya, el vasto sector "del ordenamiento abarcativo de las más significativas entre las llamadas relaciones jurídicas de comunidad"20. Vélez Sarsfield tuvo muy presente que la sociedad formaba parte de las relaciones de comunidad, pero distinguia muy bien a éstas. El Código Civil incorporó a la sociedad entre los contratos -después de la locación- a partir del art. 1648, y derivó este contrato a la sociedad conyugal, salvo las estipulaciones propias del tipo (art. 1262). ArgLlello, Manual de derecho m m m , p. 350. Arguello, Manual de derecho m m m , p. 329. 20 Anaya, h socisdad como contyato, en Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, "Contratos",p. 15. 18
19
ANALISIS GR~TICODE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
175
Es muy interesante la nota de Vélez Sársfield al art. 1648, donde establece sus fuentes. Distingue allí a la sociedad de la comunidad de intereses, $610 por el. objeto establecido por las partes; obtener un beneficio o un resultado cualquiera, para dividir entre si. Separa del concepto de sociedad a los seguros mutuos o los pactos de supervivencia. El condominio de inmuebles o de muebles no es sociedad para nuestro Código Civil, a pesar de la opinión contraria de Troplong, porque -insiste Vélez Shrsfield- puede existir un beneficio, "pero este beneficio no es divisible entre los participes de la cosa, tal como se entiende la división entre los socios, condici6n esencial de toda sociedad". De1 Código de Chile tomó la idea de que la utilidad debia ser apreciable en dinero y no resulta una utilidad meramente moral. Tampoco considera sociedades civiles, aunque puedan utilizar ese nombre, las hermandades religiosas o las sociedades para objetos de beneficencia. También distingue a las sociedades de otras estructuras, el poder recíproco de administrar que se considera otorgado en forma implícita (ver nota al art. 3451, C6d. Civil). Como es sabido, es nuIa la sociedad de todos los bienes presentes y futuros de los socios o de todas las ganancias que obtengan (art. 1651, Cód. Civil), pero si de los bienes presentes y ganancias determinados- Esta regla fue impuesta desde el C6digo de Prusia (art. 176, lit. 17, parte l), pues desde el derecho romano se admitía la sociedad universal (al igual que Las Partidas, los códigos frances, sardo, de Lousiana y napolitano), Vele2 SArsfield reservó la comunidad universal para los esposos y no admitió la "sociedad de capitales inciertos" (final de la nota al . 1 6 5 1 La comunidad como concepto gen6rico no se plasmó en el C6digo Civil y, tal como la sociedad, el condominio nació con límites concretos (art. 2673 y siguientes). Otra forma de comunidad estructural es la herencia indivisa (art. 3449 y SS.), que prevé una suerte de condominio activo, del cual se puede salir en cualquier momento, pidiéndose la partición (art. 3452, C6d. Civil). La regla de salida del condominio es amplia e inmediata (art. 2692, C6d. Civil), salvo indivisi6n forzosa. En la sociedad, ella termina con el lapso por el cual fue formada o al cumplirse la condición, a que fue subordinada su duraci6n (art. 1764, C6d. Civil); vencido ese plazo, la sociedad civil puede continuar sin necesidad de un nuevo acto escrito (art. 1766). Si hay término ilimitado, se establece la doble condición: concluye cuando lo exija cualquiera de los socios y no quieran los otros continuar en la sociedad (art. 1767, C6d. Civil); se adrnite la
CONTRATOS ASOCIATIVOS
renuncia de un socio, pero ella provoca la disolución (arg. art. 1769, Cód. Civil). ¿Es la sociedad civil la figura común, básica, del resto de las sociedades? En nuestra opinión, dadas las completas reglas establecidas para las sociedades comerciales, no hay margen para aplicaciones analiigicas de la ley común. El objeto de la sociedad civil debe ser licito, pero no se prohibe que su objeto fuera total o parcialmente mercantil (art. 1655, C6d. Civil), en cuyo caso existiría un peligro consistente en que un pacto de sociedad fuese llevado al régimen del art. 21 y SS. de la ley 19.550, si su objeto fuese comercial. El art. 1184, inc. 3 O , del Cód. Civil exige la escritura publica para "los contratos de sociedad civil, sus prórrogas y modificaciones", con lo que cambia la regla de la libre forma establecida en el Código en su redacción original (art. 1662); el art. 1185 sirve de puente útil entre ambas reglas legales. En diversos c6digos civiles se presenta un "contrato de sociedad" simple, directo y consensual. La sociedad civil siempre será un contrato, siempre deberá ser plurilateral y, hasta que no haya una reforma del Código Civil, permanecerá asi. Por su parte, el Código Civil español lo define como "un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con Animo de partir entre si las ganancias" (art. 1665). Aparte, en el Código de Comercio se legisla sobre SA, SRL y SCA, ajustado a las directivas comunitarias. El Código Civil japonés en su art. 667 dice: " 1 ) El contrato de sociedad se perfecciona cuando las partes se comprometen a efectuar aportaciones para emprender algo en común". Anaya señala: "Para el Codigo Napolebn la sociedad civil era uno más de los contratos (art. 1832) cuyas reglas se aplicaban subsidiariamente a las sociedades comerciales (arts. 1873, Cód. Civil, y 18, C6d. de Comercio); quedando establecidas en la codificaci6n mercantil, como especies del contrato societario, la saciedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita y la sociedad an6nima (art. 19, C6d. de C o m e r ~ i o ) " ~ Fue ~ . una gran innovaci6n que la sociedad anónima -antes contrato- pasara a integrar el elenco de sociedades, aunque retenido por el poder del gobierno, mediante el requisito de la previa autorización. Fue el derecho galo el que avanzó en este sentido; en este ordenamiento, todas las sociedades fueron sistematizadas como su21 Anaya, La sociedad como contmto, en Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, "Contratos",p. 15.
A ~ L I S I SGR~TICO DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
jetos del comercio y no como contratos, dado que -dice Anaya-, como es bien sabido, éstos no fueron legislados en esta codificaci6n. "En ellos la anónima (compañia, corporacion o sociedad por acciones, en su diversa terminología) integr6 el tronco del ordenamiento inherente a los sujetos, con disciplina a partir de las regias genericas concernientes a las personas jurídicas; lo que facilit6 su distincion del otra tronco, propio de las relaciones societaxias puramente obhgacionales o generadoras de propiedad en mano común, con fuente en los contratos, que en Alemania tiene base generica en la sociedad civil si bien ésta se reserva la exclusividad como tipo para la realización de fines ideales"22. Sabemos que actualmente no tenemos un modelo universal de sociedad anónima. La corporution no es igual a la gran empresa que surge del derecho alemán (que separa la propiedad del control) y tampoco es equivalente a la sociedad anónima francesa o argentina, aplicables -como formas flexibles que son- a la pequeña, mediana o gran empresa. Estas ú l t h a s poseen un margen mayor de autonomia de la voluntad; a diferencia del Brasil y de Alemania, la Argentinaz3y Francia desarrollan la mayoría de sus actividades por medio de sociedades an6nimas; el modelo uruguayo se vincula más al sistema argentino. La gran andnima, en todos los países, tiene el tipo "abierto" (sociedades que cotizan), que son las que captan el ahorro público (con acciones, emitiendo obligaciones negociables o debentures y otros inst m e n t o s negociables). El contrato que forma la sociedad -cuando existe contrato- es un documento coincidente de voluntades, de carácter proyectivo de una organizaci6n empresaria; de la misma naturaleza participa el contrato de colaboración empresaria. Una cosa es el acuerdo de voluntades -un acto jurídico- y otra el de la organkaci6n empresaria que de él emana. De ahí que no podamos señala que la sociedad "es" un contrato; puede originarse en él o en otro acto juridico (v.gr., una escisión, una sociedad que nace de un concurso, no establecen contratos en su génesis). Existen como "dos momentos" o "pasos" legales perfectamente distinguibles; luego del primero, que importa un acto juridico unilateral, bilateral o plurilateral, nace jurídicamente una organización, una institucion, un "ente" de vida legal autónoma, 22 Anaya, La sociedad como contrato, en Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, "Contratos",p. 16. 23 La Inspeccidn de Justicia ha informado en los años 2001 y 2002 que, estadísticarnente, la mayoría de las nuevas inscripciones son anónimas, en primer lugar, SRL y sociedades extranjeras. Los tipos personaüstas no tienen casi interesados.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Con su habitual precisión, Otaegui dice que el modo predominante de cumplir el acto constitutivo de una sociedad es un contrato (arts. 4", 5" y 167, ley 19.550), pero también puede constituirse por acto asambleario (arts. 88 y 235, inc. 4"), en ciertos supuestos de indivisión familiar (art. 28) o en el estado de concurso preventivo (LCQ, arts. 43, 45 y 49124. La sociedad produce el efecto -dice este autor- de crear una persona jurídica o sujeto de derecho, salvo en e1 caso de sociedad accidental o en participación. Finalmente -señala Otaegui-, la sociedad, en cuanto a su función, es una empresa lucrativa, salvo la asociación bajo forma de sociedad (art. 2 O , ley de sociedades) o la sociedad cuyo objeto exclusivo es la inversión (art. 31)25. El "doble paso" legal que significa el acto constitutivo primario y luego la operación de la organizaci6n creada, ya fue visto por Videla Escalada cuando, con referencia a la sociedad, señalaba que "es un contrato, uno de cuyos efectos consiste en hacer nacer una institución y también se denomina sociedad esa institución nacida del c o n t r a t ~ " ~ ~ . El primer acto jurídico se vuelca en una relaci6n intersubjetiva; aparece luego la organización, que necesariamente también será gerenciada por sujetos; las organizaciones forman parte de la Nación, al actuar en el mercado. En el decurso de este proceso, la responsabilidad general cambia sus reglas; se produce una imputación diferente a medida que se desarrolla esta actividad organizada. Más allá de los sujetos que los piensan y luego ponen "en acto", aparecen, reconocidos por el derecho, estos dispositivos, estas estructuras sistémicas de organización jurídica, que no pueden ni deben iconizarse. Detrás de todo esto -y como destinatarios naturales- e s t h los hombres, las personas humanas creadas por Dios. Este es el orden de las organizaciones desarrolladas como herramientas para el beneficio del ser humano, destinadas a multiplicar su actividad. El &gimen de sociedades comerciales esta previsto en la ley 19.550, del afio 1972, con varias pequeñas reformas y una importante modificación recibida legalmente en el año 1983. La ArgenOtaegui, Orientaciones en e1 derecho c o m r c i d , p. 49 y siguientes. 25 Otaegui, Orimtucionss m el d s r s c h comercial, p. 63. 26 Videla Escalada, La sociedad en el Gddigo Civil y en el pmyecto de ley de u.iagicacidn,"Anales de la Academia Nacionai de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires", '2 Bpoca no 25, p. 9. 24
A ~ L I S I SGR~TICO DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
tina ha sufrido, desde entonces, innumerables cambios. Ellos se dieron también en el orden jurídico, en el cual aparece con notoriedad la reforma de la Constitucibn nacional en el año 1994, que se erige en una norma más abierta y más moderna, aunque naturalmente perfectible. El cambio más importante de los años noventa en la Argentina es la mudanza del sistema económico, que aceptii -entre otras cuestiones- la privatización generalizada y sistem6tica de empresas del Estado, la apertura de la economia y la intención de tener un papel de país con presencia activa en la regi6n de Sudamerica y, desde allí, abxirse hacia el mundo. Esta mudanza de sistema produjo un enorme cambio en la sociedad argentina y a él todavia nos estábamos ajustando los ciudadanos todos y, entre ellos, los empresarios nacionales y los trabajadores dependientes e independientes, cuando sobreviene un nuevo giro hacia un nuevo modelo. Como dice Richard, en el modelo de la globalización aparece el gigantismo empresario, que disminuye la chance de la pequeña y mediana empresa en el mercado, y se advierte la actitud particular de los grandes mediadores financieros que captan los capitales de los ahorristas y les ofrecen un alto rendimiento en el macromercado, con bajo riesgo27. El terna no es nuevo: ya Odriozola advertia los problemas de las grandes empresas y del fraccionamiento del ac~ionariado~~, Las rnicro, pequeñas y medianas empresas, a pesar de contar con un rdgirnen especial, no han podido "armarse" frente a las grandes empresas; uno de los motivos, para nosotros, es la carencia de un sistema asociativo abierto que permita una ágil respuesta o actuaci6n conjunta, en el mercado nacional y el internacional. Junto a esta realidad, surgen nuevas acumulaciones de capital que debe ser invertido en forma específica por prescripción legal @.ej., los sistemas AFJP y ART,para señalar algunos, siguiendo las huellas del sendero que se habia trazado para las empresas aseguradoras). Entonces aparecen nuevas necesidades normativas para encauzar estos fenómenos. Las sociedades de actividad social tienen una base especulativa (obtener ganancias) pero su objeto iinico y preciso es administrar, por ejemplo, fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP); alli aparecen verdaderos inversores institucionales en el mercado. No se puede, ni se debe dejar de lado el fin general del bien común. Richard, Organkacidn aso&tiva, p. 27. 2s Odriozok, Estudios ds akmcho socista*, p. 109 y SS., comentando el entonces Anteproyecto de ley general de sociedades comerciales. 27
CONTRATOS ASOCiATIVOS
Como señala acertadamente Bulit Goñi, las AFJP no pueden ser inversores indiferentes a la realidad social, pues administran fondos ajenos y con destino principalmente previsional (ley 24.241) y administraci6n e ~ p e c í f i c a ~No ~ . obstante, como veremos m8s adelante, el bien general o la responsabilidad social no puede independizarse de la estructura y de los fines de las sociedades, aunque éstas sean comerciales. La ley 19.550, de 1972, referida a sociedades comerciales, presagiaba ya, cuando fue sancionada, su propia reforma. Asi, su exposiciiin de motivos decía, en su texto referido a las anónimas, lo siguiente: "Si bien las innovaciones introducidas en la parte general son de indudable importancia y algunas de ellas han tenido muy en cuenta a este tipo de sociedad (régimen contable de balance, memoria, etcétera), la creciente trascendencia que esta clase de sociedad tiene para el desarrollo de la economia del pais, unida a la prudencia con la que debe examinaxse la experiencia extranjera en la materia para analizar sus resultados, ha impuesto circunspección en las innovaciones propuestas a fin de adecuadas a las necesidades actuales y las previstas en un futuro m8s o menos inmediato. No debe alarmar que el régimen propuesto pueda requerir su modificación dentro de un plazo relativamente breve, porque la rápida evolución puede exigirlo; es preferible esto, a, introducir instituciones con miras a un estadio econ6rnico social máss evolucionado y que ahora y para un futuro inmediato puede importar perturbaciones para un desarrollo ordenado. La experiencia extranjera lo demuestra: la ley alemana de 1937, presentada en su tiempo como un modelo de ordenaci6n legislativa, ha debido ser reemplazada por la ley de 1965; la regulaci6n del Código italiano de 1942 esta en proceso de reforma, así como la ley española de 1951, sin contar con la legislación francesa, cuya ley de 1867, que fuera objeto de múltiples modificaciones, ha sido reemplazada por la ley de 1966; la ley inglesa de 1948, ha sido parcialmente reformada en 1967, y se anuncian mayores modificaciones". La reforma de la ley, que se terminó de concretar en el año 1983 y fue luego aceptada in jntegrum por el gobierno constitucional que asumió ese mismo año, se limit6 a mudar o actualizar $610 las cuestiones cuyo cambio o actualizaci6n la doctrina requería insistentemente. Asi, además de los numerosos trabajos y libros escritos, se recibid el resultado de numerosos congresos de derecho societario. 29 Bulit Goñi, Las AFJP como inversores. Algunos cdemhs generales y el sjwcicio de los derechos politicos deviuados de sus tenene& a c c i o n a W , AL,
2002-F-1288.
ANALISIS GR~TICODE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
181
La ley 22.903 cumplió el cometido de a g g i o m m h t o , proponiendo ciertos ajustes, pero ya advertía sobre la necesidad de periodicas reformas, a su vez, en su exposicion de motivos; "La Comisión instituida por la resolución del Ministerio de Justicia 72 del 15 de febrero de 1983 ha elaborado el texto de reformas a la ley 19.550 ajusthdose a las pautas que se expusieron en el informe al señor Ministro de Justicia de fecha 15 de diciembre de 1982. Esto es: sin perjuicio de ser conscientes que la ley de sociedades comerciales podría ser objeto de modificaciones tendientes a mejorar su estructura en una mayor medida que la que se propone, la Comisión ha estimado que era propio, en esta oportunidad sugerir aquellas reformas que a trav6s de diez años de vigencia y aplicaci6n intensiva de la Iey 19.550 han reunido consenso suficiente para su aceptación. En tal sentido se recogen, b6sicamente, las propuestas que han tenido significativa aceptación a trav6s de las diversas manifestaciones reunidas en los Congresos de Derecho Societario de La Cumbre del año 1977, de Mar del Plata, celebrado en el año 1979, y el de Salta, desarrollado en el año 1982, como así en otras jornadas y reuniones científicas que tuvieron como punto de referencia, precisamente, la problemhtica de interpretación y aplicación de la ley 19.550; naturalmente también han tenido especial merituaci6n las conclusiones a que arribara la doctrina y la trascendencia de los criterios sentados por la jurisprudencia predominante Cp.ej., reconducci6n o reactivación societaria, regularización de sociedades irregulares)". La ley de sociedades comerciales necesita varias reformas para adaptarla a los tiempos que corren en este siglo x x ~ . Una forma de hacerlas es proponer una nueva ley, que permita a estas organizaciones empresarias tener estatutos legales m8s amplios y flexibles. La otra variante se da cuando se escribe una reforma legal que, sobre las bases de las normas conocidas, construya diversas enmiendas que permitan un mejor aprovechamiento del sistema en beneficio del desarrollo de los negocios, de la transparencia, de la información y del recto cumplimiento de los fines sociales. En las puertas del tercer rnilenio es preciso pensar en varias modificaciones del sistema societario nacional; creemos que las reformas m8s importantes deben practicarse en los extremos: en la pequeña sociedad y la que algunos llaman abierta o cotizada. En el primer caso, porque un sinn6mero de negocios se constituyen en forma de sociedad simple y, en el segundo, debido a la importancia de los capitales captados por medio de su cotizaci6n pública en alguna bolsa de comercio. En este trabajo nos referiremos a la pequeña empresa que comienza su giro y vida en los negocios, y tambien al segmento de las
182
CONTRATOS ASOCIATIVOS
sociedades mayores30, pareciendo dtil comparar sus salientes aspectos legales con la elaboración que en el extranjero aun es conocida con su nombre original inglés, la doctrina del cwporate govemance, y que el decreto delegado 677101 ha incorporado en forma no muy ortodoxa al ordenamiento legal argentino; aprovecharemos también la ocasión para comentar algunas otras cuestiones o temas, provenientes de la practica nacional y de los paises del Mercosur. c) PERSPECTWAS FUTURAS. Corno dijimos en el Reporte nacional referido al estado del derecho argentino en el tema del gobierno corporativo, que enviamos al congreso de la Société International de Droit Comparée -realizado en Bristol, en julio de 1998-, y en otros estudios posteriores, tenemos conciencia de que esta temática debe incorporarse a una nueva ley, que sera producto de la necesaria actualización que ya reclama el medio (sobre el ultimo intento de reformar la ley de sociedades comerciales, ver 52). Seria de gran utilidad que ella se confronte con estudios conjuntos con juristas de otros paises asociados al Mercosur, que -junto al nuestro- forman parte de la región latina de América del Sur, sin descuidar, naturalmente, la evolución del derecho asociativo de los paises de la Comunidad Andina de Naciones, con la cual nos une un tratado especifico, firmado como Acuerdo Marco entre el Mercosur y la CAN (Comunidad Andina de Naciones), suscripto en Buenos Aires con fecha 16 de abril de 199831. El gran desafio histórico de una Sudamgrica integrada no debe ser ignorado y la oportunidad de comenzar a trabajar ya no puede perderse; con ella, la armonización del derecho de las empresas -que en su mayoría están instrumentadas legalmente como sociedades- aparece como una de las primeras prioridades en el campo mayor de la armonización jurídica general. Parece pertinente aprovechar lo que ya se ha avanzado en la tarea reformadora del derecho societario de otros paises y, en especial, la fuerte corriente critica que se ha generado desde hace varios años en el derecho del cornmon law, en especial, los estu30 Excluimos a las sociedades anónimas endocrálicas, aquellas en las cuales ningiin accionista tiene más que un pequeño porcentaje del total de las acciones (Rostow, eAnte quidnes y con qud fines son responsables las gerencias de las sociedad~sanónimas?, en Mason, "La sociedad an6nima en la sociedad moderna", p- 77). 31 El Acuerdo prev6 la creaeidn de una zona de libre comercio entre el Mercosur y la CAN y, entre otros objetivos, se seliala el de "establecer un marco normativo para promover e impulsar las inversiones recíprocas entre los agentes econórnicos de las Partes contratantes".
A ~ L I S I SGR~TICO DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
dios realizados en los Estados Unidos de América y el Reino Unido, los cuales se proyectaron al derecho continental europeo por diversas vias, En esa transferencia, b doctrina se enriqueció en matices y las conclusiones lograron una propuesta sumamente interesante. Asi, prácticamente en cada país de Europa se estudia el fendrneno en las universidades e institutos de investigaciones; sirvan como ejemplos conocidos por nosotros el extenso y profundo m8lisis que se hace actualmente en el derecho italiano o los estudios especiales que ha orientado principalmente la Escuela de Derecho Societario de la Universidad de Valladolid, en España32. La gran reforma del futuro en el ámbito corporativo se dará, a nuestro juicio, en dos campos; uno, el referido a la necesaria flexibilidad y amplitud que en el futuro deberá otorgarse a las estmcturas a s o c i a t i ~ a s y~ ~otro, , a la correcta inserci6n de algunos de los principales principios de la doctrina del buen gobierno corporativo, cuesti6n que, con este modo simple de nombrar una realidad compleja, abarca el tema de la organización, información, conducción, funcionamiento y control de entes colectivos principalmente abiertos, pero extensibles, mutatis mutandis, a todo el orden societario. La flexibilización del derecho societario debe darse en todos los tipos sociales, pero especialmente ha de simplificarse el régimen de la pequeña empresa, de la simple sociedad, porque con eiio se potencia una importante base económica de algunas realidades que muestra la economia de mercado. Baste señalar el ejemplo de Italia, que mantiene una posición destacada entre las economías mundiales, edificada -según lo dicen autorizados autores- en sus pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, la doctrina que pretende mejorar la administración, gobierno y control de las grandes sociedades, extendiendo soluciones hacia las restantes, aunque se refieran aqui al derecho argentino, son aplicables casi sin cambios al derecho societario existente en los otros paises de la región (principalmente, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia). Es bien conocido por los investigadores especializados que las preocupaciones por establecer nuevas reglas de conducta para las sociedades es muy antigua, tanto en el derecho anglosajón como en el sistema continental o románico. En 10s Estados Unidos de America, el proyecto referido a Law Bussiness Associations estuvo en la agenda del Arnerican Law Institute desde que fue organizado en el año 1923. En 1978 se inician formalmente los tra32 Ver, en general, Esteban Velasco (coord.), El g o b i m n ~de las soci~dadss cotkadm . 33 Etcheverry, Modelo de contrato ds cohbomcidn para el Mgrcosur y Suda M c u , en Gómez Leo (dir.), "Derecho empresario actualw,p. 291 y siguientes.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
bajos de AL1 referentes al gobierno de las sociedades con el nombre de Covorate Governunce Project, que concluyen en un fznal draft el 31 de marzo de 1992, titulado "Principios del gobierno de las sociedades: análisis y recomendaciones". Señala Eisenberg que los "principios" no cubren todas las materias del derecho de sociedades o empresas, sino algunos de los siguientes temas: e1 objetivo y la conducta de las sociedades por acciones; su estructura; el deber de diligencia y cuidado; el deber de actuar con buena fe, y el rol de directores y accionistas con referencia al control y a las ofertas públicas de compra de ac~iones3~. La Argentina, desde el año 1989 y en la década del noventa, ha dispuesto la mas amplia libertad de comercio y de movimiento de capitales para con todo el resto del mundo. También se ha realizado una profunda reforma del Estado y se consiguió contener la inflaci6n; el país se adhirió, junto a los otros del Mercosur, a las conclusiones de la Ronda Uruguay y a la creaeión de la Organización Mundial del Comercio (GATT - WTO). Este cuadro se completó con el enérgico proceso de privatización, y ella permitió que la casi totalidad de las empresas de las que era dueña el Estado pasaran a manos privadas; algunas eran muy importantes, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (petr6leo y gas), la telefonía nacional e internacional, los ferrocarriles, los subterráneos, la mayoría de los bancos estatales y todo el sistema el6ctrico nacional. Esto se revierte a partir del gobierno de De la Rúa, que no puede sostener esta linea econ6rnica, terminándose en un derrumbe a fines del año 2002; el gobierno surgido de elecciones en el 2003 parece inclinarse por un sistema mixto, en el cual el Estado no estará ausente, dirigiendo la economia. La doctrina de la covorate governance parte de la impronta del sistema jurídico angloamericano, en el cual no se emplean -a diferencia del sistema romano germánico-, para este tipo de reglas legales, conceptos que signifiquen el contorno y luego la sistematizacion de una figura legal; 10 que se busca es asegurar mejor el debido control sobre la administración de las sociedades y especialmente sobre el manugement de las grandes sociedades que ofrecen sus valores al pcblico. Con su adopción, se trata de proteger a una clase nueva de consumidor, el inversor del mercado. Es claro que enseguida aparece la dialéctica entre el poder regulador y la libertad de estructurar el negocio, pero de ese equilibrio debe salir un régimen que, al decir de Sánchez Calero, refiriéndose a otro tema (el de la libre competencia), fuera "practi34 Eisenberg, An overview of the principies of corporate governumce, "The Bussiness Lawyer", vol. 48, aug. 1993, p. 1272 y siguientes.
A ~ L I S I SGR~TICO DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
cable". Y -agregamos- conveniente y adecuado a la realidad de nuestro país. Nuestra ley de sociedades debe buscar un mayor orden, una más transparente administración, un órgano de directorio en el cual estén representados todos los intereses y lineas de fuerza o influencia en la sociedad; uno de los caminos a los que se ha acudido es la categorizaci6n y distinción entre los directores, incorporándose una vía de control directo sobre los directores ejecutivos por aquellos nombrados por los inversores institucionales. Esta corriente nos llega como novedad de lo que sucede en algunos países europeos, como Italias5, Francia35 Alemanias7, el Reino Unido38, Holanda3" España y también con repercusiones en Canadá40. Pero no debemos dejarnos seducir tan fácilmente por este nuevo "directorio", en parte ejecutivo y en parte de control, muy ajeno a nuestras prácticas habituales en el derecho societario. Hay que buscar soluciones que adecuen la realidad argentina a las buenas intenciones reformadoras. Decimos, con FernBndez de la Gándara41, que la piedra angular de estas reformas esta dada en la distinción entre quienes están llamados a gestionar la empresa social y quienes tienen el poder de vigilar la gestión. Estos poderes se practican en la legislacidn nacional actual mediante dos órganos distintos (también es así el modelo alemán; el directorio gestiona y la sindicatura controla internamente). Aparece entonces como extraña, y difícil de comprender para nuestro empresariado, esta nueva doctrina que estamos estudiando, típica del sistema anglosajón, que establece, dentro del board, dos funciones, al menos, desempeñadas por distintos grupos y categorías de directores: la gestión ejecutiva y la gestión-control. Una corriente ampliada extiende la posible reforma de las sociedades a otros temas vinculados a la gestión y al control de gestión, no ya con relaci6n simplemente al directorio sino a la actuación de los directores respecto de socios y terceros: deberes de los di35 Texto dnico para la reforma de los mercados financieros y el "corporate governance", del 21 de febrero de 1998. 38 En este país se elaboró el "Proyecto Marini", "La modernisation du droit des societes", Paris, 1996 y, antes, el Vienot (1995). 37 Consultar la ley Kon TraGezetz, del 28 de enero de 1998. 38 C o a of beet pmtice del Informe Cadbury (1992); Informe Greenbury (1995). 39 Informe Peteers (1997). 40 Informe Chair, de la Comisi6n Mc Donald (1994). 41 Fernández de la Gándara, El debate actual sobre el g o b i m m co?yomtivo. Aspectos metodoldgfcos 9 de contenido, en Esteban Velasco (coord.), "El gobierno de las sociedades cotizadas", p. 61.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
rectores, situación del insider, responsabilidades especiales, analisis de actuaciones societarias diversas (v.gr., una oferta pública de acciones, hostil o no), sindicatos de voto, utilizacion de diversos tipos de contratos fiduciarios, transparencia de la gestion mediante la mejora de los sistemas de contabilidad y control, relaciones de la sociedad con empresas terceras (p.ej., bancos, entidades financieras o fiduciarias, asociaciones o fondos comunes que producen inversiones institucionales y otras). 52. LA G O M I S I ~ DE N REFORMAS DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES {ARO 2002-2003). - Fue creada por res. MJDH 112102 y tuvo el cometido de actualizar la ley de sociedades comerciales, admitiendo -por un lado- las novedades insoslayables que nos 11e-
gan desde el mundo globalizado. Se propuso, sobre la base de la ley vigente, simpIificar el régimen societario para hacerlo más confiable y justo, a la luz de los trabajos académicos conocidos desde 1983 en adelante y a los llamados -siempre presentes y siempre fuertes- de la realidad negocial. Tambien intentó insertar lo que corresponde a la ley de sociedades comerciales del extenso régimen establecido por el decr. 677101. El Anteproyecto de reformas de la ley 19.550 fue elaborado durante varios meses por la Comisi6n que trabajó en el Ministe~ ~cual , present6 en el mes de junio rio de Justicia de la N a ~ i d n la de 2003 la nota de elevaciiin del Anteproyecto de reformas a la ley de sociedades comerciales al ministro de Justicia, en la inteligencia de que se partía de la ley vigente, reformada por la 22.903, guardándose el mismo orden de los artículos, secciones y capítulos ya existentes, y se agregó un anexo de delitos e infracciones societarias, también encargado por el ministro Vanossi cuando formo la Cornisidn. La ley 19.550 se sancion6 en el año 1972; la mayor reforma es la del año 1983. Dos décadas reclaman nuevas reglas o adecuaci6n de las existentes. Asi, se dice en la nota de elevación: "Finalmente debemos manifestar que hemos tratado de no exceder con las reformas propuestas, las fronteras de las soluciones que pueden resultar más acordes con nuestra idiosincrasia, atendiendo a la receptividad y aceptacibn conjeturable frente a las manifestaciones mas difundidas en nuestro medio jurídico". Comentaremos algunas de sus principales innovaciones. En veinte años el mundo ha cambiado; el avance de la tecnología, la 42 La Comisi6n estuvo constituida por los doctores Jaime Anaya, Salvador Bergel, Otaegui (luego renunciante, casi al principio de las tareas de la Comisibn) y el autor de este libro.
ANALISIS GR~TICODE
LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
187
existencia de un mayor derecho unificado, la globdizaci6n, la creación de zonas de integracibn regional, llevan a pensar en actualizar, flexibilizar y dar más transparencia al régimen societario argentino. Las innovaciones, como ocurre en todo el Anteproyecto, tienen tres niveles: son de detalle, de cierta importancia o esenciales. No es posible analizar todas aquí, sino que mencionaremos solamente algunas. En primer lugar, respecto de las fuentes, puede decirse que se consultaron todas las disponibles, comenzando por las recomendaciones de la doctrina y de las ponencias provenientes de los congresos de derecho societario, tan importantes en el país. También se acudió al derecho comparado, en el marco de la doctrina extranjera y de las leyes que, por su novedad o calidad de soluciones, merecian ser tomadas en cuenta. En la nota de elevación del Anteproyecto de 2003 se mencionan algunos de los importantes cambios legislativos que tuvo el derecho más cercano al nuestro: "Las sucesivas reformas de la legislación francesa, las leyes españolas de sociedades anónimas (1989) y de sociedades de responsabilidad limitada (1995), la también española propuesta de Código de Sociedades Mercantiles (2002), el Código de Sociedades Comerciales de Portugal (1986), el decreto legislativo italiano del 17 de enero de 2003 que reforma la legislación de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y cooperativas, la reforma suiza del Código de las Obligaciones en materia de sociedades anónimas (1992), el Código de las Sociedades de Bélgica (1999), son expresivas de la necesidad de una adecuación jurídica a los aludidos cambios". A ello se agregan las reformas del Brasil, Uruguay y Chile, que modificaron su derecho societario. En nuestro país, existieron varios anteproyectos que pretendían incorporar la nocibn de contrato asociativo y, en algunos, admitir la sociedad de un solo socio, ninguno de los cuales tuvo éxito legislativo: a ) Ley 24.032, vetada por el decr. 2791/91. b ) Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 (Comisi6n creada por decr. 468192). c) Comisión Federal creada por la CBmara de Diputados de la Naci6n. d) Comisi6n creada por el decr. 685195 que disea6 un proyecto de unificaci6n, elevado en diciembre de 1998 al ministro de Justicia. S610 nos referiremos a algunas de las modificaciones propuestas, dado que ellas son numerosas y llevara varios años estudiarlas, discutirlas y corregirlas. Tal vez este Anteproyecto, presentado en
CONTRATOS ASOCIATIVOS
el año 2003 al Ministerio de Justicia, sirva como un aporte para una reforma más amplia, no sólo del sistema societario mercantil, sino de todo el régimen del negocio asociativo nacional. Cabe recordar que en el Anteproyecto se mantuvo la numeración original de la ley, para posibilitar un mejor manejo del texto legal y aprovechar la rica y extensa jurisprudencia existente, posibilitando una introducción de reformas ordenada y que resultara "amigable" para el operador jurídico. Se tuvo a la vista, naturalmente, la reforma de la ley societaria del Brasil, refundida en un Código Civil unificado, que incorpora, por ejemplo, la noción de establecimiento y añade un estatuto de sociedades general, en el cual se admite que algunas sociedades no tengan personalidad jurídica. El Anteproyecto de 2003 disciplina a las sociedades informales o de hecho, elimina la prohibición del art. 30 de la LS, admite la sociedad de un solo socio, incorpora al arbitraje como medio útil para resoIver los conflictos intrasocietarios y regla el principio de la apariencia de la condici6n de socio. Es claro que el régimen de la sociedad de hecho debe modificarse, asi como el régimen de la invalidez societaria. Todo con tendencia a la preservación de los actos cumplidos y el respeto a terceros, incluyendo soluciones en materia de apariencia. El pequeño empresario asociado debe tener un acceso a estructuras legales m8s sencillas y sin peligros. Pocos cambios ameritaran, seguramente, las sociedades por partes de interés que son, a la vez, regulares, pero debemos reconocer el poco uso que tienen estos dispositivos. El concepto de suciedad, en el Anteproyecto, se modific6 un poco, comenzando por admitirse que las sociedades pueden existir no sólo a partir de un contrato, sino de otros actos jurídicos. Esto fue esencial para viabilizar las sociedades de un solo socio, admitidas en la Uni6n Europea, en los Estados Unidos de América y en varias legislaciones modernas; sólo que se la reservó, Únicamente, para las SRL y las anónimas. Respecto de las empresas de un solo componente, limitadas, la Comisi6n discutid si era mejor incorporar la empresa unipersonal de responsabilidad limitada o la sociedad de un solo socio, decidiéndose por la segunda opción, por considerarla mejor ante terceros. Naturalmente, cuando se permite las sociedades fundadas o sobrevivientes de un solo miembro, deben reformarse diversos artículos de la ley, en protección de terceros. La integridad del capital (art. 187, Anteproyecto) o los créditos del accionista único (art. 163) son algunos de los ejemplos posibles.
ANALISIS GR~TICODE
LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
189
Al permitirse que la sociedad se funde mediante un acto, no se descartó la posibilidad de que éste fuese un contrato, porque la doctrina mayoritaria admite que la sociedad pueda ser constituida mediante un contrato o por otros actos jurídicos. En el art. 4 O , el "contrato" se reemplaza por "el acto"; no es necesario aclarar que el Anteproyecto de 2003 se refiere al acto jm'dico y, de entre ellos, el licito, por mantenerse sin variantes el art. 18 de la ley vigente. El art. lo se reforma de manera que existe una sociedad simple, al lado de las sociedades de los tipos regulares, que se mantienen en el capitulo 11 de la ley actual. En la misma norma legal se permite la constitución de anónimas y SRL por parte de una sola persona. Va de suyo que las sociedades unipersonales ameritaron varios cambios de diversos artículos, incluyendo los que se refieren a las sociedades que nacen plurilaterales pero, con el transcurso del tiempo, devienen unipersonales. En el art. 6 ' del Anteproyecto se establece un plazo para completar el trámite de una sociedad en formación, vencido el cual podrá proseguirse con la inscripción, solicitando un plazo adicional, si es razonable; luego de ello, podrá hacerse la inscripción tardia, no mediando oposición de parte interesada. Tendrá efecto la inscripci6n tardía, dice la norma, desde la fecha del registro. Para las sociedades en formación se extienden, en lo pertinente, los efectos previstos en los arts. 183 y 184. En materia de sociedades de hecho con contrato escrito, las cláusulas son aplicables entre los socios, con lo cual se vuelve al principio rector de todo nuestro derecho, cual es el del pacta sunt servanda; pueden invocarse ante terceros si se prueba que lo conocían cuando naci6 la relacion (art. 22 nuevo y supresión de la parte 2" del art. 23). El contrato social puede establecer un lapso de duración válido; caso contrario, cualquier socio, previa notificación fehaciente, puede separarse cuando lo desee, provocando la disolución del ente societario (art, 25). La valuación de las partes sociales se establece por árbitros peritos. Este tipo de valuaciones se establece como regla, siguiendo una tradición mercantil, salvo que el contrato o estatuto prevea otra cosa (art. 15, Anteproyecto). Luego de referirse la ley al socio oculto, en el art. 34, se establece la responsabilidad, aplicando el principio de la apariencia. En el art. 35 se registra la posibilidad de establecer convenciones parasociales. AUí se indican ciertos acuerdos que, por su importancia y obra de la jurisprudencia y doctrina, resultarán nulos. En el Anteproyecto que estamos siguiendo se completa el texto del último phrafo del regimen de inoponibilidad (art. 541, agre-
CONTRATOS ASOCIATIVOS
gando la frase: "Lo dispuesto se aplicara sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados". En el art. 58 se regula la administracibn de una sociedad por parte de una persona jurídica, cuestibn que fuera muy discutida en la doctrina, pero en general aceptada, como lo hace en Francia y Uruguay. Al art. 59 se le agrega la prohibicion de actuar en competencia con la sociedad, utilizar o afectar activos sociales en beneficio propio, regulándose también el interés contrario y la contratacibn con la sociedad. Debe seguramente modificarse el tema de la renuncia del administrador, que muchas veces -en la práctica- queda sin respuesta y por ello obligado para con la sociedad. El Anteproyecto prevé un plazo para la aceptación y la inscripción de la renuncia (art. 60). Se incorporan en un nuevo art. 259, muchos detalles sobre la renuncia y su tratamiento, buscándose más justicia entre los intereses, a veces opuestos, de la sociedad, los administradores y las partes. Respecto de la gestión de los administradores, su aprobación no puede tenerse como regla inatacable, desde que la mayoría podría, por esa vía, aprobar cuentas de gestiones irregulares; por ello, el Anteproyecto de 2003 incorpora una regla de la legislación belga: "La aprobacion de la gestion, sólo es valida cuando las cuentas no adolezcan de omisiones ni incluyan datos que disimulen la real situación patrimonial o financiera de la sociedad" (art. 554). Muchas son las normas de detalle que pueden mejorarse en la actual ley de sociedades comerciales. Seguiremos mencionando algunas más, vinculándolas al Anteproyecto que estamos comentando. Es importante regular mejor las sociedades extranjeras que actúan en el pais y concebir una mas completa redaccidn del art. 54 en materia de grupos. La actuación de las sociedades constituidas en el extranjero debe ser objeto de una importante reforma. Algunas opiniones indican que es un tema del derecho internacional privado; a propósito de ello, ha sido tratado por una Comisión especial que también concIuy6 un Proyecto de Cddigo de Derecho Internacional Privado. Las res. 7 y S de la Inspección General de Justicia, de finales del año 2003, han puesto en evidencia que se trata de una temática en la cual este debate apenas comienza, y donde poco innova el Anteproyecto, porque se espera del Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado una solucion definitiva al respecto.
A ~ L I S I SGR~TICO DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
Una cuestión que debiera quedar incorporada a nuestro derecho es la de designar de manera uniforme y ornnicomprensiva, a cualquier especie de representacion o sucursal. de empresa extranjera en el país, "Establecimiento" podria resultar tal noción, aprehendida de fuentes internacionales modernas. La SRL no parece exigir demasiados cambios. Sin embargo, es necesaria una sociedad amigable, que provoque la atenci6n de las pequeñas empresas. Se la debe mejorar y simplificar más, y tal vez deba crearse una sociedad anónima simplificada, como ocurrió con alguno de los proyectos anteriores. No ha incursionado en el segundo tema el Anteproyecto de 2003, pero si en simplificar y aclarar diversas reglas de las SRL, para hacerlas más prbximas a la empresa pequeña y microempresa. En el art. 155 del Anteproyecto se suprime la obligatoriedad del pacto para los herederos del socio. Para las SRL se incorpora en el Anteproyecto, una omisión de la ley vigente respecto de las SRL y de las anonimas: la posibilidad de impugnar los actos de la gerencia (art. 157). La necesidad de dar mayor transparencia a las sociedades hace que sea necesario establecer reglas contables m8s claras especialmente de registración en libros, cuando éstas no son suficientes en la ley. En el Anteproyecto se establecen pautas especiales para las SRL y se le da mucha importancia al libro del art. 73, el cual sera realmente útil en las sociedades de un solo socio. En el art. 163 del Anteproyecto se prev6, para las SRL unipersonales, una regla basica para defender a los terceros: "Sociedad unipersonal. Los créditos del accionista iinico contra la sociedad estan subordinados al previo pago de los créditos de los terceros". Respecto del capital, un problema que preocupa a la doctrina es la infracapitalizacidn de las sociedades. El Anteproyecto de 2003, sin llegar a ser un total reformador en este campo, incorporó diversas normas que mitigaran este no querido efecto societario, que puede perjudicar a terceros. Vinculado al capital, la práctica ha presentado un gran interrogante respecto de las soluciones frente a la necesidad de proceder al canje de acciones. La dicotomia derecho al canje y derecho de propiedad se ha buscado mediante una solución que asegure, a la sociedad y al accionista ausente, un equilibrio entre sus derechos (ver, p.ej., la solución del Anteproyecto de 2003 en el art. 211). Si debe actualizarse la sociedad anónima, que fuera -según lo recuerda Anaya- la primera sociedad comercial por su forma, que en la época de Vélez Sársfield ya mereció tal a t e n ~ i 6 n ~Dice ~ . este 43 Anaya, h socisdad como contyato, en Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, "Contratos",p. 17.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
autor: "Y fue la anónima la única sociedad a la que atribuyó comercialidad 'aunque n o tenga por objeto actos d e comercio' (art. 282), asentando tal calidad en base a la sola forma jurídica, criterio precursor para la &pocainspirado en el proyecto de C6digo para Wurtemberg. Se suma todavía la caracterizaci6n con que la dotó estableciendo que 'es la simple asociación de capitales', enunciando que pone distancia con la contractualidad y que así incorpora en el art. 313 una enseñanza de Massé con la que ponía 6nfasis en los medios o recursos antes que en los sujetos". La anónima actualmente es la gran sociedad de toda clase de negocios en nuestro país y, en nuestra opinión, no debe reservarse este tipo para la gran empresa, siendo dúctil para la mediana y aun para ciertas aplicaciones de la pequeña empresa. Sin embargo, la anónima ha de mejorarse, siendo uno de sus principales fracasos el sistema de control, que no ha tenido los resultados esperados a pesar de que son profesionales los que se ocupan de la sindicatura. El interés social es otro tema que exige cuidado y largas meditaciones para no cambiar abruptamente las reglas de juego en nuestro medio. Creemos que las bases de la ley actual, y su rica jurisprudencia interpretativa, deben conservarse en lo esencial, por ser ella un instrumento útil para el desarrollo del tráfico. En el campo de los negocios de colaboracidn, postulamos una ampliación y flexibilización, no solamente para el derecho interno, sino para reactivar los negocios en el Mercosur, objetivo principal de este trabajo en sus conclusiones finales. Aparece una necesidad en la doctrina: suprimir prestanombres y admitir la creación de la sociedad anónima o SRL de un solo socio -inclusive originalmente creadas por una sola persona-, mediante reglas que darán más transparencia al mercado. Si la sociedad es una estructura organizativa ante todo, no importara cuAntos socios sean los titulares de las acciones. Si puede fundarsela en un acto jurídico m8s amplio que un contrato, el problema esta resuelto. Anaya tambi4n ha recordado este fenbmeno, que fue generalizado en Europa "tras lo dispuesto a su respecto por la XII directiva de la CEE, que admite las sociedades de estos tipos inicialmente de un solo socio. Y mientras la pluralidad de personas caracterice al contrato (art. 1137, Cód. Civil) no es concebible -como dice Yves Guyon- seguir hablando de 'contrato' de sociedad"44. Anaya pien44 Anaya, h socisdad como contyato, en Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, "Contratos", p. 19 y 20.
ANALISIS
CR~TICODE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
sa que las sociedades formadas por un solo miembro se escapan, no solamente del concepto de contrato, sino que "tampoco son sociedades sino patrimonios de afectacibn". Y recuerda: "Una aguda síntesis de Pietro Abadesa distingue tres notas fundamentales en la categoría: la comuni6n de fin, la plurilateralidad y la instrumentalidad". La comunión radica en la finalidad que deben alcanzar los socios; "la plurilateralidad es posible en las relaciones societarias porque el fin es alcanzable y participable por una pluralidad de partes; y con frecuencia, cuanto mayor sea su número y por ende los aportes, más posibilidades existen de alcanzar ese fin". En definitiva, nos debemos rendir ante la realidad de un negocio jurídico de organizacidn que permite el desarrollo de la empresa moderna y coincidimos con Anaya cuando señala que "el carálcter organizativo del contrato dispuesto para el cumplimiento de una actividad productiva, da cuenta de una consistencia instrumental".
9 53. R ~ G I M ES ONG Z E T ~ I OARGENTINO.
- Como lo recordamos,
el sistema argentino de sociedades data del año 1972, con una gran reforma en 1983 y otras menores. En él, se ha conseguido la dificil unificación del concepto legal para todas las sociedades, al unirlas en una ley general, en la cual se establecen -en una primera parte- reglas comunes tanto para las sociedades simples como para las sociedades accionarias, cotizantes o no. El mudo de funcionar establecido para el órgano de administración de todas las sociedades está legislado unitariamente, en la Argentina, en sus reglas generales45; se utiliza un estándar único para toda clase de administraci6n en todo tipo de sociedad. En la secci6n VI11 de la ley de sociedades 19.550 se señala lo siguiente: a ) El administrador, o representante de cualquier tipo de sociedades, obliga a éstas ante terceros, por los actos que no sean "notoriamente extraños" al objeto social (el objeto social debe ser, en la Argentina, obligatoriamente "preciso y determinado"). Sin perjuicio de ello, si el administrador, al realizar un acto jurídico, viola una ley o una regla interna de la sociedad (estatuto, reglamento), tiene responsabilidad frente a los socios (art. 58, LS) y, si daña a terceros, frente a éstos. He aquí la regla por la cual el administrador se hace responsable por los actos que realiza o deja de hacer. 45 El m i m o sistema se emplea en Uruguay; en el Paraguay hay un Cbdigo unificado, en tanto que el Brasil regula sus sociedades por partes de interbs en el viejo C6digo de Comercio y a las sociedades por acciones (comanditarias y andnimas) en una ley especial, bastante moderna.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
b) Cuando el administrador suscriba títulos valores, contratos entre ausentes, de adhesión o contratos hechos mediante formularios, obliga a la sociedad aun en el caso en que la representación o administración sea por estatuto, plural (salvo que el tercero conociera esa representación plural -art. 58, LS-); aquí se protege al tercero de buena fe que no conoce restricciones estatutarias especiales. Tal vez este principio deba ampliarse, en razón de la apariencia. c ) A los administradores y representantes se les prescribe "obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios" (art. 59, LS). Este estandar permite evaluar la conducta de los administradores, a los que no se les exige naturalmente el éxito empresario, sino el cuidado y la previsi6n de alguien que conoce -o debiera conocer- c&mo se administra el negocio a su cargo. La lealtad significa la conducta abierta y de buena fe frente a socios y terceros. d) La responsabilidad que el ordenamiento legal indica, es amplia y compromete el patrimonio personal del administrador. Dice la ley que los que faltaren a sus obligaciones son responsables en forma ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios que causaren con su acci6n u ornisibn (art. 59, LS); la ilimitacidn involucra, en el derecho argentino, la totalidad del patrimonio personal del director. e ) La ley argentina completa y refuerza la responsabilidad para el caso de sociedades por acciones, estatuyendo la responsabilidad solidaria, excepto que se haga una inscripcion especifica limitativa referida a una función directorial a cumplir, excluyente de otras. Es necesario recordar, también, que toda designación o cese de los administradores debe ser inscripta en los registros correspondientes (el Registro Público de Comercio, en la Argentina) y publicarse edictos (avisos en el Boletín Oficial) de tal acto, en el caso de que las sociedades sean SRL o sociedades por acciones. Si estos trámites no se cumplen, tales nombramientos o ceses s61o tienen efectos entre los socios otorgantes, pero no respecto de terceros. A diferencia de otras leyes extranjeras, en nuestro país es casi nula la distinción que se establece, dentro del directorio (board of directors), entre sus miembros. No hay directores ejecutivos y externos o representantes de inversores institucionales o de otras minorías, como recomiendan los estudios referidos a la corporate governance. Creemos que este sistema homogéneo es bueno y no es necesario cambiarlo en una futura reforma y asi lo acepta el Anteproyecto de 2003.
ANALISIS
GR~TICODE LA ESTRUCTURA SOGIETARIA
195
Hay muchos preceptos legales, en la legislación actual, que protegen a las minurias, como, por ejemplo, el dispositivo de perrnitirles un asiento o representación en el directorio por dos caminos; el. del voto acumulativo o estableciendo la divisi6n de las acciones por clases, uno de cuyos derechos podria ser obtener cierto niimero de lugares en el directorio. Debido al examen que hemos hecho de la jurisprudencia, el número de casos de cesarismo o abuso de Ias minorias es muy alto, por lo que debiera arbitrarse a l g h medio reforzado para protegerlas. El voto acurnulativo es un sistema demasiado complejo, que arnerita su sirnplificaci6n. En realidad, proponemos el nombramiento automático de directores a partir de la tenencia en propiedad de cierta cantidad de acciones (podría ser un 20%). Con esto se aseguran dos cosas: un control permanente de las minorías, evitándose de paso los excesos de administraciones personaiistas y absorbentes, que excluyen la participación de los socios minoritarios. Desde 1983, fecha en que se hizo la gran reforma legal de la ley de sociedades comerciales del año 1972, las empresas argentinas cuentan con algunas reglas mas de protección de su recta administracion, que logran parecidos resultados a los que se exponen en el Code of besi prmtice, originado en el Informe Cadbury (en el derecho inglés), o las conclusiones del Informe Olivencia, de España. Pero no bastan los cambios internos. Somos parte de una integracidn subcontinental, que ahora tomará nuevo impulso. La Argentina, seguramente, avanzará en su proyecto de integrarse con Uruguay, el Paraguay, el Brasil, Chile y Bolivia. Con el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y otras reglas complementarias, el Mercosur (Mercado Común del Sur) ha obtenido un logro tangible y concreto: la multiplicación del comercio regional por ocho o nueve veces y la baja de aranceles en un 80% de los productos transables, desde que el proceso comenz6. No debemos olvidar que el Mercosur se enfrenta, también, al Proyecto ALCA (zona de libre comercio continental), que impulsa los Estados Unidos de Arn6rica). Recordemos que el Tratado de Asunci6n prevd la necesaria xrnonizaci6n de las legislaciones de los Estados miembros, cuesti6n que aún no se ha cumplido totalmente en el campo de las sociedades comerciales o en los negocios asociativos o de colaboración. Si hacemos un balance de los cambios de la Argentina en los años noventa, vemos que ellos han sido muchos y muy fuertes, lográndose afirmar el piso en un aspecto crucial, esto es, la estabilizaci6n econ6mica. Ello se logra a partir de la ley de converti-
CONTRATOS ASOCIATIVOS
bilidad4" acompañada de un enorme esfuerzo del pueblo y los medios para comenzar a realizar una profunda reforma del Estado. Estas reformas intentaron acompañarse con grandes simplificaciones y adelantos para la legislaci6n privada, existiendo reiterados proyectos de unificación y modernización del derecho civil y co-
m e r ~ i a l ~Luego ~. de ello, vinieron graves momentos de recesión, desorden y default en la Argentina de 2000 a 2002. Esta etapa de transición actual, que coincide con la elección y asunción de un nuevo gobierno en el Brasil y en la Argentina, generará todo un cambio de rumbo, cuyo eje -pensamos que en gran parte- sera la integración. Respecto del gobierno corporativo, pese a que nuestra ley vigente contiene algunas previsiones de avanzada, referidas a la transparencia en el gobierno de las sociedades y a la defensa de las minorías, creemos que en nuestro pais aún falta hacer una gran reforma sistémica que contemple, por un lado, a las pequeñas y medianas empresas. Es necesario un régimen diferenciado que las permita crecer; mejorar las reglas de las sociedades cerradas, de familia o medianas, y cumplir la impostergable misi6n de adaptar las normas del decreto delegado de transparencia, buscando -en especial para todas las sociedades y en particular para las que cotizan- un actuar transparente que informe, ajustadamente y a tiempo, a socios e inversores. Para ello -como hemos dicho- deben tomarse los estudios ya desarrollados en Europa en la década del noventa48, a partir de las recomendaciones del American Law Institute, los informes Cadbury y Greenbue9, el informe Olivencia de España, y el informe Consob de Italiaso. En la Argentina, como en casi todos las naciones de derecho codificado, es posible fijar normas en este campo, pero s61o luego de un amplio estudio con apoyo en la práctica, para que ellas sean operativas y no meramente cosm6ticas. Por eso seria merito48 La ley 23.928, de 1991, dispuso que el Banco Central controlara las reservas y ernisidn de moneda, que no sería mayor que aquellas, atando el peso argentino al
d6lar estadounidense. 47 El último es el C6Qo Civil de 1998, en el cual se unifica a los códigos Civil y Comercial en un solo texto, más breve, preciso y con modernas instituciones incluidas; en 61 se advierte un r4gimen Agii y abierto para los contratos asociativos. Pero este Anteproyecto no incluy6 a las sociedades comerciales, proponiendo reformar s610 algunos pocos articulas de la ley 19.550. American Law Institute, Principies of corporute govemunce: analysis and recommdat.ions, Tentative Draft no 11, Philadelphia, 25/4/91. 49 Colombera, Le wgole d i "corpo~atego.eiemance" nel Regno Unito: il Cadbury Cmmittee e il Greenbury Cmmittee, "Rivista delle Societhn, 1996-440. 50 Marchietti, "Rivista deiie SocietB", 1997-200.
*
ANALISIS GR~TICODE LA ESTRUCTURA SOGIETARIA
197
ria una reforma prudente, que no cambie en esencia las reglas de juego conocidas. Es posible afirmar que apenas ahora comienza a aparecer, entre los juristas, cierta inquietud sobre la insuficiencia de nuestro sistema legal referido a esta temática y empieza, en nuestro medio, a pensarse en la reforma de este derecho, para alinearlo junto a los m& desarrollados del mundo. Esto coincide con nuestro estado de desarrollo como pais y, especialmente, con el estado del desarrollo argentino dentro de la economía de mercado. Con las reformas nacionales de los años noventa, con las que se logró, en parte, achicar la dimensión del Estado -al que se liberó de innumerables empresas, privatizándolas-, se produjo una cierta apertura en el derecho de sociedades, el cual admitió novedades tales como el accionariado de empleados y obreros, la existencia de sociedades residuales, las sociedades construidas no en contra pero si apartándose de los tipos previstos por la ley. Un ejemplo paradigmhtico de esto último es Camrnesa, empresa privada que adrninistra el mercado eléctrico mayorista nacional (MEM) , que tiene la particularidad de haber sido constituida por ley de la Naci6n, a la cual se le quitó, desde su inicio, la posibilidad de obtener ganancias para si. Como hemos visto en g 16, esta compañia esta formada por cinco socios, que tambien tienen caracteres muy peculiares; uno de ellos es el propio Estado nacional que -aunque tiene en el directorio poder de veto- no posee mayoría accionaria. Los otros cuatro "socios" son, a su vez, asociaciones (figura que, prevista en el país en el Cbdigo Civil, regula las actividades no lucrativas) formadas por empresas o entidades que actiian en cuatro áreas del mercado elbctrico: generadores, distribuidores, transportistas y grandes usuarios (ley 24.065 y decr. regl. 1398192). Este tipo de sociedad no estaba prevista en la ley de sociedades comerciales, pero tampoco puede ser considerada nula, como indicaria un análisis s61o material y directo de su estatuto, si se aplicara a la letra el art. 17 de la ley de sociedades 19.55051. Esta nulidad "de oficio" tarnbien debe materializarse en un cambio normativo suave, pero firme. En los tres proyectos de reforma de la legislacibn privada, que se escribieron en la Argentina unificando el derecho civil y comercial no se preveia la modificación de las reglas legales de gobierno, 51 En muchos trabajos hemos sostenido la inadecuación del regimen de nulidades del derecho argentino referido a sociedades, cuesti6n de importancia, que merece una urgente reforma. Como referencia inicial, ver Etcheverry, A d i s i s del sistema d e invalidez e imeficacia en la ley de sociedades comerciales, LL,
150-1101.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
administración y control. Sí, en cambio, en varios drufis, se incluyeron normas suavizando o suprimiendo los nocivos regirnenes de nulidades y de irregularidad previstos en nuestra ley 19.550. Es necesario que también en la Argentina, además de la labor correctora de la jurisprudencia y de las resoluciones que dicta la Cornisibn Nacional de Valores o la Inspección General de Justicia (6rgano de control para sociedades en general, la primera, y para las que cotizan en bolsa, la segunda), se establezcan reglas explícitas, en el derecho de fondo, que permitan solucionar o atenuar los problemas que los casos jurisprudenciales han señalado, resolvi&ndolos. Una regla legal ausente en la ley 19.550, y que hace directamente a la transparencia de las sociedades, es la previsión sobre el caso del que actúa como insider trading, normativa que si existe en el Brasil en su ley de sociedades por accionesb2. La futura reforma debe adecuar las reglas societarias del decr. delegado 677101, salvando la justa objeción que se ha hecho, de que existiría un intento de trasplante de una instituci6n anglosajona al derecho continental%; sin embargo, debe aprovecharse la experiencia de estos primeros años de ejecución del mencionado decreto, para proceder a una más ajustada adaptación de los trabajos e investigaciones estadounidenses, canadienses e ingleses, que son muy útiles para el derecho continental si se las toma con el cuidado y la prudencia debidos, porque el fenómeno de la empresa bajo forma de sociedad, aunque es infinitamente proteico, en todo el mundo es el mismo.
9 54. LA NECESIDAD DE
UNA SOCIEDAD SIMPLE. - Desde
que escribimos nuestra primera tesis, en 1980, laureada con el premio Facultad, de la Universidad de Buenos Aires -lo recordamos no por vanidad, sino por orgullo-, hemos sostenido que se ha maltratado a las sociedades m8s simples del campo comerciai. Como Anaya ha dicho en muchas ocasiones, no resulta conveniente impedir el desarrollo de miles y miles de comerciantes asociados bajo la forma de sociedad simple, que -en el campo comercial y de nuestro mercado- son el medio elegido para comenzar a producir, o a comerciar, bienes o servicios. No nos referimos a las sociedades personalistas regulares, poco buscadas por los comerciantes noveles, descriptas por Anaya: "Las sociedades por partes de interés se desenvuelven bajo legislacioEtcheverry, Insider trading in Argentina and Brasil, "Arizona Journal of International and Comparative Law", 1987,p. 101. 53 Alonso Ureba, El gobierno de las grandes mpresas, en Esteban Velasco (coord.), "El gobierno de las sociedades cotizadas", p. 95.
ANALISIS GR~TICODE
LA
ESTRUCTURA SOGIETARIA
199
nes de escasa movilidad, que consienten un amplio margen a la autonomia privada para su organizaci6n, e s t b dotadas de un tenue organicismo o autoorganicismo y de una función empresarial personalizada directamente en cabeza de sus socios, quienes desde un punto de vista pasivo deben soportar las pérdidas y desde un perfil activo están llamados a participar en el poder de dirección. En los tipos personalistas asume escasa relevancia la problem5tica relativa a su naturaleza contractual; no hay en ellas margen para su constituci6n unipersonal y carece de aplicación práctica lo preceptuado por el art. 94, inc. $O, de la ley 19.550, como tampoco lo hay para debatir sobre un interés social que sea heterogeneo al interés de los socios, ni para que se manifieste la empresa prioritariamente o se susciten exigencias institucionalistas". Por esto hemos sostenido que no es necesario hacer grandes cambios en los tipos personalistas regulares. Pero los regímenes establecidos en los arts. 21 y ss., y 17 de la ley de sociedades comerciales si deben sufrir un importante viraje, si se desea que la empresa no sea estrangulada por la ley justamente cuando esta naciendo. No tenemos, en nuestro medio, una sociedad destinada a la pequeña empresa naciente, confiable, legal, perdurable, como si se da en otros lugares del mundo. El respeto por la palabra empeñada (art. 1197, C6d. Civil) encuentra una grave violaci6n al no considerarse vigente ninguna norma contractual que puedan establecer las sociedades de hecho. Tampoco son oponibles, por el mismo rggimen, las reglas de las sociedades irregulares, dado que sus estipulaciones contractuales no son oponibles ni siquiera entre los socios, aparte de bs reglas tipicas frustradas por la no inscripcidn. ¿Es necesario mantener un tipo de sociedad de hecho o irregular? La posici6n de máxima seria no admitir sociedades como tales, sino a partir de su inscripción regular. Pero esta solución podría crear una situación de perplejidad y confusión entre los pequefios comerciantes, con gran perjuicio para los que no observaran una inscripción obligatoria. La alternativa es conservar un tipo legal básico, una sociedad simple, para permitir la creaci6n y el desarrollo de la pequeña empresa colectiva naciente. Mas permitiendo que las estipulaciones del contrato sean reglas obligatorias, que no tienen por qué ser excluidas de la normativa societaria. La sociedad real entre personas de gran amistad o parentesco, que recién comienzan a desarrollar una estructura mercantil endeble y llena de obligaciones y de todo tipo de cargas (previsionales,
CONTRATOS ASOCIATIVOS
fiscales, laborales, etc.), debe admitirse como algo lícito y, más aún, deseable. ¿Por qué decimos "deseable"? Porque creemos que e1 embrión de la empresa colectiva se halla en la pequeña empresa naciente, que luego formará la constelación de pequeñas y medianas empresas que apuntalara una buena parte de la actividad total del país. Una reforma con reglas simples y evitando castigos innecesarios, se impone en este campo, aclarhdose bien la diferencia entre la sociedad irregular y la que sólo se encuentra en Lo mismo cabe decir del régimen de invalidez, complicado al admitir drásticas soluciones de nulidad -algunos autores las entienden como absolutas55-, lo que en e1 mundo ya se viabiliza por el camino de la subsanación de defectos de todo tipo. Si se crea una sociedad como estructura, como centro nuevo de imputación normativa, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, no debe -so pretexto de que posee "defectos" o carencias de requisitos en su constitución- condenarsela a la invalidez, ni absoluta ni relativa. ¿Por qué razón? Porque una sociedad es un dispositivo legal, l la economia de mercado. Porque genera una herramienta ~ t i en trabajo y progreso. Y porque los terceros que confiaron en un grupo, trabajando como socios, no pueden ser sorprendidos con la noticia de que el "ente" posee vicios que para la ley son insanables. Aunque en el orden mundial, salvo excepciones, se exija una tipologia legal societaria, consistente en "tipos" o "formas" legales, las salidas legales para estas situaciones no tienen la rigidez del derecho argentino. Esta tipologia legalmente exigida -dice Es cuti- implica "la adecuación contractual a un esquema, arquetipo o estructura legal, que establece los elementos caracterizantes de cada forma jurídica. El encuadramiento en un tipo, implica necesariamente la negación y exclusi6n de cualquier otro''56. Que aceptemos la tipicidad como modelo necesario, no obsta a que exista una sociedad simple, básica, elemental, casi diríamos consustancial al obrar del ser humano. ¿Debernos impedir y castigar esta simple sociedad? ¿Ella hace daño al mercado? España -por un lado-, Chile, el sistema anglosajón y otros, admiten mayor flexibilidad en la cuestión tipol6gica, por caminos di54 Etcheverry, Derecha comciaial y econdmico. F o m m juridicas de la orgunizact6n de Id empresa, p. 158 y siguientes. 55 Escuti (h.),Receso, exclusidn 2, muerte del socio, p. 13, nota 52. ~6 Escuti (h.),Receso# exclusidn a/ muerte del socio, p. 13 y 14.
ANALISIS
CR~TICODE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
versos. Estas soluciones son m8s valiosas que las nuestras actuales, que deben ser modificadas.
9 55. FUNCIONAMIENTO Y DEBEEES
DEL DIIZLCTORTO Y LA ASAM-
LA RESPONSABILJDAD. - Muchos son los trabajos doctrinales elaborados en el mundo sobre los deberes y las obligaciones que le corresponden al directorio. Sin embargo, como dice Llebot Majó, los autores españoles, en general, se han dedicado a estudiar más la responsabilidad de los directores que sus deberes; esto es directamente aplicable a la doctrina argentina, seguramente inspirada en la ley vigente. Los autores anglosajones, en cambio, se han referido desde hace años a los f i d u c i a q duties, colocándolos en el centro del problema; con ese desarrollo, los estudiosos estadounidenses e ingleses llegan a la conclusión de que los directores deben realizar su trabajo no s61o buscando los beneficios del propio ente y las ganancias de los accionistas (para el derecho anglosajón, enhancing eorporate profit and shureholder gain) , sino sugiriéndoles tomar en cuenta principios &ticosy permitiendo desarrollar actos ernpresarios en beneficio s ocid @ublic welfure, humanitarian, educclr tional and philanthropzc purposes). Estos principios se han desarrollado en los Estados Unidos debido a la obra del American Law Institute, desarrollando los que rigen o deben regir el actuar del directorio, conocidos como "Principles of corporate governance", los cuales llegan a su cumbre tras un prolongado esfuerzo y debate, obra que constituye "the onlg authoritative, comprehensive codificatiorz of fiduciarg d ~ t i e s " 5 ~ . Citando a Galgano, h a y a recuerda que también en el derecho continental la sociedad debe perseguir fines de interés general; las mayores limitaciones se hallan en el campo de las sociedades de capital, sea porque ocupan espacios sensibles en los mercados financieros y de capitales, sea por la relevancia económica que surge de su magnitud o por la naturaleza de la actividad que se desenvuelve en áreas vitales. Y expresa a continuación: "Concurrencia de factores que explica la enseñanza de Galgano cuando afirma que el cumplimiento regular de la administración de estas sociedades compromete el interes general; de suerte que el quebrantamiento de los deberes que incumben a los administradores no solamente incurre en un incumplimiento contractual hacia la sociedad, sino también en una violaciOn a un interés trascendente al interés de los socios, lo que informa la ratio legis de la intervención que compe-
BLEA.
57
Llebot Maj6, Los &beres
m,p. 30 y 31.
G%
los
administradores de L u sociedad an6ni-
CONTRATOS ASOCIATIVOS
te al Ministerio Público para denunciar las irregularidades a la justicia (art. 2409, Cód. italiano) y da sustento a lo dispuesto por los arts. 301, inc. ZO, y 303 de la ley 19.550. Y también es de impronta instituciunalista lo dispuesto por el art. 251 de nuestro ordenamiento societario que, no obstante su equivoca redacción, impone a los administradores y síndicos el deber de impugnar las resoluciones asamblearias violatorias de la ley, el estatuto o el reglaxnento"58. Anaya recuerda la critica que se hace al sistema franc4s: "El legislador francks no quiso o no supo ir al encuentro de las marcadas diferencias entre las anónimas, según la opinión de Bezard. Mantiene la legislación en un nivel que no desalienta la adopci6n del tipo para los pequeños emprendirnientos, pero que es insuficiente para asegurar los intereses comprometidos por las actividades de las macroempresas", pero alude también a la solución francesa: "Una interesante propuesta como modelo legislativo resulta de la ley francesa del 3/1/94 introductoria de la sociedad anónima simplificada". No hay duda de que en las sociedades, como en toda organizaci6n colectiva dinámica, se anidan diversos intereses humanos o de grupo. Esos intereses controvierten muchas veces y el centro de mando, generalmente, se encuentra más en el directorio que en la asamblea. Todos los autores coinciden en señalar dos deberes fundamentales para los directores: de diligencia y de lealtad. Ambos significan que el administrador debe dejar los intereses personales y defender los de la sociedad, siguiendo el interés social de éstasg. De manera similar se pronuncia el Anteproyecto de 2003. Otaegui clasifica en cuatro las funciones del directorio: de gestión en los negocios sociales, y las regladas de representación, contabilidad y participación en los actos de funcionamiento, disolución y liquidaci6nm. La primera función, para este autor, no está dispuesta expresamente por la ley, sino que se obtiene por reenvío a pautas de lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios (art. 59, LS); las restantes reciben un tratamiento legal especial. Anaya, La sociedad como c o m t ~ a t o ,en Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, "Contratosn,p. 22 y 23. 69 Para la noci6n de interCs social, a la cual tambi6n nos referimos en otro lugar (a 56), ver Fernández Duque, %tela de la minoda. Impugxacidn de acuerdos lesivos (a~ticulo67, LSA), p. 68 a 90. 6~ Otaegui, Responsab.ilW civil de los directores, RDCO, 1978-1285.
ANALISIS
CR~TICODE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
A partir de la ley, Gagliardo sistematiza las principales funciones61, y Sasot Betes y Sasot enlistan las funciones, entre las cuales prácticamente omiten el concepto genérico de gestión empresariae2. La gran mayoría de los autores argentinos no trata en si la función de gestión, es decir, el director en su diaria tarea de hacer negocios y resolver cuestiones, sino por medio de la responsabilidad, camino seguido por la ley vigente. Por ello, s61o nos quedamos con las pautas de administración establecidas para todas las saciedades: lealtad y diligencia; es evidente que no solo faltan los análisis de la doctrina sino los debidos sustentos normativos. Qué puede hacer y no hacer un director, hasta donde responde a la clase que lo eligi6, cuA1 es el limite de los negocios a encarar, cual es su deber de informacidn y capacitación, cuales los limites del abuso de facultades, la cuestión de la culpa y s u gradación y muchos temas mas sólo obtienen muy modestas reglas legales, en muchos casos de interpretacidn equivoca, cuando las hay. ¿Es ello mejor o peor? &te es un primer tema a resolver. Es cierto que la funci6n directoria1 se juzgara ex post facto desde el punto de vista del control y de la responsabilidad; tambi4n lo es que hay una imposibilidad teorica y práctica para enumerar todas las posibles causales de responsabilidad del director, basadas en el incumplimiento o defectuoso cumplimiento de la tarea de administrar". Pero, dentro de la común actividad de administrar, deben hallarse reglas que orienten, en primer lugar, al propio director, que carga no sólo con las responsabilidades que establece la ley 19.550, sino con muchas otras, algunas veces ignoradas por él mismo (v.gr., responsabilidades personales por omisi6n en el pago de impuestos o cargas sociales). La lealtad significa fidelidad y confianza, complementado con la buena fe, exigible en todos los actos y negociosM, lo que se complementa con los deberes del mandato, contrato que -para nosotros- no es totalmente excluible de la teoría organicista. Esta fidelidad y confianza se exigen porque los directores administran patrimonio e intereses ajenos. 61 Gagliardo, Responsab5lzdad de los directores de sociedades andnimas. p. 95 y siguientes. 62 Sasot Betes - Sasot, Sociedades andnimas. El drgano de administm ci672, p. 421 y siguientes. m Gagliardo señala con acierto que la tarea de administrar es múltiple, diversa y compleja (Responsabilidad de 60s directores de sociedades a n d n i m ,
p. 188). n.
a Gagliardo, Respo7asabilzdad de los directores d e sociedades artdnimas, 176, recibiendo la doctrina italiana.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Asimismo, la lealtad tiene referencia directa, igual que la diligencia, al intergs social, bien fundamental que debe perseguir el director y cuyo norte debe guiar todos sus actosB5;bien dice Gagliardo que el deber de lealtad le impide a un directivo, utilizando sus conocimientos en informaciones provenientes de su función, obtener ventajas directas o indirectas para sí o para terceros"". Este aserto no se refiere solamente al caso del insider, sino a toda ventaja que se obtenga y que no concuerde con el interés social. La diligencia de un buen hombre de negocios es un estandar legal que no indica la pericia en los negocios, sino el estado de máxima derta que un director debe poner en el ejercicio de su función. El derecho comparado contiene diversos modos de referirse a 10 rnismo67; se le requiere honestidad y que obre siempre en interés de la sociedad. ¿Puede un director ser demandado con responsabilidad personal por no cumplir con este estandar? Nuestra respuesta es totalmente positiva. La responsabilidad -señala Fargosi- no ha sido modificada esencialmente con la ley 19.550 respecto del C6digo de Comercio; la tajante advertencia que surge del art. 274 no es sino la manifestación de la misma responsabilidad que apuntaba el derecho anterior y el siempre vigente art. 902 del C6d. Civil68. Junto a los deberes expresados de manera positiva por la ley, están los que se indican por la negativa; el director no puede violar la ley, el estatuto o el reglamento; no puede actuar, al deliberar y emitir sus decisiones, con dolo, abuso de facultades o culpa gravew. La corporate governance, o "doctrina del buen gobierno corporativo", no sólo analiza c6mo se han cumplido tales funciones, sino también el correcto equilibrio funcional entre el órgano de adAnaya indica que no debe olvidarse que el sustento del interes social como interés homogéneo al de los socios, la tutela de la minoria y el freno a la conducción antojadiza de los negocios -insitos en las corrientes contractualistas- deben ser mantenidos a despecho de las insuficiencias de la teoría (La sociedad como contrato, en Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, "Contratos", p. 27). 66 Gagliardo, Responsabilidad de los directores de sociedades andnimas, p. 177. 67 Gagliardo, Respolasabilzdad de los directores d e soc.iedades artdnimas, p. 178 y 179. 68 Fargosi, Consideraciones sobre el dirsctoeo en la ley de sociedades co-
LL, 148-910. 69 Coincidimos con el criterio de Gagliardo, en cuanto conecta la culpa con los arts. 512 y 902 del Cdd. Civil, cuando concede responsabilidad por culpa a los directores y con su opinidn de que la expresi6n "culpa grave", que contiene el ordenamiento, es poco feliz (Responsabilidad de los directores dg sociedades am6nimas, p. 191). WC~€&S,
ANALISIS GR~TICODE
LA ESTRUCTURA SOGIETARIA
rninistración y el control interno y externo, es decir, entre la sindicatura -que en las grandes sociedades de la Argentina es obligatoriamente plural- y la administracidn y el órgano estatal de control externo. Este equilibrio, en nuestro país, no se ha logrado -a nuestro juicio- plenamente, porque esos controles no son totalmente eficaces. También faltarian en nuestro sistema normas legales que aseguraran el balance entre los que conducen realmente a la sociedad -el presidente, los que actúan como directores ejecutivos y el gerente general- y los que, por otro lado, poseen un poder de administraci6n en un sentido más genérico. No pueden quedar fuera de esta doctrina destinada a mejorar la eficiencia, la justicia y la correcci6n (lealtad, honestidad) del gobierno de las sociedades, las relaciones entre mayorias y minorías, pero -a diferencia de nuestra opini6n en los otros temas- éste merece muy pocas modificaciones en la ley argentina; con internalizar ciertas normas del decr. 677101,ello podría lograrse con cierta facilidad y es lo que ha pretendido el sistema concebido por el Anteproyecto de reforma del año 2003 que venirnos citando. Estamos necesitando legislar en la Argentina sobre un nuevo esquema de las relaciones de grupo, sobre los accionistas externos, sobre una mejora sustancial en el sistema de control interno y sobre la posibilidad de establecer un dispositivo que acepte formas modernas, como lo son las one man companiesrO. Como dice Montalenti, en las grandes sociedades se advierten administradores con función delegada directa, cuya responsabilidad -por lo tanto- es directa, y hay otros administradores "de asiento", que no por serlo dejan de tener responsabilidad de control y vigilancia (art. 2392, 1, Cód. Civil italiano)?l. En la ley argentina se establece que la delegación de ciertos poderes y decisiones del directorio puede hacerse mediante la creación de un comité ejecutivo, lo cual no libera de responsabilidad al resto de los directores, pero no hay norma legal que autorice una distinción por clases de directores. El art. 269 de la LS, que indica expresamente la posibilidad de escindir del directorio a un comité ejecutivo (que será, un "minidire ctorio", muy ejecutivo), señala: "Direct o ~ o comitd : ejecutivo. El estatuto puede organizar un comité ejecutivo integrado por directores que tengan a su cargo unicarnente la gestión de los negocios ordinarios. El directorio vigilará la actuacidn de ese co70
Ver, en general, Piaggi de Vanossi, Estudios sobre la sociedad unipsr-
sonal. 71
Montalenti, La r i f o m a della socista par azimL.i, "Rivista delle Societh",
1997-716.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
rnite ejecutivo y ejercerá las demás atribuciones legales y estatutarias que le correspondan ... Esta organizaci6n no modifica las obligaciones y responsabilidades de los directores". En el segundo párrafo del art. 274 de la ley 19.550, agregado que produjo la reforma establecida por la ley 22.903, se señala: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior [que establece una responsabilidad personal y solidaria], la imputación de responsabilidad será atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido e n el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas en el Registro Publico de Comercio como requisito para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo". Esta norma aparece ratificando que la administración de cualquier sociedad es una función. De allí se pasa a la noción de especialización funcional, la cual -a nuestro juicio- no sólo significa atribuir la funci6n de administrar, en sentido amplio, la empresa social a cualquier persona, física o jurídica aunque no sea accionista; la especialización funcional indica que el director se sumerge y pasa a formar parte del órgano social al que pertenece. Llega a una perfecta simbiosis con la empresa, a la que debe servir con los mejores intereses y esfuerzos a su cargo, mirando y cuidando su interés, antes que cualquier otro. La identificación director-empresa es de una enorme trascendencia, porque los actos y el comportamiento de quien pertenece al órgano social, y forma su voluntad, se prolongará en actos y hechos de la propia sociedad y será imputado a ésta, si la actuación se produce dentro de los limites de sus facultades-~ornpetencia~~. La explicación de esta última norma legal tiene una primera respuesta en el caso de las grandes sociedades, abiertas o cerradas, en las cuales los directores no pueden -al menos, no todos ellosocuparse o tener conocimientos suficientes en ciertas áreas, para las cuales no están profesionalmente preparados. Asi, aparece un nuevo ingrediente en la doctrina del buen gobierno: la idoneidad, tan necesaria para que las cosas se hagan bien. Respecto de ella, la generalidad de la doctrina coincide en señalar que no es requerida como condici6n para ser administrador, lo que nos conduce al problema de la incompetencia. Nuestra opinión es que societariamente debe ser exigible un mínimo grado de idoneidad, lo que justifica la removibilidad ad nutum de los directores y la aplicación de los riesgos concursales de extensión CNCom, Sala A, 22/11/85, "Calzetti clParkYng Nhutico SA".
ANALISIS GR~TICODE
LA
ESTRUCTURA SOGIETARIA
de la responsabilidad; avala, también, el derecho de imputar mala practica o grave negligencia, el hecho de actuar por el ente sin estar autorizado para ello. Nos parece insuficiente la doctrina que, seguramente basada en principios democráticos y de igualdad, señala que al director no se le deben exigir conocimientos especiales para nombrarlo en el cargo73;cuanto m& meditamos sobre esta idea, y por un deber de seriedad y responsabilidad, creemos que tanto en el campo politico como en el societario se le debe exigir a las personas preparación suficiente para desempeñar el cargo al que han sido convocadas. Si no hay una autoexclusi6n por el propio conocimiento de la incompetencia, son los electores los que están obligados a comprobar y merituar las aptitudes, en la etapa en que el director es candidato; de no hacerlo, el propio accionista caeria en una falta imputable en forma directa, salvo error excusable. Para e1 director mismo, ya nombrado, pesa la inmediata obligación de adquirir los conocimientos que le faltan para participar en debida forma con sus reflexiones y luego, con su voto fundado, en el órgano de administración. Por otra parte, creemos que debe proporcionarse a los socios un nilimero mayor de elementos que hacen al derecho de información; ese derecho-deber de estudiar la informaci6n que pesa sobre el director implica el derecho a preguntar, ampliar y profundizar su conocimiento de la realidad de la empresa (duty of inguiw). De ese modo cumplir&correctamente con su funci6n de vigilancia, lo cual implica una tutela indirecta del inversor74. En las grandes sociedades, la administración es compleja y en ocasiones preñadas de dificultades tecnicas. El control se vuelve mAs difícil, pero ello no releva al director de su responsabilidad. A la vez, la informaci6n resulta tan numerosa que en ocasiones es agobiante; entonces aparece el esfuerzo de los niveles gerenciales para resumir información o entregarla en parte, lo cual produce otro tipo de problemas. Si el directorio desea pedir más informacibn, puede verse ante un alud de papeles, para leer los cuales debería emplear muchísimas horas, lo que naturalmente impide hacerlo detalladamente y a conciencia. Si bien los directores pueden pedir aclaraciones o resúmenes, éstos contienen el mismo problema que la información toda, y es que la generaran los gerentes generales o gerentes de hea, los que En el derecho estadounidense surge del fallo "Francis v. United Jersey A, 2nd 814, 821-822, 1981).
Bank" (NJ 432 74
Montalenti, La ?%forma della socisth per asirni, "Rivista delie SocieW,
1997-720.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
-a su vez- deben emplear su criterio de selección personal y decidir qué incluyen o no en el informe o en las aclaraciones o ampliaciones. El volumen de información de las grandes empresas constituye uno de los grandes problemas del nuevo siglo, que halla su correlato en el volumen de informaci6n corriente disponible para los ciudadanos y que en gran medida se origina y apoya en la facilidad de los medios tecnolbgicos modernos para producir y transmitir informacidn escrita, grAfica, estadistica; e110 se debe a la existencia de todo tipo de medios modernos, los que ademas se encuentran en constante d e ~ a r r o l l o ~ ~ . Agreguemos a esto la complejidad que posee actualmente el manejo de las grandes empresas, que no s61o deben ubicarse en su medio en forma competitiva, sino -del mismo modo- en el contexto de la economía internacional. En el derecho argentino, un director puede solicitar de la gerencia o del comité ejecutivo toda la informaci6n que desee, pero no ser& tarea fhcil para 61 determinar cuál es la información relevante que necesita estudiar y cómo prepararse para enfrentar una cantidad casi inmanejable de información de importancia mayor o menor, para seleccionar aquella sobre la cual va a ejercer su deber de control. Otro problema a determinar es si la información relativa a actos jurídicos, operaciones o actividad societaria debe ser suministrada antes o despues de que los actos u operaciones se hubieren cumplido. Otro más es poder determinar cuál es la información a suministrar, dado que parece prudente que ello se refiera solamente a la que sea relevante. En la Argentina no se ha podido establecer la linea que separa la obligación de informar para quien la tiene y la obligación de controlar, fundada en esa información, que pesa en cabeza de los administradores de sociedades y empresas76. En las grandes sociedades, la informaci6n es enorme, casi inabarcable. Se da por supuesto que el director debe estar al tanto de todas las noticias, novedades o recopilación de datos que sea de importancia para desarrollar su tarea, salvo su afectaci6n a un área específica, lo cual debe disponerse -como vimos- por estatuto o re% Tan sdlo referido al coworate goveraance en idioma inglés, en un buscador de Internet habfa más de cuarenta mil trabajos registrados. 76 Advertimos que cuando nos referimos a empresas o a remenes asociativos, vamos mfis alla de la estructura correspondiente a las sociedades civiles y comerciales, para aludir a cualquier organización empresaria colectiva (asociaciones, grupos empresarios, cooperativas, fundaciones, ek8tera).
ANALISIS
CR~TICODE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
solución expresa de asamblea e inscribirse en el Registro Pdblico de Comercio (art. 274, ley de sociedades comerciales). Y, aun en un área específica, la información es oceánica, si se trata de una gran empresa. Como consecuencia de esto, los directores -que lo son, a veces, de varias sociedades grandes- est5n imposibilitados para poder estudiar y evaluar todas las decisiones e información que proviene de la linea de gerentes y altos empleados; y lo peor es que esto también le sucede al gerente general, primer empleado de la empresa casi con categoría de director, que depende de muchos gerentes subordinados para la instrumentacidn, viabilizacibn y cumplimiento de las decisiones genéricas que dicta el 6rgano de administración. No es necesario aclarar por qué una sociedad con estos problemas es altamente vulnerable. Otra cuestión importante es determinar con que rigor los tribunales analizarán la conducta de los administradores y de los socios controlantes en las grandes sociedades comerciales. ¿Tendrán la prudencia de aplicar la ley teniendo en cuenta la doctrina del corporate govemance? ¿Darán prioridad a la omisibn o falta de control que se denuncie contra los administradores o evaluaran, mas allá de las pautas de la ley, reglas de razonabilidad que atenúen esa directa responsabilidad, que -por otra parte- es ilimitada y solidaria? Éste es un tema que apenas comienza en la Argentina, como también lo son el modo de resolver las eventuales divergencias entre socios y administradores, un mejor equilibrio entre inversores y empresarios, la defensa interna del patrimonio social y la nivelaci6n entre la inversión y la concentración de la propiedad accionaria. Junto a todo ello tenemos el gran tema de saber qué significa la actividad de administracibn en sentido amplio77y su directa relación con la posibilidad de tener diversas clases de directores, con distintos intereses, o sin ninguno. En este sentido es muy interesante una nueva norma de la Comisión Nacional de Vaiores, en la cual se intenta hacer evidente el interks personal de un director en la sociedad, es decir, si ellos son independientes o dependientes de otros intereses ajenos al ente78. Vemos en esta resolución un pri77 La relaci6n entre poder y responsabilidad es la base de los sistemas argentino y espafiol de sociedades. Ver Esteban Velasco (coord.), El poder de decisidn d e las sociedades a~dnimas. Derecho europeo y reforma del derecho esparnl, p. 501 y siguientes. 78 Res. @al. CNV 340/99,la cual debe relacionarse con la res. tecnica 15 de la Federaci6n Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias E con61nicas. Esto en la actualidad se vincula directamente con el decr. 677/01,sobre transparencia societaria.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
mer avance hacia la categorización de los directores de las grandes empresas que cotizan, lo cual no implica la admisi6n de que los intereses ajenos primen sobre los propios, pero echa luz sobre el asiento que ocupa cada director en la sociedad anonirna y sobre su conducta, lo cual contribuye a la transparencia de la gesti6n y a una mejor evaluación del cumplimiento del deber de lealtad, entre otros. Al lado del directorio tenemos al 6rgano no permanente "asamblea", llamado en otros países "junta", y que representa el foro del debate de las cuestiones de gobierno legal para todos los accionist as. No podemos aquí extender el analisis de los defectos que poseen nuestras asambleas de accionistas, las cuales son -en la mayoría de las empresas- inexistentes como ocasiones de discutir las grandes lineas por donde deben transitar los directores para gestionar el patrimonio social. Pero es bien sabido que no hay entrenamiento de los accionistas para actuar inquisitivarnente en el ámbito de una asamblea, como tampoco se facilitan otros mecanismos de delegaci6n y control asambleario que poseen otras legislaciones distintas a la argentina. Es cierto que el poder directorial ha crecido en todo el mundo y se ha desarrollado exponencialmente, en principio acompañando el desarrollo de la empresa o megaempresa. Pero también lo es que la asamblea en los años ochenta y noventa se convirti6 en un remedo de órgano de gobierno y su mentada -en teoría- naturaleza de "soberana" no fue acorde con la realidad. Actualmente parece que las asambleas o juntas vuelven a tener actualidad y poder, como 10 demuestran recientes ejemplos. La doctrina del corporate governance nos proporciona tarnbién material para reformar los conglomerados de accionistas, permitiendo un mejor funcionamiento de las empresas con una mejor calibración de la emisi6n de la voluntad de los accionistas de la compañia, a la par de una exigencia de lealtad, eficiencia, honestidad, capacidad profesional, respeto por la ley y el estatuto. Vuelve a aparecer para las asambleas, al igual que para el directorio, la necesidad de un sistema mejor y m8s completo de información. Ello permite inferir cuál es el centro, a nuestro juicio, de toda la reforma posible y necesaria; para nosotros, lo primero es la información, veraz, leal, amplia, clara. Elia traerá un eficiente control que, a su turno, devendrá en una buena administración y un buen gobierno. Una buena administración y un buen gobierno son en la actualidad m8s necesarios que nunca en las empresas que se debaten en el mercado, cualquiera sea su tamaño.
ANALISIS GR~TICODE
LA ESTRUCTURA SOGIETARIA
Con respecto al directorio, el Anteproyecto demuestra que son muchas las reformas que hacen falta, para mejorar la institución. Buscando transparencia, el. director de las sociedades del. art. 299 debe hacer una declaración al asumir y al cierre de cada ejercicio, que indique sus tenencias en la sociedad y en las controlantes y controladas; en caso de que la sociedad haga oferta pública, tal declaracion debe comunicarse a la Comisión Nacional de Valores (art. 256, Anteproyecto). El art. 261, sobre remuneracidn de directores, a pesar de que busc6 mayor transparencia e independencia de éstos, debe ser mejorado, pues su redacción ha traido varios problemas judiciales. Los directores a quienes se les revoc6 su mandato no pueden presentarse a un nuevo cargo por el plazo de tres años. Por ello, esta solucion es recogida por el Anteproyecto de reformas a la ley de sociedades mercantiles. Es preciso avanzar en el contrato de mclnagemmt, en la actualidad aparentemente prohibido o dificultado en la Argentina. El Anteproyecto encuentra una soluci6n referente a la "contratación de un gerenciamiento de aspectos técnicos de la actividad empresaria"; es permitida, sin dejar de lado la responsabilidad que les cabe a los directores (art. 266). Hace falta una mejora general al funcionamiento del directorio, que haga a su transparencia y corrección. Dentro de las normas de control, se ha destacado la necesidad de contar con una auditoria externa. Esto lo prevk la doctrina del buen gobierno corporativo y le añade el control de directores independientes. El concepto de "director independiente" es ajeno a nuestro derecho, que cohesiona la hnci6n del directorio en todos sus integrantes. Por esta razdn, el Anteproyecto busca evitar dos o más clases de directores, salvo la distinción por función -hecha ya por la ley- y regula el comité de auditoría y la auditoría externa en el art. 283. Esta solución se debe pulir y encontrar una mejor redacción, pero el camino emprendido es bueno. La verdadera independencia, en nuestro medio, es necesaria para el órgano de control (la auditoría o los síndicos) fundmentalmente, aunque no sea fácil conseguirla. Las normas legales deben encontrar un camino acertado para hacerlo. En materia de asambleas, las modificaciones necesarias son de peso, pero tal vez no tan extensas. La ley 19.550 necesita diversas modificaciones en lo que hace al funcionamiento de los drganos, especialmente las asambleas y el directorio de la an6nima. Debe establecerse un regimen m6s detaiiado y seguro y -a la vez- m& libre para tomar las decisiones necesarias.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Recordamos que son muchas las innovaciones que plantea el Anteproyecto de 2003. Se propone, por ejemplo, reglar la asistencia de asesores a las reuniones de la asamblea (ver art. 240). El Anteproyecto de 2003 ordena los detalles de las reuniones de la asamblea y se decide que un voto en blanco o abstención significa un voto en contra. Tarnbien se clarifica el tema sobre el orden del dia y cuarto intermedio. Sobre el acta, el art. 73 y el proyectado nuevo art. 249 hallan una más precisa redacción en el Anteproyecto; también el proyectado art. S60 protege la confidencialidad de las actas de directorio. La impugnación de asambleas es un sistema que se corrige y se aclara. Una innovación destacable es la concerniente a la imprescriptibilidad del derecho de impugnar resoluciones que la ley sanciona con nulidad absoluta, las que tengan objeto ilícito o violen normas de orden público. Con esto se termina la disputa sobre esta clase de impugnaciones, discutidas por la doctrina.
8 56. EL INTE&S
SOCIAL Y E L DERECHO DE INFORMACZ~N.- El
interés social, según alguna doctrina, deberia distinguirse claramente del individual de los socios y también del interés sumado de todos ellos. Representa el del propio ente, su destino, su camino, sus objetivos propios y su función social en el lugar en que le toca actuar. Anaya recuerda: "Pero en las sociedades los intereses no se suscitaban en términos conflictivos entre las partes, sino que siendo convergentes se armonizaban paralelamente o se fusionaban; y esa dirección unitaria de las voluntades signadas por el inter& 'social' presidía la constitución de la sociedad y subsistía durante el ejercicio de la actividad empresaria que el grupo fijaba como objeto societario. También al influjo de estas doctrinas es atribuible la distincion entre la fase genética de la sociedad y la fase funcional de sus vicisitudes durante todo el transcurso de su
La información es la llave que puede servir para controlar, para evaluar; en fin, para tomar decisiones empresarias o de todo tipo. Con una oportuna cita de Gracian, estudiando el derecho español y el comunitario, Velasco San Pedro dice que "tanto es uno cuanto sabe y el sabio todo lo puede. Hombre sin noticias, mundo a oscura~''~~. 79 Anaya, La sociedad como contrato, en Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, "Contratos", p. 19. 80 Velasco San Pedro, La infonnaci6n en el consejo de administraci6n: derecho y deberes del consejo y de los consejeros, en Esteban Velasco (coord.), "El gobierno de las sociedades cotizadas", p. 305.
ANALISIS GR~TICODE
LA
ESTRUCTURA SOGIETARIA
El interés social tiene una gran vinculación con la información y ksta alimenta la gesti6n y el control, los que -a su vez- vivif"ican, expresan o facilitan el cmp].imiento del. interes social. La ley argentina se refiere al interés social sin establecerlo de una manera sisternhtica. Adoptando el criterio, el art. 248 dice: "El accionista o su representante que en una operacibn determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, tiene obligaci6n de abstenerse de votar los acuerdos relativos a aquklla. Si contraviniese esta disposición, sera responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión válida", y el art, 272 dispone: "Cuando el director tuviere un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en la responsabilidad del art. 59". A su turno, y como vimos antes, la normativa del art. 59 de la LS señala: "Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisi6nn. En contra, la ley argentina postula una restricción; el art. 69 indica: "El derecho a la aprobaci6n e impugnación de los estados contables y a la adopci6n de resoluciones de cualquier orden a su respecto, es irrenunciable y cualquier convenci6n en contrario es nula". Creemos que el interés social se potencia, privilegia y cumple acabadmente, si se aplican los principios de la doctrina del buen gobierno corporativo, que en nuestro país ha sido recibida por el decr. 677101, que debe integrarse oportunamente a la ley general. El Anteproyecto de 2003 también introduce elementos para resguardar el interés social. Como dice Presti, la expresi6n corporate govemzance no coincide con la conocida estructura orgíinica que ha desarrollado la doctrina para estos entes colectivos, reviviéndose entonces un arcaísmo: la referencia al "gobierno s o c i e t a r i ~ " ~Aunque ~. debamos reconocer que la expresión "gobierno corporativo" no es univoca ni aun para los autores angiosajones, es un hecho que estamos hablando de, al menos, tres temas: a ) los intereses internos de todo origen, convergentes en una estructura societaria y las consiguientes consecuencias; b) estructura de poder establecida por la ley o 81 Presti, Le raccomandazioni Consob nelle comice &Ra "corporate gov m n c e " , "Rivista deiie Societh", 1997-741.
2 14
CONTRATOS ASOCIATIVOS
después, estatutariamente, por los socios, y c ) el régimen de control interno y externosz. Al utilizar este término, no aludimos solamente al órgano de gobierno, sino al funcionamiento completo, integral, sincronizado y transparente de todos los 6rganos de la sociedad83. El directorio gestiona e informa; los accionistas reciben la informacibn y colaboran por medio del órgano de gobierno -la asamblea o junta de accionistas-. El control, internamente, puede tener distintos enfoques: a ) control interno, dividido a su vez en tres posibilidades: 1 ) a realizarse por los accionistas; 2 ) por alguna clase especial de directores, y 3 ) por los trabajadoresB4,y b) el control externo, que en la Argentina esta a cargo del Estado o, en algunos casos, de una auditoria externa. Falta en nuestro medio un trabajo intenso que estudie en profundidad estas cuestiones; de hacerse, seria necesario que en él no interviniesen solamente juristas, sino empresarios y economistas, como se ha hecho -precisamente por la influencia de la doctrina del gobierno corporativo- en la mayoría de los casos citados. Respecto del directorio, ya nos hemos referido al trabajo de un director de gestión, por ejemplo, de una gran sociedad y su tremenda labor de estudio y análisis de la información de todo tipo que recibe. En las grandes sociedades, la doctrina del corporate governance indica que debe existir un flujo constante, reforzado y específico de información al directorio y, en su caso, a la asamblea (es decir, a los propios socios). AdemAs, debe limitarse y distribuirse el trabajo del board, aumentándose la frecuencia de las reuniones y creandose comités especiales por funciones, como en el sistema anglosajón: audit, compensation, nominating committees. En Alemania e Inglaterra se ha establecido también la necesidad de evitar o controlar el extremado riesgo de algunas operacio82 Velasco San Pedro, La información e n el consejo de administmción: derecho y deberes del consejo y de los consejeros, en Esteban Velasco (coord.), "El gobierno de las sociedades cotizadas", p. 307. 83 Ver, en Italia, en Informe Disiano Preite y, en gran medida para nosotros, el propio informe Olivencia. 84 Coincidimos con la inquietud manifestada por Velasco San Pedro, en el sentido de otorgar a los trabajadores de la empresa su derecho a una forma de contralor interno [La información m el consejo d e administraczón: derecho y deberes del consejo y d e los consejeros, en Esteban Velasco (coord.), "El gobierno d e las sociedades cotizadas", p. 307 y 3081; nuestra Constitucidn nacional promete, en su art. 14 bis, "participucidn en las ganancias de Las empresas, con control de la producción y colaboraci6n en la dirección". Algo que tampoco se ha implementado jarnas en la Argentina.
ANALISIS GR~TICODE
LA
ESTRUCTURA SOGIETARIA
nes, los errores contables o las violaciones a la ley. Recientemente, en los Estados Unidos de Arnkrica se ha dictado una ajustada ley de control. y responsabilidad sobre la actividad contable, a partir de experiencias negativas de gran daño a los inversores, como lo fueron los casos Enron y WorldCom. Otro dato de la corporate governance doctrine es aconsejar que se aumente la información anual a los socios. En la Argentina, en la reforma de 1983 se amplió considerablemente el contenido necesario de los estados contables que debian prepararse luego de cada ejercicio, para que los socios los trataran en la asamblea. Ahora, ello puede no ser suficiente y una nueva generación de información resulta necesaria. Sobre todo, debe tenerse en cuenta que la información es la nueva y verdadera arma de control societario. Por esa razdn, el Informe Olivencia, en España, le da una importancia plena, refiriéndose a los "defectos de información" que generan los problemas que estos estudios muestran. En el citado informe se subraya la deformación que produce una concentracidn excesiva del poder de dirección en instancias en las que no hay representación suficiente de todos los intereses de los grupos convergentes en la sociedad abierta, y se agrega que ello se da a veces por la falta de transparencia y de fluidez en la infomaci6n, "cuando no en la ocultaci6n o en el falseamiento de ésta". Para un desarrollo exhaustivo de las formas y tipos de información al y en el directorio, remitimos a Velasco San Pedros6. 57. ESTADOS CONTABLES. - La m6s importante reforma de la ley de sociedades comerciales, establecida por la ley 22.903, aprobada por decr. 841184, de la que afortunadamente participamos, incorporó diversas modificaciones d texto legal, estableciendo nuevas reglas de control de la documentaci6n y contabilidad, destinadas también a lograr la llamada "imagen fiel" referente a la informaci6n societaria, que es enseñada por la doctrina corporativa m8s moderna. Junto a la libertad que se establece, destinada a permitir una serie de caminos distintos para llevar las anotaciones contables de las empresas (ordenadores, medios magnéticos, mecánicos u otros, según lo establece el art. 61 de la ley), se indican dispositivos mediante los cuales debe conseguirse que la contabilidad sea el fiel reflejo de la situacibn econ6mico-financiera de las empresas. Así, 85 Velasco San Pedro, La irLfommcidn m el consejo de admininbt.ra&?t: derecho y deberes dgl consejo 21 de los comsejeros, en Esteban Velasco (coord.), "El gobierno de las socieddes cotizadas", p. 320 y siguientes.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
la ley dispone que "el sistema de contabilización (contabilidad) debe permitir la individualización de las operaciones, las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación". Otra regla destacable establecida en la mencionada reforma fue la de exigir estados contables consolidados en los balances de sociedades controlantes (art. 62), norma que protege a las minorías de esas sociedades. La ley contiene disposiciones muy detalladas respecto de los balances, estados de resultados, notas complementarias y memoria, que en el derecho argentino son los documentos mínimos exigidos a todas las sociedades por acciones. El art. 70 de la LS dispone sobre las reservas que deben tener las sociedades, para asegurar la solidez de su patrimonio. fista es una regla clara de proteccion a los terceros y, especialmente, a los acreedores de la sociedad. Los arts. 68, 69 y 72 demuestran, en su texto, c u d es la preocupación de la ley argentina respecto de la correcta administración de las empresas por parte de sus directivos. Así, el art. 68 establece: "DCvidendos. Los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y liquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y aprobado por el órgano social competente, salvo en el caso previsto en el art. 224 ... Las ganancias distribuidas en violación a esta regla son repetibles, con excepción del supuesto previsto en el art. 225". El art. 69 dice: "Aprobaci6n, impugnacibn. El derecho a la aprobacion e impugnación de los estados contables y a la adopcion de resoluciones de cualquier orden a su respecto, es irrenunciable y cualquier convención en contrario es nula". A su vez, el art. 72 determina: "Responsabilidad de adrninistradores y sindicas. La aprobación de los estados contables no implica la de la gestión de los directores, administradores, gerentes, miembros del consejo de vigilancia o síndicos, hayan o no votado en la respectiva decisión, ni importa la liberalización de responsabilidades". Ademas de todo lo dicho, las modificaciones de 1983 buscaron ampliar la veracidad y fidelidad de los registros e informacibn y, a la vez, pretendieron conseguir mayor amplitud en los estados contables. La información pasa así a ser un elemento privilegiado, tal como se ve en la tendencia del derecho comunitario europeo en materia de entes colectivos. No podría discutirse que parece necesario aumentar la informaci6n destinada al accionista. Se hace preciso que quien invierte
ANALISIS GR~TICODE
LA
ESTRUCTURA SOGIETARIA
en una empresa sepa c6mo cumplen con sus deberes quienes adrninistran su patrimonio. Al parecer, a mayor volumen de la sociedad deberia corresponder un mayor volumen de infomci6n, es decir, debería pedirse mucha márs información en las sociedades anónimas más grandes y m6s aún si ellas cotizan sus acciones en la bolsa. Pero ello no siempre es asi; la primera pregunta es para quién se debe elaborar la informacidn que tanto se recomienda. ¿Puede entenderla plenamente un accionista? ¿Está en condiciones un simple inversor de recibir phginas y páginas de información de gestibn? A la inversa, el accionista parece tener, en el régimen común o general, deberes muy débiles para con la sociedad. En la Argentina posee la facultad de desentenderse de responsabilidad, salvo casos extremos o en fallos que por ahora son excepci6nS6. Con el cuidado y la prudencia que se requiere para no desvirtuar el sistema de limitación de la responsabilidad, el accionista que posea más informacidn debe ser participe de mayor responsabilidad. No es posible ampararse en la ley para que dueños de empresas pobres sean personalmente ricos que defrauden a sus acreedores. Es cierto que esta cuestión es de delicada instrumentación, pero una correcta aplicación de la doctrina que estamos estudiando concurre a un fin de justicia y equidad. INTERNO Y EXTERNO DE LAS SOCIEDADES EN LA 58. CONTROL ARGENTINA. - La ley argentina ha establecido, para las sociedades, diversas formas de control; no obstante, son muchos los autores que, desde la doctrina, critican al régimen por insuficiente. Personalmente, entendemos que el control interno de las sociedades argentinas es, a pesar de las reformas habidas, aún insuficiente. Si nos referimos al control genérico, internamente, las sociedades de pequeña dimensión -aun las accionarias- son controladas por sus propios socios (art. 55, LS) y las mayores por un sistema que puede variar en intensidad y complejidad. Pese a ello, nuestra opinión es que no se ha podido independizar el control previsto por medio de un síndico en las sociedades mayores, de la enorme presión e influencia del propio directorio -gobernado por su mayoria- y de las mayorías asamblearias, pues estas nombran a los síndicos que, a pesar de ser obligatoriamente profesionales abogados o contadores, de algún modo no tienen otra
85 CNTrab, Sala 111, "Duqueslys c/Fuarsa y otro", "Doctrina Societmia y Concursa1 Errepar", Jurisprudencia comentada,jul. 1998, no 128, p. 5, con nota de Nissen.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
alternativa que responder a la mayoria del directorio y de los accionistas que los ehgen. El control contable, en la Argentina, es igual que el italiano y -a diferencia de los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Francia y Alemania, que lo hacen desde e1 exterior de la sociedad-, en nuestro pais es interno, realizado por un funcionario llamado sindico o por un colegio sindical, en ciertos casos. Haremos referencia somera a los dos tipos de control existentes en el sistema argentino. a ) En cuanto al control interno, en la Argentina, el órgano de control puede ser la sindicatura o el consejo de vigilancia. Los socios pueden elegir el sistema de control que ser&uno u otro o incluirá a ambos. La sindicatura debe estar constituida por un profesional abogado o contador o ser una sociedad de responsabilidad ilimitada integrada por éstos. El consejo de vigilancia, cuya opción de existencia pertenece al estatuto social, estará conformado por socios elegidos al efecto. Las funciones de los síndicos se hallan establecidas en el art. 294 de la ley 19.550 de sociedades comerciales: "Son atribuciones y deberes del sindico, sin perjuicio de los demás que esta ley determina y los que le confiere el estatuto: I ) Fiscalizar la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentación siempre que 10 juzgue conveniente y por lo menos, una vez cada tres meses. 2 ) Verificar en igual forma y periodicidad las disponibilidades y tftulos valores, asi como las obligaciones y su cumplimiento; igualmente puede solicitar la confección de balances de comprobacidn. 3) Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, a todas las cuales debe ser citado. 4 ) Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores y recabar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad. 5) Presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados. 6 ) Suministrar a accionistas que representan no menos del 2% del capital, en cualquier momento que estos se lo requieran, informaciiin sobre las materias que son de su competencia.
ANALISIS
CR~TICODE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
219
7 ) Convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario, y a asamblea ordinaria o asambleas especiales, cuando ornitiere hacerlo el directorio. 8) Hacer incluir en el orden del día de la asamblea los puntos que considere procedentes. 9) Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias. 10) Fiscalizar la liquidación de la sociedad. 1 1 ) Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en informe verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan. Convocará de inmediato a asamblea para que resuelva al respecto, cuando la situación investigada no reciba del directorio el tratamiento que conceptúe adecuado y juzgue necesario actuar con urgencia". Como es fácil observar, el control es de legalidad y no de gestión o de mérito. Pero aun el pormenorizado detalle de las disposiciones que lo sustentan se frustra en la práctica, en la cual los síndicos obedecen, casi sin variantes -y solamente dejando a salvo su responsabilidad profesional, cuando pueden hacerlo-, la orientación que marca la mayoria dominante en la sociedad. El consejo de vigilancia, otro 6rgano posible de crear en el ámbito societario, tiene idénticas funciones que la sindicatura, pero a ellas se le agrega la posibilidad de hacer un control sobre la gesti6n del órgano de administración, es decir, del directorio; ello surge del texto legal. A las funciones sindicales -que las posee todas- se les agrega el poder de controlar la gestión del directorio, de investigar denuncias y de elegir a sus miembros (esto último se aplica si así lo preve el estatuto social -art. 281, LS-). Tal vez sea este órgano el que deba receptar al comitk de auditoría previsto en el decr. 677101, según se propone en el Anteproyecto de reforma de la ley de sociedades de 2003, que propone diversos cambios en ese sentido y en otros vinculados. A nuestro parecer, la sindicatura tiene cierta ambigüedad org8nica y le falta la independencia necesaria para que su fiscalización sea realmente efectiva. El síndico, que en teoría representa a todos los accionistas y -por consiguiente- también a las minorías, en la prClctica responde a la mayoría de los socios, que elige al directorio y a la propia sindicatura. Por ello, si la mayoría del directorio va decidiendo el rumbo de la empresa, el síndico acompaña y su control se limita a verificar los límites de la legalidad de algunos actos y, sobre todo, aquellos en los que e1 mismo -por su carácter profesional- esta comprometido.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Este t6pico merece, entonces, la principal de las reformas a estudiar, la cual se podría materializar en el poder de la minoría calificada de nombrar un sindico que la represente, lo que solucionaría de inmediato más de un conflicto societario. b) Con respecto al control externo, para las grandes sociedades del pais, sean nacionales o extranjeras, ademas de existir un organismo estatal de naturaleza administrativa que las controla en su constitución, estatutos e inscripción, hay otro de la misma naturaleza que ejerce un control riguroso y permanente, cuando las empresas cotizan sus acciones en el mercado de valores. La primera es la Inspección General de Justicia, y la segunda, la Comisi6n Nacional de Valores. Ambos organismos estatales de control dictan resoluciones mediante las cuales se va construyendo un complejo normativo de segundo grado, destinado a hacer mas confiable la conducta y la información que emiten las empresas. Por ejemplo, para las épocas de alta inflación, se previó un mecanismo de ajuste de valores destinado a que la información a terceros fuese veraz y fiel. La Inspección General de Justicia controla la constitución de todas las sociedades regulares, no solamente las que son por acciones. TambiGn estudia la legalidad de los actos de reforma de los estatutos y de las reuniones de asambleas y directorio cuando hay denuncias especiales de irregularidad. Sin embargo, este organismo tiene muy limitadas funciones ante un conflicto societario. La Comisión de Valores y también cada Bolsa o Mercado de Valores establecen diversas normas complementarias a la ley de sociedades para las empresas que ofrecen públicamente sus valores, en la actualidad aumentadas considerablemente con las disposiciones del decr. 677101. Ejemplos de ello es establecer la obligación de hacer balances trimestrales, de presentar su informacibn en forma m& amplia, veraz y transparente, de pubIicar sus actos relevantes (disclosure), sancionando su incumplimiento con suspensiones y otras penalidades.
8 59. CON~LWSIONES. - La personalidad social obra como una amalgama de los órganos de la sociedad, haciendo salir a las sociedades de la órbita meramente contractual. Así lo enseña Anaya: "El dato suministrado por la personalidad jurídica -que en ordenarnientos legales como e1 argentino se reconoce a todos los tipos, exceptuada la dudosa figura de la sociedad accidental o en participacion- acompañado de la paralela dotación de la autonomía patrimonial al 'fondo comfin' otorgan relevancia externa a los vínculos
ANALISIS GR~TICODE
LA
ESTRUCTURA SOGIETARIA
societarios, distanciándolos de las relaciones meramente obligacionales que acompañan al efecto relativo de los contratos"87. La personalidad es de diferente aplicación para las sociedades por parte de interes, pero es que estas sociedades tienen otro sustento, un tempo diferente al de las sociedades de capital, para quienes especialmente se han elaborado los cambios exigiendo más transparencia. Los tipos personalistas -que, como hemos dicho antes, no son muy comunes en nuestro medio- han sido reemplazados por las SRL para limitar la responsabilidad y por las an6nimas pequefias y medianas, aunque el tipo sea mejor aplicable a la gran empresa de capitales. Anaya advierte esta diferencia, que no debe olvidarse, al considerar "sociedades" a todos los tipos sociales. Pues bien, todas son sociedades, pero según sea el volumen o la envergadura del emprendirniento, su tratamiento será otro, aunque convivan en la misma ley. Ya se ha planteado por parte de algunas entidades la necesidad de construir una parte legal separada, referida a las sociedades que cotizan sus acciones en bolsa. La diferencia entre la sociedad por parte de interés y la saciedad an6nirna vuelve a sus raíces históricas. Asi, Anaya recuerda que "en las sociedades de capital, y por excelencia en las sociedades anónimas, el panorama es muy otro. Una legislación inestable -la historia de la sociedad anónima es la historia de sus reformas, dice h g e l Rojo- tendiente a la hiperreglamentación, esth acompañada por las relativas a las actividades que constituyen su objeto (bancos, seguros, transportes, etc.), o por las impuestas a las sociedades que hacen oferta publica de sus acciones o de otros valores mobiliarios de creciente difusi6n en el derecho comparado. En esta &bita, la constituci6n y el funcionamiento de las sociedades no dispensan espacios significativos a la autonomía privada, sin excluir la presencia de aspectos esgecíficarnente contractuales, según se ha señalado en la doctrina (Oppo, Cottino). Un organicismo diferenciado distribuye sin mayor flexibilidad las funciones; y sus socios no están Uamados, en cuanto tales, a participar en el poder de dirección sino solamente a su elección; aunque como contrapartida, desde el punto de vista pasivo, no soportan el riesgo de la empresa más allá de cierto limite. Ello sin perjuicio de la distinta situación de poder que en los hechos tienen los accionistas para participar en las decisiones societarias y en la direcci6n empresaria, no obstante su igualdad formal en el plano juridico (art. 207). La so87 Anaya, L a sociedad como colat~ato,en Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, "Contratosn,p. 22.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
ciedad-institución y la sociedad como técnica de organización de la empresa tienen en la anónima el campo de sus m& vigorosas expresiones doctrinarias; su resonancia está en el origen de la multiplicaci6n de reglas imperativas, en el sometimiento a fiscalización externa y en el rigor con que la legislación penal societaria suele sancionar en el derecho comparado a los dirigentes incursos en mala administracion o en el uso de la informacion privilegiada para su propio beneficiona8. Es sabido que las investigaciones hechas por quienes han elaborado la doctrina del gobierno corporativo, tanto en su versi6n anglosajona como en los estudios europeos, presentan como resultado una serie de reformas que las grandes sociedades deben adoptar para lograr un mejor gobierno, mayor transparencia en la informaci6n y una m8s eficaz defensa del cúmulo de derechos e intereses que conviven y confrontan en el seno de las empresas organizadas como sociedades. Como hemos dicho antes, en los Estados Unidos de Amkrica y en el Reino Unido tales reglas no son mandatarias (obligatorias) de acuerdo con su sistema legal, sino que se presentan como sugerencias de contenido ético y prhctico, para que ellas sean incorporadas a los estatutos y a las costumbres de las sociedades. Un enfoque distinto se advierte en las reglas de la CONSB en Italia y otras naciones europeas, las cuales se han escrito para ser derecho positivo y, por ende, de aplicación obligatoria. Como señala Esteban Velasco, el Informe Olivencia para España recomienda, como base de la reforma, una nueva composición cualitativa del consejo de administracidn (directorio), requiriéndose ciertas exigencias básicas para ciertos consejeros (directores) -10s llamados "independientes"- y la determinacidn de una proporci6n entre los distintos grupos de consejeros (ejecutivos y externos; y -dentro de estos últimos- consejeros dominicales y los independiente^)^^. Las reglas buscan una composición plural, equilibrada y de representación indirecta que trasluzca e interprete el pluralismo accionarial. El derecho argentino de sociedades debe perfeccionarse para admitir las previsiones y soluciones a las que ha llegado la doctrina del buen gobierno corporativo, aunque algunas de ellas puedan considerarse de algún modo ya incorporadas a la ley vigente, por un lado, y por medio del decr. 677101, por otro. Sin embargo, creernos que estas reglas no son suficientes y deben reestudiarse Anaya, La sockdud coma contrato, en Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, "Contratos",p. 23. 89 Esteban Velasco (coord.), El gobierno d e las sociedades cotizadas, p. 35, 7.
ANALISIS GR~TICODE
LA ESTRUCTURA SOGIETARIA
de una manera cuidadosa y prolija. No es conveniente trasvasar experiencias extranjeras, por positivas que sean, de manera directa y lineal a nuestro derecho. Tampoco lo es quedarse a t r h en los cambios que el resto del mundo acepta como necesarios. La doctrina del buen gobierno corporativo no debe interpretarse solamente como una corrección al órgano de gobierno. En realidad, las reformas estarían referidas a la administración más que al gobierno, pero lo idea1 sería corregir todo lo atingente al htegro funcionamiento completo, sincronizado y transparente de todos los órganos de la sociedadgo. El directorio gestiona, representa e infoxrna; los accionistas reciben la informacidn y colaboran por medio del órgano de gobierno, la asamblea o junta de accionistas, y el control se practica mediante los órganos de control interno (sindicatura, consejo de vigilancia, cornit6 de auditoria). Pensemos en una reforma -aunque éste no sea el motivo central de este trabajo- que no olvide el fenolmeno del control, que internamente tiene distintos ángulos: a) el control interno, a su vez dividido en tres posibilidades: 1) a realizarse por los accionistas; 2) por alguna clase especial de directores, y S ) por los trabajadoresgl, y b ) el control externo, que en la Argentina está a cargo del Estado o, en algunos casos, de una auditoria externa. No hay otra manera viable, para que una reforma sea sancionada, que una modificación legal, es decir, que resulte obligatoria, dado que la propuesta anglosajona, tomada por algunos "informes" de Europa, en el sentido de que se intente lograr los resultados expuestos por la vía de la autorregulaci6n, no parece viable en los países de América del Sur en este momento, debido a su grado de desarrollo y aun a su idiosincrasia. Como hemos señalado, si bien hemos examinado estos temas principalmente desde la visión de la gran sociedad anónima, la doctrina de mejor y mayor trasparencia en la administración debe extenderse, mutatis mutandis, a todo tipo de sociedad, aunque adaptada a la clase de ente colectivo regido en cada caso. Consideramos que los problemas societarios en la Argentina son muchos, la globalización los agrava y los complica. Una sociedad que no lleve un gobierno transparente es altamente vulnerable y nada atractiva para inversores extranjeros. La posesi6n de informacidn, mayor informaci6n o informaci6n decididamente privilegiada, debe corresponderse -con el cuidado y Ver, en Italia, el Informe Disiano Preite, y en España, el Informe Oiivencia. Coincidunos con la inquietud manifestada por Esteban Velasco (coord.) , El gobisrno de la sociedades cotizadas, p. 307 y 308, como hemos dicho antes. 90
91
CONTRATOS ASOCIATIVOS
la prudencia que se requiere para no desvirtuar el sistema de limitación de la responsabilidad- con una mayor responsabilidad. La propuesta adicional es que los trabajadores y los empresarios converjan en un trabajo que no sea una mera arquitectura 1egaI, sino que ello se desarrolle como un nuevo modelo de organización de la empresa con una participaci6n activa de quienes mejor saben las ventajas y desventajas del sistema vigente. En la Argentina no sera un dato menor tener en cuenta la realidad de desnacionalización o internacionalizaci6n de nuestras mayores sociedades, evidenciada en el proceso que comenzó con la apertura de nuestra economia al mercado mundial y, al mismo tiempo, con la privatizacion de empresas estatales; no nos parece fuera de lugar pensar, de paso, en establecer algunas pautas de control de los capitales internacionales, utilizando algunos principios contenidos en la doctrina de buen gobierno corporativo, así como en universales principios de ética que se han trabajado desde diversos campos para las sociedades comerciales. Los intereses volcados en la gran sociedad arneritan adecuar las estructuras y la conexion interorganica, así como volver efectivo y real el necesario control de las sociedades mediante nuevas normas que presenten un eficaz funcionamiento de las tareas de los síndicos, consejos de vigilancia o auditorías. No ignorarnos que, para las sociedades an6nimas de capital disperso, se puede hablar de disociación entre el modelo legal y el modelo real. El modelo legal buscaría que el brgano de administración cumpla dos funciones: la de gestión y la de control. La realidad indica, como dice bien Esteban Velasco, que "el poder de gestión reside en los grupos directivos, mAs o menos profesionalizados, parte de los cuales forman parte del órgano de adrninistracibn, mientras que el pleno del Consejo (directorio) actúa como mero 6rgano consultivo y ratificatorio de decisiones proyectadas y tomadas por los ejecutivo^"^^. Los inversionistas institucionales o de los grupos que, por situaciones reales y de hecho, ostentan más poder que antes en los entes colectivos, presentan una nueva realidad en el derecho argentino, que nuestro ordenamiento debe nuevamente analizar y regular. Entonces se plantea una nueva realidad que no hace otra cosa que actualizar lo que dice Esteban Velasco: "el problema del control de las sociedades es un viejo problema que pertenece a la esencia de la sociedad anbnima". Las normas jurídicas, a modo de una prensa, irAn de a poco apretando los hechos, llegando a soluciones cada vez más aproximadas a una justa regulación de la compleja y cambiante realidad. 92
Esteban Velasco (coord.),El gobiemw de las sociedudes cotizadas, p. 145.
ANALISIS
CR~TICODE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA
Hemos pensado que las reglas se extiendan a todas las saciedades. Ademáls de las pequeñas, las intermedias necesitan informaciiin y control eficiente, deben irnplementarse nuevas reglas de transparencia, no olvidar la defensa de las minorías o de ciertos grupos internos y propenderse al mejoramiento orgánico, para lo cual hace falta extender las reglas legales que podamos pensar para las grandes anónimas. Gran parte del derecho de soeiedades es imperativo, es decir, no disponible. Proponemos para la Argentina la necesidad de la apertura de la imperatividad mediante una mejor flexibilizaci6n de las normas societarias y asociativas; es un tema mas a resolver, vinculado a una futura reforma. No nos parece incompatible ajustar el control, la informaci6n y el equilibrio de los grupos internos a la libertad de hacer negocios. Al mismo tiempo, debe estudiarse en qué medida se pueden flexibilizar las reglas imperativas, que a veces aherrojan, sin necesidad o sin explicación sustentable, a las sociedades comerciales. Esa flexibilización que postulmos incluye ampliar el horizonte y el criterio legal de los negocios de organizacióln, tema central de este trabajo. Recordamos nuevamente a Anaya, que señala que no menos significativo, para el ensanchamiento de las fronteras de la autonomía privada y para los beneficios de la flexibilización juridica en las sociedades anónimas, es el generalizado movimiento de difusión de los contratos asociativos, de colaboración empresaria, joint ventures y agrupaciones de interés económico que, con personalidad juridica o sin ella, ofrecen estructuras ágiles a las vinculaciones societarias. Y finalmente, pero no por eso menos importante, se abre el reconocimiento a los contratos parasociales y, en especial, a la sindicación de acciones, de creciente recepción legislativa, siquiera en forma indirecta, así como de aceptación jurisprudenciaInl"93. El consorcio abierto es una clara innovación que debe vincularse a la investigaci6n cumplida en este trabajo. El Anteproyecto de 2003 prevé una regla referida a otros contratos de colaboración, en el art. 383 bis: "Las sociedades constituidas en la República, las constituidas en el extranjero e inscriptas en el país y los empresarios individuales domiciliados en ella, pueden vincularse por otros contratos de colaboración empresaria distintos de los previstos en las secciones 1 y 11, inscribiéndolos en el Registro Público de Comercio". Creemos necesario, en el carrtpo de las sociedades, recomendar que se intente crear un nuevo sistema de soluci6n de conflictos, 93 Anaya, L a sociedad como colat~ato,en Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, "Contratosn,p. 27.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
pues la intervencibn societaria y otras soluciones similares no han logrado traer la paz al mundo de los negocios de las micro, pequeñas y medianas empresas cuando en su seno estalla un conflicto. Sin perjuicio de mejorar la solución de la intervención judicial, siempre necesaria a pesar de todo, las soluciones arbitraIes que tuvieron origen en la Inspecci6n de Justicia bajo la direcci6n del doctor Ragazzi y las incursiones que hace el Anteproyecto de 2003 en este campo, parecen un buen comienzo para que los empresarios vuelvan al secular rkgimen del arbitraje, que cada vez se utiliza m&, pero que, debido ai carhcter de confidencial de sus soluciones, es poco conocido por la mayoría de los abogados. Por otra parte, cada vez con mas insistencia se habla de la ética empresaria, de la empresa con responsabilidad social, de la acción institucional solidariag4. Junto a ello debe establecerse un regimen represivo acorde a los tiempos que vive en nuestro país y el mundo. Muchos autores han sostenido que la ley de sociedades debe contener un régimen de delitos e infracciones, para evitar el mal gobierno o la inobservancia de los preceptos legales por parte de las autoridades de las empresas de esa forma constituidas. En el Anteproyecto de 2003 se prevgn varios delitos y algunas infracciones, las primeras castigadas con prisión y las segundas con multas. Este sistema debe perfeccionarse, aunque haya sido proyectado sobre la base de disposiciones del derecho comparado. Merecen destacarse el aumento fraudulento del capital, la falsedad del balance u otras comunicaciones societarias (sancionándose a directores y también a contadores certificantes y auditores, la difusión de noticias o datos falsos, la falsa publicidad, la actuaci6n como insider trading, o actuaciones fraudulentas de los síndicos).
94
Sobre este tema presentamos un trabajo, afm no publicado, y una ponencia
en el Congreso de Derecho Societario", Tucurnán, septiembre de 2004.
NECESIDAD DE DESARROLLAR UN TIPO ASOCIATIVO PARA EL MERCOSUR
9 6 0. BASESFILOSdFiCAS NECESARIAS. EL BIEN GOMÚN. - Ningún sistema normativo se crea para desarrollar el mal o la injusticia, salvo que expresamente ese sea el fin de quienes lo estatuyen. La regi6n del Mercosur constituye actualmente un primer peldaño de lanzamiento de una zona geográfica de negocios integrados, que desarrollen la región hacia adentro y permitan la defensa y la acción comercial hacia otros paises y otras zonas. No son solamente las naciones, débiles o menos desarrolladas, las que se empeñan en unirse para el desarrollo. En Asia, por ejemplo, Japón ha suscripto, a fines del año 2002, un acuerdo con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), destinado a crear la mayor zona de libre comercio de una década, porque -sólo un día después- China rubricó un pacto similar con el organismo regional. Los países fundadores de la ASEAN son Birmania, Brunei, Carnboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vie tnam. Tambikn Corea del Sur particip6 de las reuniones como "socio para el dihlogo"; esta Cumbre ha alcanzado su octava edici6n. Chile, en nuestro continente, ha demostrado, mAs que interks, acciones concretas para trabajar con este bloque, poniendo su mirada hacia el oeste. El mercado que puede desarrollar la ASEAN es de unos 1.700 millones de consumidores y un producto bruto interno (PBI) de unos dos billones de dólares. No debemos olvidar que Jap6n es aún la segunda economía del planeta y que China pronto sera la quinta. Asia oriental posee un tercio de la población del mundo; mientras otras naciones preparan acciones de guerra o terrorismo, el Oriente lejano trabaja para su desarrollo en paz. No se necesita mucha perspicacia para colegir cuál será el resultado de una y otra política.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
A raíz del XVI Congreso del Partido Comunista chino de 2002, nuevos dirigentes, más inclinados hacia la apertura y la economía de mercado, toman el poder. Pero ni esta realidad, ni el Mercosur ni el ALGA tendrán perdurabilidad, mientras sus metas sean solamente econ6micas. Hace falta que todos estos esfuerzos se dirijan a establecer entre los hombres, el bien común, estado al cual deben arribar todos estos intentos de progreso del ser humano. La falta de solidaridad entre las naciones y los pueblos impide el desarrollo de la solidaridad en la legislación y en la practica común (una variante de la caridad). En su momento, el maquinismo y la revolución industrial produjo la deshumanización de las relaciones entre los hombres1. Actualmente, las visiones que avalan una globalización sin límites pueden hacer caer a la humanidad en una más profunda divisibn entre los desposeídos y los poseedores directos o indirectos de los bienes materiales del planeta. El fin suele obtenerse mediante diferentes pasos, por diversos medios. Todas las cosas que están ordenadas al fin, y cuyo valor o interés reside precisamente en poder permitir el acceso al fin, se llaman "medios". De lo cual resulta -como dice Santo Tomás de Aquino en el tratado sobre los actos humanos- que el concepto de fin es correlativo al concepto de medio2. La relaci6n estructural, recíprocamente constitutiva entre el fin y el medio puede expresarse con dos analogias: el fin es al medio como el todo es a la parte, y el fin es al medio como la forma a la materia3. Santo Tomas dice que el bien particular se ordena al bien común como a su fin, pues el ser de la parte es para el ser del todo; por eso, el bien de la Nación es más divino que el bien de un solo hombre4. Señala que, cuando h s t b t e l e s habla de la felicidad, la reduce a la que se puede tener en esta vida, "pues la felicidad de la otra vida excede toda investigacicin de la razónn5. El bien y el bien común deben intentar lograrse en este mundo porque ambas nociones son complementarias y no excluyentes~. 1 Despontin, La m&lzca "Rerum Arovawm" a medio siglo ii& su apure cidn fren& a los problemas del trabajo, LL,22-38, secc. doctrina. 2 Santo Tomás de Aquino,Suma teoldgica, 1-11, q. 6 a 21. 3 Lamas, La conco&ia politica en cuanto causa eficiente del Estado, "Prudenth Iuris", jun. 2001, no 54, p. 229. 4 Santo Tomás de Aquino,S u m contra gentiles, 111, 17. 5 Santo Tomás de Aquino, In I Ethica, 32, 156-165. 6 Verdera, Bien conaúrn y bien particular en 81 pensamiento de Santo 5%m& de Aquim, "Prudentia Iuris", jun. 2001, no 54, p. 169.
NECESIDAD DE DESARROLLAR UN TIPO ASOCIATIVO PARA.EL MERGOSUR
2%
Tanto Platón como Aristoteles coinciden en que el camino de la perfecci6n individual y racional remata en lo colectivo y en lo político; la política es "el modo de asegurar los bienes o de cumplir los deberesn7. La finalidad central del sistema legal, cuyo basamento siempre debe ser el bien común, es la justicia, pero no la justicia sobre bases económicas, que -si bien es importante- no puede ser el centro del sistema. Así lo ha dicho Ray, criticando a quienes -como Posner- identifican "justicia" con "eficiencia"; este autor considera que la justicia es el valor supremo y coordinante de los otros valores jurídicos8, Toda la organizacion del Mercosur apunta necesariamente al bien común de los puebIos que habitan la región, es decir, a su promoci6n personal y de sus familias, a dotarlos de los medios básicos para su existencia, a hacerlos -en fin- felices. No otra cosa señala el Tratado de Asunci6n entre sus prop6sitos principales. Los postulados basicos del Tratado de Creaci6n del Mercosur se recuerdan poco, por no ser el texto legal del gran acuerdo. Nos referimos a la parte que comienza con el "convencidos" y sus principales caminos para lograrlos, pero -luego de releerlos- nos pareció más que oportuno transcribir el total de tales propósitos: "La Reptibiica Argentina, la Repdblica Federativa del Brasil, la Rep6blica del Paraguay y la República Orientai del Uruguay, en adelante denominados 'Estados Partes'; Considerando que la ampliaci6n de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales, a travgs de la integraci6n, constituye concücidn fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo econ6mico con justicia social; Entendiendo que ese objetivo debe ser alcanzado mediante el rnás eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservaci6n del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinaci6n de las poiíticas macroeconómicas y la complementaci6n de los diferentes sectores de la economía, con base en los principios de gradualidad, flexibüidad y equiiibrio; Teniendo en cuenta la evolucidn de los acontecimientos internacionales, en especial la consoiidación de grandes espacios econdmicos y la importancia de lograr una adecuada inserci6n internacional para sus paises; Expresando que este proceso de integraci6n constituye una respuesta adecuada a M e s acontecimientos; Conscientes de que el presente tratado debe ser considerado como un nuevo avance en el esfuerzo tendiente al desarrollo en forma progresiva de la integraci6n de Arn6rica Latina, conforme al objetivo del Tratado de Montevideo de 1980; Convencidos de la necesidad de promover el desarrollo científico y tecnol6gicu de los Estados partes y de modernizar sus economias para ampliar la oferta y la calidad de los bienes y servicios disponibles a fin de mejorar Ias condiciones de vida de sus habitantes. Realirmando su voluntad politica de dejar establecidas las bases para una uni6n cada vez más estrecha 7 Bargalio Cirio, Bien c m d n perfsccida personal, "Prudentia Iuris", abr. 1988, no 111, p. 28. 8 Ray, E c m m f a y derecho, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires", 1988, 2" Bpoca, no 26, p. 10.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
entre sus pueblos, con la finalidad de alcanzar los objetivos arriba mencionados. Acuerdan:
CAP~TULO 1 PROPÓSITOS, PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS Articulo lo- Los Estados partes deciden constituir un Mercado Común, que deberá estar conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominar& 'Mercado Común del Sur' (Mercosur). Este Mercado Común implica: La libre circulacidn de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a traves, entre otros, de la eliminacibn de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulaci6n de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. El establecimiento de un arancel externo común y la adopcidn de una politica comercial comfm con relaci6n a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinaci6n de posiciones en foros econ6rnico-comerciales regionales e internacionales. La coordinación de políticas macroecon6micas y sectoriales entre los Estados partes: de comercio exterior, agricola, industrial, fiscal, monetaria, carnbiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de cornpetencia entre los Estados partes. El compromiso de los Estados partes de armonizar sus legislaciones en Ias áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integracidn".
La base del Mercosur, por nuestra formación, debe ser la familia, no el ser humano aislado. Lamas señala que, "en tanto la familia tiene como finalidad principal la propagacibn y conservacion de la vida biopsíquica humana, en cierto sentido integra la materia del Estado y en cierto sentido se ubica en el orden de la causa eficiente. Esto supone, claro est8, un adecuado concepto de la familia -como comunidad domestica permanente, fundada en el matrimonio monogámico e indisoluble-, y un adecuado concepto del Estado, como comunidad autárquica (en cuanto authquica puede ser llamada 'perfecta') de comunidades -familias y municipiosque, en tanto no son autárquicos, pueden ser llamadas 'imperfectas'. Examinemos esta noción de comunidad. Ni las familias, ni los municipios ni el Estado son nada, si no hay una multitud de hombres que actúan -o, en sentido fuerte: que viven- en comtin. Cuando se afirma, pues, que familias y municipios integran, como causa material -y de algún modo, como causa eficiente- al Estado, se entiende que se trata de una multiplicidad de conductas que los hombres realizan en la familia y en el municipiong. 9 Lamas, La concordia polftzca en cuanto causa eficimte del Estado, "Prudentia Iuris", jun. 2001, no 54, p. 231.
Las familias integradas en municipios, departamentos o regiones, forman la base de la región del Mercosur. En la Argentina hemos sufrido el despotismo de clases dirigentes que creen que ellos "son" el país, "son" el Estado. Lamas dice: "Hay sectores importantes del pensamiento, sobre todo de origen frances -y que pretenden integrarse en la tradici6n cl8sica-, que entienden por Estado sobre todo la estructura del poder o de la autoridad. En cambio, para quienes siguen el pensamiento de Aristdteles, el Estado es una comunidad, una koinonia, un grupo en cierto modo totalizante. .., el Estado es la comunidad perfecta o autárquica, constituido (materialmente) por municipios y familias y cuyo fin es el bien común temporal, entendido como la perfección de la vida social"10. Este autor amplia su pensamiento, al señalar que "tiene raz6n Santo Tomás cuando dice que el hombre es un animal social y politico. Porque no s61o es un animal político, es un animal social porque también lo social en general -no ya s61o lo político- es necesario. Es necesaria la vida familiar, es necesaria la vida de vecindad, municipal, es necesaria la vida política. Y es necesaria en orden a la perfección que está precontenida en la naturaleza; perfecci6n que en definitiva no es otra cosa que la entelequia de la naturaleza, la realizaci6n total, plena de la forma natural específica. Esta naturalidad del Estado que afirma Aristóteles es un hecho que conviene remarcar en una época en la que se vuelven a plantear críticas respecto de la necesidad del Estado. Se habla incluso de la posibilidad de un orden mundial que sustituya a los Estados; se piensa -en el caso del marxismw en la utopía de la sociedad sin clases, sin Estado. Frente a esto, la posición de Aristdteles es: el Estado es necesario y es natural. Pero, además, no cualquier cosa vale como Estado. No cualquier cosa vale como comunidad politica, sino que tiene que haber una proporci6n entre la comunidad que llamamos Estado y la naturaleza del hombre"". Concordia política y amistad son las bases del Mercosur. Volvemos a tomar las ideas de Lamas para aclarar los conceptos: "Ha llegado el momento de abordar la doctrina de la concordia polltica. Dice Arist6teles que lo que produce la unión entre los hombres, por la que se genera el Estado, es en definitiva la homdnoia. Esta palabra suele ser traducida con el término concordia. En cierto sentido está bien traducida, en cierto sentido no. La palabra homd10 Lamas, La concordia pol.ltica en cuanto causa eficiente del Estado, "Pnidentia Iuris", jun. 2001, no 54, p. 217 y 218. 11 Lamas, La concordia politica en cuanto causa efzczente del Estado, "Pnidentia Iuris", jun. 2001, no 54, p. 223.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
noia, como su etimología indica, alude a una cierta comunidad en
el orden del pensamiento, sea especulativo o prActico. Por eso algunas versiones de la gtica la traducen 'unanimidad'. Santo Tomás usa la palabra concordia de acuerdo con la versión literal de Guillermo de Moerbecke"12. "Sin dejar de tener en cuenta la necesidad de la justicia para que exista vida social, Aristiiteles dice que lo que une a los hombres y genera o produce la koinoniu -comunidad- es un cierto género de amistad. Distingue, como ya se adelanto, tres clases de amistad, correlativas de tres clases de amor: amistad de benevolencia, amistad de concupiscencia y amistad por interés. En el primer caso, se trata de un amor de la perfección misma del bien y, en la amistad, en la perfeccion o bien en si del amigo; en el segundo, de un amor dirigido a la capacidad de producir placer del arnigo; en el tercero, de un amor que tiene por objeto algo útil (lo que solo se quiere como medio por su aptitud para obtener otro bien -el bien en si o el bien placentero, en cuanto fines-) del amigo. Pues bien, la amistad -cualquiera que sea- es factor unitivo y sin amistad no hay koinonia. Por eso, dice Aristóteles en el comienzo del Libro VI11 de la Ética Nicornaquea, que los legisladores parecen ocuparse mas de esto que de la justicia, porque es lo que asegura la union de la polis"13. De esa concordia, paz, amistad, nacen las formas de solidaridad, de la caridad, del amor, imprescindiblemente necesarias para una integración económica y juridica eficiente y durable. El bien común nace del bien particular. El bien común politico se realiza mediante justas y adecuadas leyes, organizaciones y estructuras jurídicas. El bien común temporal se constituye como fin último y objeto del derecho y es definible, dice Verdera -citando a Montejanocomo el conjunto de presupuestos sociales necesarios para que los individuos y grupos sociales alcancen sus finalidades existenciales y logren su pleno desarrollo, integrados en la comunidad como la parte del todo14. Asimismo, el bien común de Santo Tomás, que explica al ser humano, es aplicable al bien común político deseable en una sociedad y naturalmente extensible a nuestra naciente r e g i ~ n . El bien común implica el bien o la perfeccicin de un todo integrado por par12 Lamas, La concordia politiea en cuanto causa eficiente del Estado, "Pmdentia Iuris", jun. 2001, no 54,p. 231. 13 Lamas, La cmcordiu politica en cuanto causa edel Estudo, "hdentia Iuris",jun. 2001, no 54, p. 233. 14 Verdera, Bien común y bien p a r t i c u l a ~e n el pensamiento de Santo irbw d ! ~de Aquim, "Pmdentia luris", jun. 2001,no 54, p. 169, con cita de Montejano, Los fines del derecho, p. 72.
tes subjetivas y en tanto tal, participables por 6stasl5; aunque el bien particular sea diferente del bien c o m b , tanto como el todo es diferente de la partele, el fin de los seres humanos que habitan un país no puede sino coincidir cuando se refiere a la organizacion de una comunidad política. Uno de los grandes males sufridos por la Argentina es el excesivo individualismo, la falta de una conciencia social, preferir los bienes particulares al bien c o m h de la Patria. El papa León XIII ha escrito que el bien común es en la sociedad la ley primera y la última después de Dios. El papa Juan XXIII señaló que el bien comfm es "el conjunto de las condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres humanos el desarroilo integral de su personan17. Coincidimos con Verdera en que "no solamente es posible reintroducir la autgntica noción de bien común político en las actuales sociedades pluralistas, sino que esa tarea se presenta como una de las m á s urgentes y necesarias si realmente querernos vivir en una buena sociedad"18. De Savigny señalaba que una persona extraña puede estar, de igual modo que una cosa, sujeta al dominio de nuestra voluntad, pero, cuando habla del derecho de los bienes, enseña que este no contiene ningún elemento moral, aunque a continuaci6n reconoce que "el rico no debe considerar su riqueza sino como un depósito confiado a su cuidado"l9. En realidad, no puede separarse ningún sector del derecho de la noción de bien común; tampoco los negocios con personas y bienes, entre los que se encuentran los plurilaterales o los complejos. La falta de una fijeza semántica hace contradictoria, a veces, cualquier clasificación, por perfecta que ella pudiese resultar. La posici6n de Barbero, ya mencionada antes, es una de las que nos permite avanzar para lograr identificar alguno de los esquemas de la actuacion colectiva de personas y cosas, que tiene una gran riqueza y multiplicidad en el derecho civil y comercial. Por eso podemos afirmar que la sociedad comercial ya no es el único medio para organizar una empresa mercantil; podrá resultar la estructura clásica, pero no es la más importante, si la medimos en términos de los grandes negocios. Lamas, Ensayo sobrs el o d m social, "Moenia", 1990-240. 16 Santo Tomás de Aquino, Suma Teoldgica, 11 - Iq, 58a7, ad. 2. 17 Enclclica Mater st magistra, M 63, 1961, 417. 18 Verdera, Bien comdn y bien particular e n el pensamiento de Santo irbmís de Aquim, "Prudentia Iuris", jun. 2001, no 54,p. 179. 19 Savigny, Sistema de derecho romuno actual, p. 247. 15
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Para el Mercosur, todo lo dicho se aplica perfectamente, dado que la superación del egoísmo individualista en pos de un bien común nacional es equiparable a la superación del egoísmo nacional en pos de un bien común regional, y el orden normativo no es ajeno a este proceso. 6 EL MERCOSUR. - La elaboracidn del mundo jurídico de la integraci6n en Sudarn&rica,como ya lo hemos señalado, debe tener presente los caracteres del proceso de integración, no sólo del Mercosur, sino de los convergentes, yuxtapuestos y aun sobrepuestos que se desarrollan simultáneamente en el hemisferio. Nuestra integraci6n en Sudamérica ha ido creciendo en forma lenta, desde los entramados del tejido social, en un marco de decisiones políticas -muchas veces teñidas de voluntariedad- y siempre sujeta a los vaivenes de los gobiernos de turno. Ahora estamos ante un nuevo interrogante, con la proxima acci6n de dos nuevos presidentes en la Argentina y el Brasil. El Mercosur tiene el carácter de ser una unión de naturaleza intergubernamentd, creado por actos de voluntad política, comenzando por acuerdos múltiples entre la Argentina y el Brasil, y luego extendido en el Tratado de Asunción, por los gobernantes, a los cuatro países. No ha cambiado esa característica, pese a la opinión argentina y uruguaya20, que busca dotar al Mereosur de algunas reglas supranacionales; en la actualidad parece que también el Brasil se suma a esta idea. Por medio del Mercosur sólo se pudo lograr una imperfecta construcción de una zona de libre comercio y de una unión aduanera, aún incompleta. El Mercosur contiene previsiones legales, principalmente de derecho público o de derecho económico (institucionales, órganos, organización aduanera, solución de conflictos, pacto democrático, competencia), para luego reglar la actividad empresaria, el derecho de los negocios; por ello, creemos que algunas estructuras del derecho privado se irán incorporando en próximas etapas2'. Una de ellas es la que propondremos en el 8 72. 20 A fines del año 2000, Uruguay propuso crear un tribunal arbitral permanente, que -a falta de un 6rgano jurisdiciona- constituyera un paso adelante para darle mayor institucionalidad al Mercosur. Esta posici6n no fue aceptada en la reunión de Florian6polis, pero tampoco rechazada; se la dejó para estudio durante los seis meses siguientes a esta iUtirna cumbre presidencial. La idea nos parece excelente. Algo se ha avanzado en el nuevo Protocolo de Soluci6n de Controversias. 21 Xavier de Melio, Aspectos comerciukes d e l Mercosur, Serie de Congresos y Conferencias, no 11, "El Mercosur despuks de Ouro Preto", Montevideo, 1995, p. 98.
Pero hay un mayor desafío proximo, que es la unidn, en América del Sur, Mercosur-CAN (la Comunidad Andina de Naciones). Este proceso comenzó en Ia década de los años ochenta, porque -por su lado- la creaci6n y desarrollo de ALADI ayid6 en su avance. En el mes de octubre de 2004 se firmó el primer acuerdo entre esos bloques regionales para llegar, en pasos sucesivos, a una zona de libre comercio en toda América del Sur. La regi6n del Mercosur, si pudiese ser ampliada a toda America del Sur, sería una regi6n que revelaría nuevamente el fen6meno poiítico de nuestra epoca: el paso del Estado nación al Estado regi6n. Ello debe servir a estos objetivos: terminar con la pobreza y la falta de trabajo; combatir la corrupción y el abuso de los poderosos; concluir con las guerras, el terrorismo, las enfermedades; morigerar la deuda externa de los países en desarrollo; encauzar los efectos de la globalización; cuidar nuestra ecología; acortar las brechas entre los paises desarrollados y los que están en desarrollo (p.ej., las que plantea el mundo informática y cibernética) ; mejorar el desarrollo social del hombre, y eliminar el hambre y la pobreza. Como hemos apuntado, despues de cinco siglos de historia común con rivalidades, el Brasil. y la Argentina resolvieron unirse gradualmente, en una gran regi6n económica, intentando formar una unión aduanera que los conduzca hacia un mercado común, integrando mejor sus negocios y su economia. Lo institucional general ya está planteado, aunque seria útil perfeccionar el sistema, pero -fundamentalmente- falta bajar a las realidades empresarias.
8 62. DESABBOLLO PRESENTE
Y FUTURO DE LOS NEGOCIOS ASO-
SUDAH~RICA. - En America del Sur, los negocios asociativos no poseen estructuras abiertas, como las tienen los contratos de cambio, para los cuales se acepta que existan los atipicos e innominados22. Las formas asociativas son tan ricas que a veces se confunden o evalúan de las maneras m8s diversas. Hay muchos sistemas asociativo~que tienen ~610algunos de los componentes de la sociedad mercantil, por lo cual alguna jurisprudencia los ha considerado figuras a t i p i ~ a s ~ksta ~ . es una posici6n de sumo peligro, en atenci6n a lo dispuesto por el art. 17 de la ley de sociedades comerciales argentina, que sin duda debe reformularse. C I A T I V O ~EN
22 Etcheverry, Derecho com~rcialy econhico. Obligmiones y contratos com~rciales. Parte geneml, p. 114 y SS.; además, todo lo expuesto hasta aquí en este libro. 2% CNCiv, Sala A, 24/6/02, "Consultores de Grandes Emprendimientos c/Serebrinsw, LL,2002-D-537.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Para nuestros paises, excepto en Bolivia, no existe como tal, con ese nombre, el negocio de j o i n t venture, que -aunque es un valor entendido en el Ambito internacional- no Indica un tipo contractual, ni siquiera en el derecho anglosajdn, sino que alude a un ~ ~ ,como modo abierto y múltiple de relacionarse en ~ o l a b o r a c i 6 ntal hemos analizado en capítulos anteriores y reiterado en numerosas oportunidades; el concepto es inaplicable a nuestro derecho sudamericano y repetimos una opinión en el sentido de que en esta parte de Arnkrica, seria mejor eliminar su utilización verbal o escrita, ni siquiera en forma genérica25. Pero si, en cambio, se necesitan figuras del derecho continental que capten su plasticidad y que se vuelquen a las ofertas del derecho de los negocios. En cuanto a las sociedades, los sistemas de los cuatro socios del Mercosur y de los dos asociados (Chile y Bolivia) son muy similares. Es notorio el parecido, por ejemplo, que tienen los códigos argentino, uruguayo y boliviano para reglar los distintos tipos societarios y su régimen legal. Sólo el uso social a veces es diferente; por ejemplo, en el Brasil se utiliza más la SRL que la SA, al rev6s que en la Argentina. El régimen de sociedades comerciales de nuestro país adolece de defectos sistémicos que deben corregirse con urgencia; ya no es aceptable el sistema actual de la sociedad de hecho, el régimen de nulidades societarias o la subsistencia, sin mas, del art. 30 de la ley 19.550. Nos remitimos a lo estudiado en el capitulo anterior. Vemos, en forma somera, algunas soluciones de nuestra área de integración respecto de los negocios asociativos. En el antiguo Código de Comercio del Brasil no se daba el concepto de sociedad, lo cual le otorgaba una ventaja sobre el nuestro y el uruguayo; en el argentino, la definición del art. lo de la ley 19.550 acepta la conducta allí descripta como un esquema básico societario, que abarcará numerosos supuestos de hecho del universo asociativo y obra como la estructura normativa residual del sistema. Casi todo lo que se haga en común para obtener ganancias será, fatalmente, sociedad. Y, si no se quiere que lo sea, el régimen legal debe decirlo expresamente y normar un sistema diferente, estricto, cerradoz6. En el Brasil se exigía la prueba por escrito de la sociedad (art. 300, Cod. de Comercio), aunque su art. 304 era contradictorio, al 24
Etcheverry, Modelo de contrato de coiubomcidn para el Mercosur y Su&
a d r i c a , en Gómez Leo (dic), "Derecho empresario actual", p. 295 y siguientes. 25 Cabanelias de las Cuevas, Introduccidn al derecho s o c i e $ a ~ o . Parte general, p. 324 y 325. 26 Un ejemplo es el rdgimen del tambero mediero, nombrado actualmente
como "contrato asociativo de explotación tarnbera" en la ley 25.169, del mes de oc-
tubre de 1999.
referirse a la prueba a producir por terceros. En el art. 301 se ordenaba registrar el contrato en el Registro de Comercio del Tribunal y el último p&rafo señalaba que, cuando el instrumento del contrato no fuese registrado, "no tendrá validez entre los socios ni contra terceros, pero dar& acci6n a éstos contra todos los socios, solidariamente". Esta solucibn de invalidez tiene su origen en el viejo sistema frances, que no distinguia entre nulidad e irregularidad y que entendemos esta ya superado por el moderno derecho mercantil. El sistema del nuevo Código Civil unificado del Brasil ya no presenta estos inconvenientes. Nos ha parecido importante referirnos también a Chile, por su vinculación asociativa con la Argentina y el Mercosur. En el C6digo de Comercio chileno no se define a la sociedad, aludiendo la ley solamente a las "especies" de ella (colectiva, andnirna, en comandita) en el art. 348, el cual debe completarse con la ley especial sobre sociedades de responsabilidad limitada, que es breve y sencilla. En Chile, las sociedades -aun la colectiva- se forman, prueban y modifican, en términos generales, por escritura piiblica (art. 250). Este instrumento debe inscribirse en el Registro de Comercio correspondiente, dentro de los sesenta dias desde que fue otorgado. El art. 357 pena con gran severidad la falta de escritura o inscripción. Dice que ella "produce nulidad absoluta entre los socios", pero otorga acci6n a los terceros contra estos, por los contratos realizados "a nombre y en intergs de la sociedad de hecho". Los socios de la sociedad nula deben liquidarla (art. 359). ¿Tan grave fue considerada la falta consistente en no constituir la sociedad de moda regular, que se dispuso que el "cumplimiento tardío de las solemnidades prescriptas, la ratificación expresa y la ejecución voluntaria del contrato no lo purgan del vicio de nulidad (art. 358)? En la actualidad, esa "gravedad" no tiene parangón en el resto del mundo y el propio sistema chileno ha sido morigerado. Como regla de buena fe, quien contratare con una sociedad no legalmente constituida no puede sustraerse, por esta raz6n, d cumplimiento de sus obligaciones (&. 363); éste es un principio saludable y justo. En el régimen legal chileno, la nueva ley de reformas sirnplificd enormemente el severo sistema de nulidades, aportando soluciones prácticas para sanear las sociedades con defectos formales. A su vez, en e1 derecho societario uruguayo -el m á s reciente del Mercosur- las previsiones son similares a las argentinas, con aplicación de un gran rigor para los empresarios que $610 desean agruparse en forma simple, con fines asociativos lícitos.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
El art. 37 de la ley de sociedades de la República Oriental del Uruguay declara oponible el contrato social respecto de terceros; sólo es posible ejercer los derechos que provengan de la actividad social realizada. Cualquiera de los socios representa a la sociedad (art. 38) y todos los socios son responsables, solidariamente y sin beneficio de excusion, por las obhgaciones sociales; la misma obligación se establece para los administradores, en las operaciones en que hayan intervenido. Como la ley argentina, se regla en Uruguay una opci6n de regularización de este tipo de sociedades. En la Argentina sabemos cómo se castiga severamente a los empresarios que no sigan el i t e r constitutivo de sociedades que la ley indica, es decir, la secuencia formalista de contrato-publicación-inscripci6n registral. Para nuestra ley, la sociedad irregularmente constituida es sociedad sin plazo, en la cual los socios responden de manera solidaria, ilimitada y no subsidiaria; cualquiera de los socios representa a la sociedad, lo que significa que cualquiera de ellos la administra. Y también cualquier socio puede abandonar el ente social cuando le plazca. Las estipulaciones del contrato no son oponibles entre los socios ni ante terceros, lo cual implica una grave violación de la regla pacta sunt servanda. ¿Cuál es la relación entre la sociedad de hecho y la actuación conjunta de empresas? Toda organizacibn colectiva econdmica que se encuadre en las previsiones establecidas en el supuesto normativo del art. lo de la ley 19.550 sera considerada sociedad y, si no se ha cumplido con los tipos regulares, a cualquier forma consorcid libre le será aplicable el sistema de las sociedades no constituidas regularmente (art. 2 1 y siguientes). Semejantes reglas legales atentan contra la seguridad juridica de los negocios asociativos, los cuales -aunque sean creados con las mejores intencione S- pueden dejar víctimas inocentes, debido a las sanciones legales aludidas. Este régimen inconveniente y equívoco debe ser reformado con urgencia. Resultan incompletas las estructuras en desuso que impuso la ley argentina 23.101, referida a los consorcios o cooperativas de exportación y a las compañías de comercializacion internacional, que -en general- son sólo sociedades anónimas especiales no desarrolladas como se esperaba. Ellas surgen a partir de ideas de fines de la década de los años ochenta, en un marco económico bien diferente del que existe ahora en el país y en el mundo; actualmente se esta frente a otras propuestas legales que permitan aumentar nuestras exportaciones.
Las empresas binacionales surgieron antes del Tratado de Asunci6n, de los acuerdos celebrados entre la Argentina y el Brasil en sus iniciales pasos de integracidn y colaboracion (los ya legendarios primeros protocolos). Subsistieron como dispositivos utilizables pero, por su objetivo y estructura, en la actualidad se hallan superados27. Las empresas binaciondes constituyen un modo primitivo de regular las empresas conjuntas de Latinoamérica, delineadas por varios autoresz*; el regimen legal establecido fue completo pero no atractivo2g. En el Pacto Andino -actual CAN-, la regulación de las empresas conjuntas es notoriamente mejor y ha conseguido mejores resultados. No nos referiremos aqui a los entes binacionales, emprendirnientos exitosos, pero que transitan d s por el derecho público que por el privado y que no e s t h , como figura legal, al alcance de los empresarios privadosso. Sin casi utilización práctica, el grupo de derecho ha sido legislado de manera precisa, siguiendo antecedentes alemanes, por el Brasil; los demas países -incluido el nuestro- admiten solarnente variantes del grupo de hecho, por medio de la doctrina y la jurisprudencia y de algunas normas aisladas. No parece necesario desarrollar aún más el derecho de grupos, por ahora, en nuestra regi6n. Para los negocios de colaboración hay una oferta amplia, en tres países del Mercosur, aunque -como hemos afirmado antes- ella no termina de satisfacer a los empresarios, que a veces se ven muy dificultados para construir sus organizaciones; en otra ocasi611 hemos mostrado ejemplos prácticos de ellos1. En nuestro pais existe un listado de figuras legales, de naturaleza distinta, que a veces terminan por confundir a los asesores jurídicos; s61o a titulo de ejemplo podemos mencionar los "consorcios empresariales" (figura 27 Para mayores detalles referidos a estas estructuras legales, ver Etcheverry, Modelo de contmto de colabora&h para el Mevcosur 3 Sudumérica, en G6mez Leo (m),"Derecho empresario actual", p. 305. 28 Ver, especialmente, Aguinis, Formas juridicas d e la m p r e s a cmjunta m A d r i c a Latina. Las empresas b i w i o n a l e s a.rgentimo-bmsilefhs, "La Informaci6nW,LXII-709. 29 La falta de utilidad esta revelada en el número de estas "empresas b h c i o nales" que se ha constituido en el Brasil y en la Argentina, que es muy exiguo y no parece servir a los empresarios, pues muchas de las disposiciones de la ley son antiguas e inadecuadas. 30 Etcheverry, Modelo de contrato ak coiuboracldn para el Mercosur y Su& américa, en G6mez Leo (dir.), "Derecho empresario actual", p. 302 y siguientes. 31 Etcheverry, El veneno para ratas, la petrolera extmmjera y el concepto de sociedad en la kgislucidn uggntim, "La Infomci6nn, 67-719.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
de hecho, de muy peligrosa apIicaci6n), las UTE, las agrupaciones de colaboración (AC), los consorcios de exportación, las compañia~de exportaci6n (tradings), las empresas binacionales, las sociedades accidentales y otras. Este listado, lejos de contener variantes b ti les del negocio asociativo, mezcla diversos dispositivos, muy diferentes entre si, que presentan una latente amenaza si se enfrentan con una interpretación legal o una aplicación analógica. Es cierto que en la Argentina hay diferentes figuras para elegir, pero ellas no integran un sistema totalmente armónico; se trata de un mero listado genérico que debiera corregirse. Dentro de él, se dibujan figuras cerradas y cualquier desviaci~neligiendo un modelo atípico implica, en términos generales, caer en la noción elemental de la sociedad de hecho, que generalmente será la comercial, que posee -en nuestro medio- graves sanciones legales que la hacen inviable como dispositivo negocia1 para desarrollar una ernpresa seria y poseer un instrumento confiable como contrato de d u r a ~ i 6 n la ~ ~otra ; salida posible seria caer en la caracterizaci6n de una sociedad atipica, que resultará nula de nulidad absoluta (art. 17, LS). Lamentablemente, no existe armonización legal en el tema de los contratos asociativos de colaboraci6n en Sudamérica; cada pais ha generado sus propias estructuras que, aunque a veces tienen similitudes, no encajan en un sistema común. Es por ello que hemos sostenido la necesidad de dotar al Mercosur y -mejor- a América del Sur de una estructura legal abierta, que rija los contratos de colaboración o cooperación, operable en toda la región y con validez en toda ella. Con un régimen uniforme, no muy difícil de crear, se facilitarán los negocios de colaboraci6n entre las empresas sudamericanas, dándole a los agentes económicos del mercado la posibilidad de realizar proyectos con mayor seguridad juridica. El consorcio del Brasil es distinto del uruguayo, y en la Argentina el consorcio empresario, como contrato de colaboración, es una creaci6n de hecho, asimilable peligrosamente al tipo de sociedades comerciales facticas; por otro lado, debemos reconocer que "consorcio" significa, en nuestro país, la organización de una propiedad dividida en forma de propiedad horizontal, con una administracibn común, para cuidar el edificio y sus partes comunes y percibir el pago de expensas y otros gastos. 32 Lo hemos afirmado desde que elaborarnos nuestra tesis de doctorado, publicada en el año 1980. Seguimos con la misma opini6n; si bien no ha cambiado el régimen legal, todos los proyectos de reforma de esta parte del sistema societario contemplan rectificar este sistema.
Las agrupaciones de colaboracidn y uniones transitorias de empresas fueron creadas en la Argentina por la reforma a la ley 19.550, que se hizo mediante b ley 22.903 de 1983, Se Xas incorporo, como contratos asociativos no personalizados, a la ley de sociedades para distinguirlas de otras situaciones societarias. Sin embargo, seria útil quitarlas de ese lugar e integrarlas a un régimen amplio de negocios asociativos no societarios. El sistema actual de UTE y AC es muy útil para hacer negocios de participaci6n y colaboraci6n; en realidad, en la Argentina es el único que existe, pero en la actualidad se manifiesta notoriamente insuficiente y ha provocado estudios criticas, dado que a los empresarios no se les da la libertad y plasticidad legal necesarias para ordenar sus negocios licitos, como ellos lo prefieran. Transcribimos las normas legales principales: Art. $67. [Camcte.pizaci&n] - Las sociedades constituidas en la República y los empresarios individuales domiciliados en ella pueden, mediante un contrato de agnipaci6n, establecer una organizaci6n común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad empresarial de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de taIes actividades. No constituyen sociedades ni son syjetos de derecho. Los contratos, derechos y obiigaciones vinculados con su actividad se rigen por lo dicpuesto en los arts. 371 y 373. Las sociedades constituidas en el extranjero podrán integrar agrupaciones previo cumplimiento de lo dispuesto por el art. 118, p8rr. 3 O .
Art. 668. [Fimliddd]- La agrupación, en cuanto tal, no puede perseguir fines de lucro. Las ventajas econ6rnicas que genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las empresas agrupadas o consorciadas. La agrupacidn no puede ejercer funciones de direccidn sobre la actividad de sus miembros. Art. 371. [Direccidn administraci6n]- La dirección y administraci6n debe estar a cargo de una o más personas físicas designadas en el contrato o posteriormente por resoluci6n de los participantes, siendo de aplicaci6n el art. 221 del C6d. de Comercio. En caso de ser varios los administradores y si nada se dijera en el contrato, se entiende que pueden actuar indistintamente. Art. $72. [Fondo comGn opemtzvo] - Las contribuciones de los participantes y los bienes que con ellas se adquieran, constituyen el fondo com6n operativo de la agrupaci6n. Durante el tgrrnino establecido para su duracibn, se mantendrii indiviso este patrimonio sobre el que no pueden hacer valer su derecho los acreedores particulares de los participantes.
Art. 873. [ResponsabiZidad k i a terceros] - Por las obligaciones que sus representamtes asuman en nombre de la agrupaci611, los participantes responden ilimitada y solidariamente respecto de terceros. Queda expedita la acci6n contra &tos, s6lo después de haberse interpelado infructuosamente el administrador de la agrupaci6n; aquéi contra quien se demanda el cumplimiento de la obhgaci6n puede hacer valer sus defensas y excepciones que hubieren correspondido a la agrupaci6n.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Por las obligaciones que los representantes hayan asumido por cuenta de un participante haci6ndolo saber al tiempo de obligarse, responde &te solidariamente con el fondo com6n operativo. Art, 376. [Excclwdh]- Sin perjuicio de lo establecido en el. contrato cualquier participante puede ser excluido por decisi6n unánime, cuando contravenga habitualmente sus obligaciones o perturbe el funcionamiento de la agrupaci6n.
Art. Sr7, [Caracte&aci&n] - Las sociedades constituidas en la República y los empresarios individuales domiciliados en ella podrán, mediante un contrato de unión transitoria, reunirse para el desarrollo o ejecuci6n de una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera del territorio de la República. Podrán desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal. Las sociedades constituidas en el extranjero podrán participar en tales acuerdos previo cumplimiento del art. 118, phrr. 3'. No constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Los contratos, derechos y obligaciones vinculados con su actividad se rigen por lo dispuesto en el art. 379.
Arz. 379. [Representaci&n]- El representante tendr6 los poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones que hicieren al desarrollo o ejecuci6n de la obra, servicio o suministro. Dicha designacibn no es revocable sin causa, salvo decisi6n unanime de las empresas participantes; mediando justa causa la revocaci6n podrh ser decidida por el voto de la mayoría absoluta. Art. $81. [Responsabilidad]- Salvo disposici6n en contrario del contrato, no se presume la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar, ni por las obligaciones contraidas frente a terceros.
- Los acuerdos que deban adoptar lo serán siempre Art. $82. [Acuerdos] por unanimidad, salvo pacto en contrario. Art. $83. [Quiebra o incapacidad] - La quiebra de cualquiera de las participantes o la incapacidad o muerte de los empresarios individuales no produce la extinci6n del contrato de uni6n transitoria que continuarS con los restantes si estos acordaren la forma de hacerse cargo de las prestaciones ante el comitente.
Ambas figuras de la Argentina, como se advierte, tienen fines distintos; una es interna y la otra externa. De todos modos, las dos se constituyen por escrito y se deben inscribir en el Registro Publico de Comercio. Zaldívar, Man6vil y Ragazzi estiman que el art. 367 no es taxativo, dado que en varios supuestos de hecho se aceptó, como parte integrante del contrato, a otras personas jurfdicas que no son empresas. La Inspección General de Justicia ha admitido como miembros de estas agrupaciones al empresario no inscripto comercialmente. Esta realidad demuestra que el criterio para ser parte de un contrato de coordinaci6n o colaboraci6n debe ser amplio,
acept8ndose su aplicación para cooperativas y sociedades del Estado, de economía mixta y SAPEM33. Uruguay tiene dos clases de dispositivos legales de cooperaci6n empresaria, pero sus normas se inspiran tanto en los países vecinos como en modelos europeos; de ahi que el sistema no sea homogéneo para la región de América del Sur. La ley de sociedades comerciales uruguaya 16.060, del 4 de septiembre de 1989, reemplaz6 todo el titulo 111 del libro 11 del C6digo de Comercio e incorporó un nuevo régimen societario. En el capitulo 111 de esta ley se agrega la regulación de los gnipos de interés econ6mico y de los consorcios, cuyos principales caracteres son los siguientes: a) Dos o más personas físicas o jurídicas pueden constituir un grupo de inter6s económico (GIE) con la finalidad de facilitar o desarrollar la actividad econbmica de sus miembros o mejorar o crecer los resultados de esa actividad. b) Los GIE no dan lugar a la obtencidn ni distribución de ganancias por si y pueden constituirse sin capital. Si, en cambio, tienen personalidad juridica (lo cual no parece explicable, si pensamos en la actividad interna, la cooperaci6n que deben desarrollar). c ) La responsabilidad de los miembros del grupo es subsidiaria y solidaria. d) Los consorcios, regulados a partir del art. 501, son un contrato temporario para la realización de una obra, la prestación de determinados servicios o el suministro de ciertos bienes. e ) No están destinados a obtener o distribuir ganancias entre los participes, sino a regular la actividad de cada uno de ellos. f) El consorcio no tiene personalidad juridica y la responsabilidad de los participes no es solidaria. En el Brasil, el consorcio esta legislado al final de la ley de sociedades anónimas, incorporada al C6digo de Comercio. En el capitulo XXII se establece una figura muy simple en dos artículos; uno dedicado a tipificar el consorcio, que no es societario, y el otro, a las condiciones de constitución y registro. Se justifica su inclusión en Xa ley de sociedades anónimas, dado que el consorcio se legisla s61o para el caso de colaboraci6n entre sociedades, no siendo tan amplio en cuanto a los sujetos que lo pueden constituir, como sus similares de Uruguay y la Argentina.
SS.;
33 Zaldívar - Manovil - Ragazzi, Cont~atosde colabomcih mpi.esakz, p. 142 y estos autores no aceptan que sean partes las asociaciones, criterio que no com-
partimos.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Dice la ley brasileña que las compañías andnimas o cualquier otra sociedad, existiendo o no control, pueden constituir un consorcio para ejecutar un determinado emprendimiento (art . 278). El consorcio brasileño no tiene personalidad juridica y las obligaciones de los consorcistas se rigen por el respectivo contrato, que debe registrarse. No hay presunción de solidaridad y cada uno responde por sus propias obligaciones. La falencia de una de las sociedades consorciadas no se extiende a las demás, subsistiendo el consorcio con las demás contratantes. De este modo muy simple, se regla el consorcio como contrato de colaboración. La crítica que podemos hacer es parecida a la que merecen los demás paises que hemos analizado, incluyendo el nuestro. Resulta una estructura muy estrecha, a pesar de la aparente amplitud de sus terminos, para contener a todos los negocios de colaboraci6n de segunda y tercera generación, que se presentan en estos comienzos del siglo xxr, en la región integrada y en el mundo globalizado. La globalizaciiin tarnbiéln comprende al Brasil y ella impone que la legislacidn admita amplias formas negociales, de modo de no impedir, por falta de estructuras legales o inseguridad juridica, e1 flujo de inversiones que necesitan los países del Cono Sur. Europa hace muchos años aceptó los GIE y ya tiene la SAE, es decir, la sociedad anónima europea, como segundo instrumento comunitario, además de unificar las legislaciones societarias internas, mediante directivas. Está en curso, también, un esquema de saciedad interna para toda la Unión Europea. La limitaci6n del consorcio s61o para sociedades en el pais máls grande de Sudamerica, y también la limitación a "un determinado emprendimiento" (interpretado por la doctrina mayoritaria como un objeto transitorio, tal como aparece la figura en Uruguay y la Argentina), hacen que los negocios de colaboración o cooperación más duraderos, o cumplidos por sujetos que no sean sociedades, encuentren limitaciones legales insalvables para los empresarios con ganas de trabajar en conjunto. El resultado es la restricción de los negocios que deseen celebrarse con un mínimo de seguridad juridica y la paralizaci6n de muchos emprendirnientos para la región. Sin embargo, en septiembre de 2004 e1 Senado de la Naci6n Argentina ha desarrollado un texto de "consorcio de cooperación", cuyo modelo debería extenderse al Mercosur. Hemos explicado la necesidad de esta figura ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados y luego se llegó a un consenso legislativo, y en enero
de 2005 se convirti6 en la ley 26.005. Anotamos que esta forma asociativa fue prevista de un modo más simple ailin, en el Anteproyecto de R e f o m a la ley de sociedades comerciales en el art. 383 bis.
4 63. EL MERCOSURY LOS NEGOCIOS DE ORGANIZACIdiV. - ES cierto que el nuevo Código Civil de Brasil, con vigencia desde el lode enero de 2003, caracteriza al empresario como eje del sistema mercantil, junto a las sociedades (que pueden tener o no personalidad juridica) . No obstante, advertimos que, en todo el derecho latinoamericano en general, a partir de relaciones jurídicas o de contratos nacen estructuras de organización, tanto como contratos de cambio. En estos tíltimos, la relaci6n contrato con intercambio de prestaciones constituye una simbiosis inescindible, diferente del sistema angloamericanos4. En los contratos que organizan subsistemas (p.ej., fundaciones, sociedades, cooperativas, asociaciones) existen dos tiempos o pasos legales: uno es el acto juridico (negocio) que da origen a la figura autogestionable; otro es la formación y "acción" de dicha figura, que se constituye en un centro de irnputaci6n normativa, tenga o no personalidad juridica. La prueba es la simple asociacidn en nuestro derecho (art. 46, Cod. Civil) o la sociedad "sin personalidad jurídica" del nuevo Código Civil del Brasil o, volviendo a nuestro derecho, la llamada "sociedad accidental". El acto juridico o contrato que da origen a estas "estructuras jurídicas operativas", o relaciones organizadas, obra como génesis de la segunda. Podrá luego reglar parte de su actividad como "reglamento" o "estatuto", pero otra parte de ella atenderá a las prescripciones de derecho común, aplicables en cada caso. Para explicarnos mejor, en una compraventa el contrato definirá la cosa vendida, el precio y las condiciones que hacen al intercambio; el contrato de organizaci611, en cambio, echará las bases de un "orden", que luego se completara con su propia actividad y las reglas provenientes del sistema de derecho general civil y comercial. Cuando hablamos de "organizaci6n", nos referimos no s61o a un patrimonio autogestionado, sino a una noción de actividad que se cumple ante el mercado, o ante la sociedad toda. Asi, lo diferenciamos de las formas de comunidad, el poseer entre varios la copropiedad de ciertos bienes, que es un concepto 34
Herraiz, Causa y " c m i d e ~ u t i o n "LL, , 11 1-1000.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
pasivo, en tanto no se refiere a una actividad en torno a un objeto concreto que moviliza un fin común civil o comercial35. La comunidad está cercana al concepto de patrimonio, que es el conjunto de bienes que pertenece a una persona; la herencia produce el efecto de que el patrimonio se convierte en comunidad. La intervención, la desposesión en la quiebra, la continuación de la empresa, son efectos que se cumplen sobre patrimonios. Los patrimonios indivisos o la copropiedad en la comunidad no deben, obligatoriamente -salvo casos especiales-, permanecer en estado de indivisión; nuestro Código Civil autoriza la inmediata división de cualquier condominio (no es lo mismo el condominio organizacional, que posee otras reglas -p.ej., la propiedad horizontal-). La tendencia de la divisibilidad del condominio viene de toda la tradicion de los cbdigos latinoamericanos. Daremos algunos ejemplos: a ) El Código colombiano de 1873 se inscribió en la misma lógica del C6digo francés, al establecer genbricamente, en su art. 1374, que ningún consignatario de una cosa será obligado a permanecer en la indivisión. b) El Código chileno de 1855, que rigi6 desde 1857, señaló en su art. 1317 que "ninguno de los consignatarios de una cosa universal o singular sera obligado a permanecer en la indivisión: la partici6n del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los consignatarios no hayan estipulado lo contrario.. . Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas como la propiedad fiduciaria". c) El art. 1370 del Código de Ecuador de 1959 dice, en idéntico sentido, que "ninguno de los consignatarios de una cosa universal o singular estará obligado a permanecer en la indivisión. La partici6n del objeto podrá. siempre pedirse con tal que los consignatario~no hayan estipulado 10 contrario". Un contrato de organización debería tener un minimo de actividad y riesgo, una acción independiente de un patrimonio, es decir, de administracibn. Figuras linderas serían el consorcio de propiedad horizontal -que posee alguna forma primaria de administracibn-, el condominio hereditario (salvo que asuma formas asociativas) y algunas variantes del fideicomiso. 35 Arean, en Bueres Cdir.) - Highton (coord.), Cddigo Civil, t. 5,p. 547, y nota 3, con cita de Borda. El C6digo Civil español estabIece legalmente la noción de c e munidad.
En el h e a del Mercosur, incluyendo Chile y Bolivia, los negocios de organizaci6n son similares y de fkcil armonizaci6n, si existiese alguna forma de organizaci6n común bhsica para la regi6n. Entre los contratos de organizacion mas nuevos, se han popularizado en la Argentina, por ejemplo, lo clubes de campo y los barrios cerrados. Lo curioso de estas organizaciones es que pueden darse tanto como estructuras legales basadas en derechos reales (m& cerca del condominio) como mediante organizaciones colectivas de base personalista (p.ej., sociedades civiles, comerciales o asociaciones)%. La última novedad es la utilizaci6n del fideicomiso. Los autores que citamos recuerdan las definiciones de barrio cerrado (decr. ley 8912177; decr. 9404186 de la provincia de Buenos Aires), "que es aquel emprendimiento urbano destinado a uso residencial predominante y equipamiento colectivo, cuya perimetro podrá materializarse, mediante cercos que no ocasionen perjuicios a terceros respecto de la trama urbana", y toman la descripcion de club de c m p o de Olivé: "El club de campo es un complejo recreativo residencial ubicado en una extensi611 suburbana, limitada en el espacio e integrada por lotes construidos o a construirse, independientes entre si, que cuenta con una entrada comtin y esta. dotado de espacios destinados a actividades deportivas, cuIturales y sociales, siendo las viviendas de uso transitorio y debiendo existir entre el área de viviendas y el Area deportiva, cultural y social una relación funcional y juridica que convierta d club de c m p o en un todo inescindible"37. Nuestra opinión es que, si bien estas figuras contienen conjuntos de derechos personales y de derechos reales combinados, su naturaleza se acerca más a un condominio activo parecido al consorcio de propiedad horizontal, que a un orden asociativo, dispuesto a actuar en el mercado produciendo bienes o servicios. Nada obsta a ello que su organizaci6n empresaria revista la forma de asociación (el tipico club) o aun de sociedad civil. o comercial. Recordemos que, al menos la segunda, puede funcionar sin reparto de ganancias necesario como requisito esencial (art. 3O, ley de sociedades comerciales). Un tema pendiente en cada país -y, por cierto, esto se extiende a la regi6n del Mercosur y de sus asociados- es la falta de unidad estructural en los diferentes dispositivos legales de autogestión. La asociación parece estar muy lejos de la sociedad civil o Para todos, ver Castro Hernández - ClGrici, Nuevas formas de urbanizaClubes de campo s/ baw-ios cewados, ED, 193-832. 37 Ver, en general, Oiiv6, y otros, Expresiones jurfdicas G!& los clubes de campo, "Revista del Notariado", no 759. 36
cibn.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
de la sociedad comercial; lo mismo es posible decir de la fundación. Pero tampoco las ONG -entidades sin fines de lucro, en su nombre genérico- tienen una identidad estructural aceptable, ni siquiera entre si. Todos son negocios de organización, estructuras o dispositivos de autogestión de un patrimonio afectado a un fin. Pues bien, debería actualizarse el Código Civil y la ley de fundaciones y otras similares para coordinarlas en un todo arm6nico con la de sociedades comerciales y la estructura de la sociedad civil, la mutual, la cooperativa y aun con ciertas formas organizativas de empresa bajo fideicomiso. Esa unidad la puede llevar adelante el derecho mercantil, como sistema mAs avanzado del negocio organizacional, que se puede erigir en el nuevo derecho constitucional de entes -personas o noactuantes en el mercado. Además, debe crearse la posibilidad de que las personas puedan formar libremente todo tipo de asociaciones -naturalmente de objeto licito- que, aunque no tengan como "principal objeto el bien común" (art. 33, C6d. Civil; entre las personas jurídicas de caracter privado, inc. lo),lleven el suyo al bien de los asociados. Es natural y deseable permitirles a las personas que tengan libertad de asociarse, pero esta asociaci6n s61o debe tener como limite su objeto -o actividad- licito; nada más. Si benefician ~610a un grupo de personas, estan indirectamente trabajando por el bien común (un ejemplo es la mutual, figura que -dicho sea de paso- ha sufrido una evoIuci6n positiva en su nueva ley 25.374, del año 2001). La otra cuestión a resolver en el derecho interno es la transmutabilidad de las distintas estructuras jurídicas si ellas, sin mudar su arquitectura legal, deciden cambiar el tipo de organizaci6n. Es cierto que cuesta admitir que una sociedad se transforme en asociacidn, pero es menos dificil aceptar que una sociedad sin objeto de provecho económico (art. 3 O , ley de sociedades) pretenda transformarse en asociación. O que una asociaci6n desee devenir en fundaci6n. Siempre que no haya perjuicios para terceros o fraude a la ley, estas convenciones debieran admitirse libremente, pero con los cuidados y recaudos del caso. La base debería partir de la simple asociación. El art. 46 del Cód. Civil dice: "Las asociaciones que n o tienen existencia legal como personas j u r i d i c a s , serarz consideradas como simples usociaciones civiles o relzgiosas, segun el fin de s u instituto"38. 38 En la nota al articulo se dijo: "Queda asi a los particulares la libertad de hacer las asociaciones que quieran, sean reiigiosas, de beneficencia o meramente in-
La ley 17.71 1 incorpor6 a continuaci6n el siguiente texto: "Son sujetos de d e r e c h , siempre que la constitucidn g designucidn de autoridades se acredite por escritura pública o instmmerztos privados de autenticidad certificadu por escribano público. De lo contruluio, todos las miembros fundctdores de la asociacidn g sus ccdministradores asumen responsabilidad solidariu por los actos de ésta. Supletoriamente regir& a lcts usociaciones a gue este articulo se refiere las normus de sociedad civil". Está claro que las simples asociaciones no son personas juridicas pero si sujetos de derecho cuando sean constituidas mediante escritura ptíblica o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano público. Con las mismas formalidades deben designarse las autoridades. En el Ctmbito laboral se entiende por asociación profesional la agrupaci6n permanente de trabajadores, constituida para la defensa de sus intereses profesionales. Las simples asociaciones tienen una aptitud legal limitada, fundamentalmente en el plano patrimonial, dado que carecen de poder de registracion de inmuebles a su nombre o muebles registrables y s61o son sujetos pasivos del legado o donación en funci6n de su posible constituci6n y autorización legal, es decir que la donación o el legado son "condicionales", pues están sujetos a la circunstancia de que en rigor obtengan la autorización para funcionar, adquiriendo entonces el carácter de "persona jurídica" (arts. 1806 y 3735, Cód. CiviI). Además, en tanto que los integrantes de una persona juridica no responden por las deudas de ésta, los asociados de una simple asociación responden por dichas deudas de manera subsidiaria y accesoria3g. También ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "del sistema establecido en el C6digo Civil no surgen diferencias sustanciales, en lo que a capacidad jurídica se refiere, entre las asociaciones del art. 33 in f h e y 46 de las previstas en el art. 33, ap. lo, es decir, de las que requieren autorización para funcionar. Una asociaci6n sin fines lucrativos -es decir que no se encuadre en el tipo de sociedad civil y comercial- puede no recibir la autorización para funcionar pero igualmente será considerada sujeto de derecho -persona jurídica- cumpliendo con el simple requisito formal exigido por el art. 46 ya citado; esto significa que gozara de dustriales, sin necesidad de previa licencia de la autoridad pública, como lo efigía el derecho romano y el derecho español; pero esas asociaciones no tendrán el cargcter que el Cddigo da a las personas juridicas, creadas por un interés piiblico; y sus miembros, en sus derechos respectivos o en sus relaciones con los derechos de un tercero, serán regidos por las leyes generales". 39 CSJN, 22/11/91, ED, 146-228.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
la plenitud del status jurídico de las personas jurídicas para adquirir derechos y contraer obligaciones, para gozar y ejercer los derechos constitucionales susceptibles de ser gozado y ejercido por las personas idealesn40. Asi como la ley de mutuales permite constituir federaciones y confederaciones, por otro lado, se limita su capacidad. La Inspeccióln General de Justicia ha sido restrictiva en la transformación de estructuras asociativas y lo mismo cabe decir de la justicia41, posibilidad que deberia ser libre, a nuestro juicio. Muy interesante es el trabajo del ex inspector de Justicia, doctor Ragazzi, en el caso "Tortugas Country Club Fundación Deportiva Social", en el cual rechaza una denuncia basada en la impugnación del carácter de fundacibn, para intentar asignar al ente el de asociaci6n y también su abstencibn de inmixibn en actos internos de una asociación civi143. Estos y otros pronunciamientos nos indican dos realidades: la importancia -incluso económica- de otros entes diferentes a las socie dades comerciales, y la incomunicacidn legislativa entre las figuras, lo que conlleva la no posibilidad de transformación o transmutación del tipo de contrato de organizacibn de que se trate. La multiplicidad de dispositivos de autogestidn del derecho moderno, arnerita una revisi611 a fondo de todo el sistema, que en un futuro deberia cumplirse. Otros ejemplos son la necesidad de nuevos tipos sociales o asociativos, como las sociedades deportisin duda autogestionadas del llamado "tiemv a ~ o~las~ estructuras , po compartido" que para algunos autores son apenas un contrato de olvidando toda la estructura administrativa y de servicios que integra el sistema.
5 64. Los NEGOCIOS DE COUBORACI~N EN SUDAM~RICA. - Profundizaremos mAs en la presentacibn de nuestra idea de legislar sobre un tipo flexible de colaboración para el Mercosur, en sus tres versiones: a) interno; b ) transitorio externo, y c) de tiempo indefinido, externo. CSJN, 2811191, ED, 146-228, voto del doctor Barra. Ver el caso del Circulo de Suboficiales del Servicio Penitenciario Federal, que quiso transformarse de asociacidn civil en mutual, LLActualidad, del 24f 10/02. 42 Res. IGJ 742/02, LLActwlidad, 24/10/02. Res. IGJ 743102, LLActwlidud, 24/10/02. 44 Biagosch, Sociedades a n d n i m deportivus, LL, 1999-E-1008; Martorell Nissen, Principios mientadores del anteproyecto d e les/ de sociedades a7zdn.imas deportivas del Ministerio de Justicia de la Nacidn, LL, 1999-D-1042. 45 Loremetti, El contrato de tiempo compartido, LL, 1999-E-1097. 40
41
*
-
En primer lugar, recordaremos las formas en que negocian las empresas -cuando nos referimos a "empresas", emplearemos a prop6sito este nombre genérico, para poder "ver" su movilidad económica-, La empresa no es un concepto unívoco del derecho, como en cambio si lo es el acto juridico o el contrato, pero la ley se refiere en muchas ocasiones a ella. En el art. 8" del C6d. de Comercio se alude a la empresa como sin6nimo de orgWaci6n productiva, subjetivando, y a la vez objetivando, un concepto a efectos de imputar una consecuencia juridica; será comercial la organizacion empresaria dedicada a la producción industrial (empresa de fábrica) o de ciertos senricios. El derecho laboral busca identificar responsables para el pago de los derechos del trabajador en relacion de dependencia; por ello dude a la empresa y pretende establecer una definición de eila. En el campo fiscal, se intenta identificar sujetos u organizaciones que respondan para el pago de ciertos impuestos, aludigndose a la "realidad económica". No existe, por lo tanto, un criterio jurídico de empresa (sin nombrarla, se regula solamente el sistema de formación y transmisi6n de un fondo de comercio), sino formas o alusiones legales a ciertas organizaciones, con un fin predeterminado de asignación de ciertas consecuencias legales, que no son idénticas en cada caso (lo contrario sucede con los conceptos estrictamente legales, que poseen siempre los mismos caracteres y, por ende, los mismos efectos -v.gr., contrato, acto unilateral, obhgacidn solidaria, sociedad civil, fundación-). Farina ha analizado el contrato de colaboraci6nYconfrontándolo con el de sociedad. Con razón dice que frecuentemente se confunden ambos. La sociedad es, para este autor, una de las posibles formas de colaboración y, en una primera clasificación, establece que existe una colaboración unilateral (p.ej., el mandatario), una reciproca (p.ej., la concesi6n) y una que "se establece entre dos o más sujetos persiguiendo un objetivo comtín a través de una tercera figura juridica (sociedades, UTE , ACE , cooperativas, mutuales, asociaciones civiles) "&. Asi, habla del "error de querer ver contrato de sociedad en cualquier contrato de colaboración", que -a nuestro juicio- existe por un defecto legal, cual es la figura extremadamente amplia de sociedad (arts. loy 21, LS); Farina menciona el trabajo en equipo (p.ej., entre abogados), que no siempre es una sociedad. Farina, El contrato de sociedad dentro de los contratos de colaboración. entre abogados, en Gómee Leo (dir.), "Derecho empresario actual", p. 317 a 319. 48
Las sociedades
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Corona su contribución al hablar del "fantasma de la sociedad de hecho", tema que estamos estudiando desde nuestra tesis de 1980, exponiendo que ella es solo un arbitrio de la ley al caracterizar una actividad en común frente a terceros. Pero ello no es tan asi en la definición de sociedad comercial del art. lode la ley de sociedades, que concibe que hay sociedad si se dan los caracteres comunes que enumera y, aunque luego castiga el tipo fáctico en el art. 21 y SS., el amplio concepto del art. lo abarca o podría abarcar muchas mas situaciones de las que el legislador podria querer regular. Cualquier empresa que desee armar negocios de colaboración, en los ámbitos internos y en el Mercosur, tendrá en cuenta los siguientes elementos: a ) Forma. Constitución. b) Miembros. c) Personalidad. d) Aportes. e ) Interés social. f) Tipicidad. g ) Imputabilidad. h) Responsabilidad. i) brganos: diseño y funcionamiento. k) Mecanismos dispositivos y regulatorios . 1) Conflictos internos. m) Conflictos externos. n) Registracidn y publicidad.
Veamos el movimiento económico de la economia real entre las empresas. Es posible distinguir lo siguiente: a ) Haciendo un repaso de las formas de descentralización empresaria, podemos señalar las siguientes alternativas: 1 ) El negocio a distancia,que se hace por cualquier medio (fax, telex, teléfono, correo electrónico) que permita concluir un acuerdo entre dos partes que se hallan en territorio diferente y prolongue la actividad de una empresa. 2) El negocio transfronterixo es el típico negocio internacional, en el cual, generalmente, estarán involucrados dos o mas sistemas legislativos soberanos.
33 El nombramzento de representante, dado que una empresa puede descentralizar sus negocios nombrando a un representante en un &ea distinta de su actuaci6n natural o habitual; puede darse dentro del país o en un gais extranjero. En el Mercosur, las reglas se rigen por los principios de los negocios internacionales, pues los paises no han perdido su identidad, sino que s610 se hallan unidos por una zona de libre comercio y una union aduanera imperfecta. 4 ) La sucursal, por la que se trata de instalar una parte de una empresa en un lugar geogr6ficamente distante (dentro del territorio nacional o en un país extranjero). Se la considera parte integrante de la misma empresa; es una misma empresa, descentralizada. No tiene personalidad ni se trata de un ente independiente. A su frente estar&siempre un factor de comercio o gerente. 5) La fzlial, que es una empresa independiente que ha sido creada por otra y que, por alguna razón jurídica y econ6mica, está, controlada o fuertemente vinculada a la empresa madre. 6 ) La filial común, que se da cuando son dos las empresas que fundan una tercera, a la que controlan en común. Esta variante y la anterior son un típico negocio internacional. 7 ) El establecimiento; generalmente se llama así a la planta donde se fabrican las mercaderias, al almacén general o al comercio principal de una empresa. No tiene personalidad ni ningún tipo de autonomía legal; pese a ello, algunas reglas del Mercosur le confieren atribuciones para demandar o ser demandadas en su lugar de locación. 8 ) La escisidn se trata de la partición de una empresa para formar otra u otras. La ley de sociedades comerciales regula esta maniobra de descentralizaci6n, lo que a veces no implica que las empresas escindidas queden ligadas o se mantenga entre ellas una relacibn de control. En muchas ocasiones, se escinden empresas para resolver una situación de conflicto societario. 9 ) Las empresas mellizas son una práctica que se ha hecho corriente en algunas ocasiones en el Mercosur y significa la fundaci6n de dos empresas identicas o similares, una de cada lado de una frontera. Cada empresa aprovechar& las ventajas comparativas del país en el cual se ha creado, aunque haya una relacibn de dominaci6n o de identidad de control entre ellas. Una podra ser importadora o exportadora hacia la otra, según convenga a las circunstancias económicas del momento. b) El reverso de las formas de descentralización se halla en las de concentracidn, lo cual puede justificarse en ciertas circunstancias, para ciertos negocios y segijn la evoluci6n econ6rnica del mercado al que pertenezca la empresa.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Veamos atgunas variantes en la concentracidn empresaria: 1) La integración es la manera genérica de mostrar la unión de empresas, que -can su actuar en el mercado. Puede darse de muchas maneras, pero -en general- los autores se refieren a tres principales: la horzxontal; la vertical (los contratos de concesión y de franquicia son, desde el punto de vista económico, un negocio de concentración vertical de empresas, por medio del cual el concedente incorpora dentro de su estructura funcional, dedicada a la distribucidn de sus productos, a una empresa concesionaria, la que mantiene su independencia jurídica y patrimonial, pero se somete a las reglas impuestas por la concedente, las cuales traducen un complejo de relaciones jurídicas y la subordinación económica de las empresas a g r ~ p a d a s ~y~ )el, conglomerado, que indica una unión de empresas de distinta naturaleza, con diferentes producciones independientes entre sí; el concepto y la palabra nacen de la práctica estadounidense. 2 ) La compra del paquete control; en ocasiones, el take over de una empresa se hace por razones econ6micas de concentraci6n. No siempre el paquete de control significa el paquete mayoritario, pues se puede tener un control fáctico con menos cantidad que el 51% de las acciones de la otra compañia. 3 ) La fusion es una conocida forma de concentración sobre la cual -como en las anteriores- no abundaremos; Ia ley de sociedades comerciales determina la existencia de dos procedimientos principales: la fusión común (dos empresas, o más, forman una nueva), y la fusión por absorción (una empresa absorbe a la otra). -4) Las empresas binacionales argentino-brasileñas, a las que nos referimos en los 29, c, y 45. 5 ) Los grupos econdmicos de hecho 9 de derecho, que constituyen una forma de concentraci6n empresaria, pues mediante las relaciones de control, de mando o de dirección unificada, se logran resultados de ordenamiento empresario. 6) Los contratos asociativos o parczarios; si bien no está claro en nuestro derecho qu6 es un contrato asociativo, ni t a p o co qué es un contrato parciario, se presume por el nombre que se trata de formas de cooperación entre empresas, que no siempre son sociedades. r ) Los contratos integrados o atados (v.gr., agencia, concesibn, f~unchising)son contratos de intercambio, pero con un fuerte contenido de relaciones cercanas a lo asociativo. 47
CNCom, Sala B, 17/11/80, "Ardiies Hnos. c/Cía. Ernboteiladora Argentina SA".
83 Los acuerdos sectoriales, que se han popularizado en el Mercosur, en cuya regi6n se necesita proteger Areas especificas para que no desaparezcan como tales, debido a la alta competencia de empresas de la regi6n o extranjeras. 9) L a s alzamas estratégicas son un modo de señalar acuerdos conjuntos de colaboración entre empresas (ver 42). O ) Los j o h t ventures, cuya definici6n ni siquiera esta. clara derecho anglosajón, de donde fue tomado el término. En gese trata de acuerdos destinados a desarrollar tareas conjuntas y en cooperación entre dos o más empresas. 11) Las c d m r u s empresariales, que son asociaciones sin fines de lucro que contienen a las empresas del mismo rubro en su seno, para defensa y desarrollo de sus intereses. c ) Cabe considerar, también, los negocios empresaeales permanentes, pues otra forma de ver los negocios entre empresas guede ser pensar en una clasificaci6n que no sea taxativa, pero que si ilustra diversas variantes -las más comunes- de negocios que tienen o pueden tener cierta permanencia. Algunas de ellas son: 1) La empresa unipersonal. 2) La sociedad de hecho o irregular. 3) La sociedad regular. 4 ) La sociedad de sociedades. 5) Las empresas en las que participa el Estado. 6) Los entes binacionales. d ) En el campo de los negocios transito~ios,anotamos aigunas modalidades: 1) Los actos aislados son aquellos a los que se refiere la ley de sociedades, por oposici6n a los negocios permanentes. 23 Los acuerdos de colaboruci6n (UTE, consorcios) siempre se han considerado como actividades externas asociativas, pero limitados a objetos transitorios. 3) La sociedad accidental o e n particzpacidn es una sociedad del cataogo de la ley de sociedades comerciales, pero su naturaleza es interna; si se externaliza, cambia la responsabilidad pero no su naturaleza transitoria. e) Empresarialmente hablando, hay figuras legales que se prohiben o sufren sanci6n por distintas leyes; se trata de modalidades, actividades o conductas que dañan a otras empresas, o sea, actos o negocios ilicitos. S610 las enunciaremos porque son suficientemente conocidas o han sido tratadas en otro lugar de este trabajo:
CONTRATOS ASOCIATIVOS
1) Acuerdos anticompetitivos. 2) Abuso de posición dominante. 3) Dumping. 4) Cartel. 5) Monopolio (no natural, ni legal). 6 ) PrBcticas desleales (deslealtad comercial). 7) Otras barreras al comercio. f3 Existe, por último, la posibilidad de obtener beneficios estatales que provocan daños a otras empresas, aunque se basen en un régimen legal y aceptado. Ello se da mediante: 1) Promoción industrial. 2) Subsidios. 3) Otras preferencias.
SAS.
9 65. LASUNIONES TRANSITORIAS Y LOS CONSORCIOS DE EMPRE- El sistema interno de los paises del Mercosur ha previsto
únicamente limitadas y transitorias soluciones para el agrupamiento de empresas, destinado a realizar actividades conjuntas sin unirse en sociedad. En el siglo ni, Amkrica del Sur debe proveer normas legales que otorguen seguridad jurídica a cualquier tipo de emprendirniento o negocio de colaboración o cooperación para el desarrollo conjunto. Una de las causas de expansión mundial de las empresas de origen anglosajón ha sido la posibilidad de crear todo tipo de alianzas flexibles amplias y abiertas, sin aherrojar la libertad de iniciativa empresaria. Los negocios actuales, de gran dinámica, no pueden encorsetarse en formas antiguas basadas en la desconfianza hacia el empresario. Otros son 10s caminos a seguir para que se respeten la ley y los derechos de los terceros. Hemos visto noticias periodísticas que informan de la creación de una red de treinta empresas porteñas que, apoyadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzaron a trabajar en grupo para exportar. Esta Red Export no puede ni debe ser alcanzada por reglas restrictivas que le impidan desarrollar la porci6n del negocio de exportacidn que quieren alcanzar juntos48. 48 Red Export tiene el soporte de la Direccidn General de Industria y Comercio Exterior de la Secretaria de Desarrollo Econ6mico de la Ciudad d e Buenos
Aires.
Poco favor se les haria si se considerara a estos grupos (son varios en el pais) como sociedades de hecho, aun en los negocios en los que se produzca la colaboración asociativa. Con excepción de Bolivia, que ha legislado un tipo abierto de joint venture (que deberia -a nuestro juicio- ser perfeccionado legalmente), $610 el Brasil, la Argentina y el Uruguay (en ese orden cronológico] han establecido contratos de colaboración distinguibles de las tradicionales figuras de sociedad. Los Separaremos, en un breve resumen, en dos grupos: los convenios de colaboraci6n externos y los destinados a formas de desarrollo empresario interno, pero resumiendolos en gráficos comparativos. Cabe recordar que en cualquier tipo de consorcio empresario se advierten estos elementos: a ) Necesidad de colaboracidn. b ) Esfuerzos comunes. c) Especialidad. d) Gesti6n parcial comiin. e) No deseo de fusión o asociación. f3 Fondo común operativo. a) CONVENIOS DE COLABORACI~NEXTERNOS. Veremos las diversas figuras que preven las legislaciones mencionadas. 1) Cohrso~croDEL BRASIL.En este consorcio, el esquema es el siguiente (art. 278) : Compañías o sociedades pueden constituir consorcio
Determinados
Según el contrato
partes
Mancomunadamente Sin presunción de solidaridad
En cuanto a la quiebra: a ) la de una consorciada no se extiende a las demás; b) el consorcio subsiste entre las otras contratantes, y c) las deudas de la fallida se pagan en la forma prevista en el contrato de consorcio.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Los caracteres del contrato, se pueden sintetizar así: a ) Debe ser autorizado por el 6rgano competente para enajenar bienes del activo permanente. b ) Debe contener: la designación del consorcio; el emprendimiento que constituye su objeto; la duración, la dirección y foro; definici6n de las obligaciones y responsabilidades de las sociedades consorciadas y las prestaciones específicas; normas sobre partición de resultados; normas sobre la administracióln, representación, contabilidad; formas de deliberación, y contribuci6n de cada consorciada en las pkrdidas comunes, si las hubiere. Deben registrarse en el registro de comercio del lugar de su sede. c ) Debe publicarse la inscripción. 2) CONSORCIO DE URUGUAY. Puede graficarse del siguiente modo (art. 501): Personas fisicas o jurídicas
Finalidad temporaria t
(una obra, un servicio, un suministro)
1 No crean
una persona juridica
Responsabilidad
No se presume la solidaridad
a ) Quiebra-muerte-i~cupacidad:causal de rescisión. b) Decisiones: modificaciones del contrato por unanimidad, restantes por mayoría (salvo pacto en contrario). c) Administserución: uno o más. d) Reglas: las de las sociedades comerciales (colectivas). e ) Responsabilidad y actuacidn: rigen las reglas del mandato.
3 ) UNIONTRANSITOR~A RE matiza así (art. 377):
EMPRESAS ARGENTINA
[UTE).
Se esque-
Sociedades o
empresarios argentinos y extranjeros pueden
constituir UTE
Desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro concreto
1 No tiene persorzulidad juridica
Sociedades extranjeras: previo cumplimiento del art. 188, párr. 3", pueden participar. El contrato debe ser autorizado por el órgano competente (esto debe constar). Debe contener: a ) Designación del consorcio (más la palabra UTE). b ) El objeto (medios-actividades: concretos). c) La duracibn, que ser6 igual a la de la obra, senicio o suministro. d) Nombre de cada miembro. e ) Constitución de domicilio especial. f) Obligaciones, contribuciones debidas al fondo común operativo y financiación de actividades comunes. g) Nombre y domicilio del representante. h) Normas sobre participaci6n en los resultados y gastos co-
munes. i) Causales de exclusión de un miembro o disoluci6n-condiciones de admisión. j ) Sanciones por incumplimiento de obligaciones. k) N o m s sobre contabilidad (Hevara libros). Deben registrarse en el Registro Público de Comercio. Representante: tendrá los poderes (de cada uno de los miembros) suficientes para contraer las obligaciones y ejercer los derechos que hagan al desarrollo de la obra o servicio. Responsabilidad: no se presume la solidaridad. Quiebra-muerte-incapacidad: continua entre los restantes si acuerdan la manera de hacerse cargo de las prestaciones debidas. Decisiones: unanimidad salvo pacto en contrario. 4) CONSORCIO DE COOPERACJdN ARGENTINO (LEY 26.005). Este Consorcio posee las siguientes notas distintivas: a ) Para personas físicas o jurídicas que se domicilien o constituyan en la Argentina.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
b ) Carecen de personalidad jurídica. c) El contrato debe inscribirse en la Inspecci6n General de Justicia o similar local; defecto: se tomará como sociedad de hecho. d) El instrumento debe contener una serie de datos enumerados en el art. 11 de la ley. e ) Se fija un fondo operativo integrado por el aporte de las
partes, indiviso mientras dure el acuerdo.
Brasil (consorcio)
Sujetos
Sociedades 0 cornpmas
Uruguay [consorcio)
Personas físicas o jurídicas
Argentina
w"J)
(cons. de coop.)
Empresarios Sociedades o sociedades empresarios domiciliadas o (arg. o extranj.) constituidas en la Argentina
Objeto
Personaiidad
Determinados
Temporario
emprendi-
obra, servicio,
mientos
suministro
No tiene
No tiene
Temporario
No tiene
Mejorar resultados
No tiene
Solidaridad
No se presume
No se presume No se presume
Quiebra
No se extiende
No se extiende No se extiende No se extiende
Contrato
Escrito
Escrito
Escrito
Escrito
Registro
si
si
si
Inscripción
y pub]icaci&,
Se presume
b) COMENIOS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIO INTERNO. Aquí ubicamos a la agrupaci6n de colaboración argentina (arts. 367 a 376, LSC) y al grupo de interés económico uruguayo. 1) AGRUPACI~N DE COLABORACI~NARGENTINA. Resumiremos el ré-
gimen establecido en la LSC. a ) Partes: sociedades argentinas; empresarios individuales; sociedades constituidas en el extranjero. b ) No son sociedades. c) Organización común.
d) No son sujetos de derecho.
e ) Su objeto será; facilitar-desarrollar fases de la actividad empresarial, e incrementar el resultado de esas actividades. f) No tiene fines de lucro. g) Ventaja económica: se derivan a las empresas agrupadas o consorciadas (art. 368). h) No puede ejercer: funciones de dirección sobre la actividad de sus miembros. i) Se inscriben en el Registro Publico de Comercio. j ) Contenido del contrato (art. 369). k) Plazo: 10 años máximo. Pr6rroga por decisi6n unánime. 1 ) Objeto: no preciso y determinado. m) Denorninacion: nombre de fantasia m8s agrupación. n) Domicilio: debe establecerse. ñ) Fondo común operativo que es un patrimonio indiviso inatacable por acreedores particulares. o) Modificaci6n al contrato: unhirne decisión. p) Responsabilidad: solidaria e ilimitada. Primero, interpelar al administrador. 2) GRUPODE INTE&S E C O N ~ M I C O URUGUAYO (GIE]. este se halla regulado en los arts. 489 a 500 de la LS. a) Partes: dos o más personas fisicas o jurídicas. b ) Objeto: facilitar y desarrollar la actividad económica de sus miembros; acrecer los resultados de la actividad. c) No tendra ganancia per se. d ) Puede no tener capital. e) Es persona juridica. f) Se inscribe en el Registro Público de Comercio. g ) Administración (el contrato establece la forma). h) No puede representarse la participación con títulos negociables. i) Defecto: se aplica el régimen de las SA. J ] Participación: no son cedibles (art. 498). k) Cualquiera puede receder (segun contrato). 1) Responsabilidad (art. 4951: los miembros, la tienen, en primer lugar; subsidiaria; solidaria. m) Muerte o quiebra no disuelve el GIE. n ) Remisi6n en general: sociedades en general y colectivas (art. 500).
CONTRATOS ASOCIATIVOS
CUADRO COMPARATIVO AC
GIE
No
SI
Objeto
Interno (art. 368)
Interna
Forma
Instrumento público o privado
Escritura pública o privada
Públ. de Com.
Se inscribe en el Reg. Públ. de Com.
Plazo
10 años [renovable)
Determinado
Responsabilidad
Ilimitada - solidaria (art. 373)
Partes sociales
(Nada dice)
No títulos negociables No cesibles (las partes)
Receso
(Nada dice)
Si, según el contrato
Personas físicas
Organiza el contrato (art. 494) o se aplica SA
Personalidad
Contrato
Administración
Disolucibn
que diga el contrato
6 causales (art. 375) Si: incapacidad, muerte, quiebra o
disolución
-
Resuelve los asociados Se aplica la LS No: incapacidad, muerte, disolución, liquidación, quiebra
(salvo contrato)
PRINCIPALES PROPOSICIONES Y UN MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
9 66. MODELOSE C O N ~ M K O S .- Seria ideal que la integraci6n econ6mica en el Mercosur o, mejor, en toda Sudamerica, se cumpliera del modo que lo presentaba Olivera en una comunicaci6n en 1988, cuando señalaba que "el comercio está sujeto a una regulación juridica homoggnea y se conduce mediante un único instrumento monetario.. . el trafico interior esta libre de gravámenes fiscaIes. Los tributos sobre el intercambio externo y los demas impuestos de carácter federal son uniformes en todo e1 territorion1. La organización económica nacional, dirigida por el gobierno, puede poner en acción, alternativamente o en conjunto, políticas liberales o políticas de intervención, según convenga a los intereses comunes. No es necesario elegir excluyente y caprichosamente una sola d e ellas, como lo ha demostrado el profesor de historia de la economia de la Universidad Catdlica de Lovaina, Herman Van der Wee, refiriéndose a la Argentina en su visita al Congreso Internacional de Historia Económica, celebrado en Buenos Aires en el año 200Z2. Lo que en cambio resulta intolerable es aceptar ética, moral y estructuralmente ese humo venenoso, casi nuclear, que emana de actos sistemáticos o aun aislados de corrupcion funcional o personal de los dirigentes de una sociedad. El orden legal debe ser un ejemplo de libertad y creatividad. Las tradicionales fuentes del derecho -ley, costumbre, jurispru1 Olivera, E¿ modelo constitucional de integracidn scondmzca, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires", 2* dpoca, no 26, p 8. 2 Diario "La Naci6nW,18/8/02.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
dencia y doctrina- resultan insuficientes para el progreso del orden jurídico. Creemos que los negocios asociativos o de organización deben presentarse en diseños típicos, pero con la suficiente apertura como para liberar las fuerzas de los negocios. El negocio licito hace progresar a la sociedad si solamente se contienen sus excesos. Los negocios jurídicos son fuentes normativas, mas allá del pacta sunt servanda. Por ello, decimos con Galgano que no podemos concebir al sistema contractual como un sistema de mera aplicación del derecho; si ello fuese asi, no advertiriamos en qué sentido cambia el derecho de nuestro tiempo3. En muchos casos, el progreso jurídico no se basa en la modificación de las leyes, sino en el incesante y rico progreso de las transacciones econdmicas, nacionales e internacionales. Deben señalarse los motores internacionales del comercio. Por un lado, la labor de los organismos que crean el derecho material uniforme; por otro, las reglas de las corporaciones que buscan unidad y seguridad jurídica para el comercio internacional (OMC, CCI, FMI, BM) y, la tercera vía, la contratación, la actuación concreta, fActica, de los operadores internacionales. Así se conforma el mundo de los negocios. Si a este fenómeno lo confrontamos con el creciente desarrollo de las zonas de integración en todo el planeta4, obtendremos un panorama claro del estado de desarrollo de los negocios internacionales e internos. En la estructura del orden juridico, los derechos de las personas son sus elementos esenciales. Stuart Mil1 enlazaba la idea de justicia con la de utilidad, en el sentido de "interés", "bien", "necesidadn5. Por ello entendemos que una estructura de negocios en cada pais y para el Mercosur es un bien, una necesidad, que responde a un interés licito: desarrollar negocios, en general productivos y en beneficio de la comunidad de América del Sur. La organización empresaria, en su acepción mas amplia, puede ser el modelo de inspiración; más allá de los llamados "contratos de empresa" (denominación que no creemos clara ni dtil), que parecen representar una manifestación del ente hacia su exte3 Galgano, Inte?-p~etacidndel contrato "lex msrcatoria", "Revista de Derecho Comparado", no 3, p. 17. 4 Etcheverry - Etcheverry, Mercosur, negocios p empresas, p. 47 y SS.; Cachanosky, Ecolaomiu para todos, p. 147 y 148. 5 García M6n, John SEuart Mil¿: justicia y &echo, p. 227 y 228.
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
rior, mientras que en lo interno existirian los negocios de organización empresaria, la faz constitucional de la empresa. Ya Zavala Rodríguez indic6 sendas de transformación del derecho comercial "bajo la influencia de la empresa", porque este mecanismo -sustenia- "es el único adecuado para la producción y negocios en masa, que caracteriza al mundo actual". Y agregaba que "no se inserta en el derecho y la economía sin consecuencias, sino que ha transformado todo el regimen juridico, el r6gimen de producci6n, el regimen de la circulación, el rkgimen del trabajo, el régimen impositivo, el regimen previsional, el régimen contractual, etcétera. De ahí que resulte urgente estudiar la empresa bajo el aspecto jurídico, es decir, el derecho de la empresaM6. En el 5 35 y SS. dijimos que este estudio plantea la necesidad de abrir y flexibilizar las fiuras colectivas al necesario universo de los quehaceres humanos. ¿Se necesitan nuevas leyes? ¿No tenemos suficientes? Algunas leyes retardan, obstaculizan u oscurecen el proceso de desarrollo; los empresarios son los que están haciendo el cambio más formidable, que se incrementar5 en un futuro cercano, al crear y recrear nuevos negocios. Los interpretes (doctrina y jurisprudencia) ya han abierto las compuertas del contrato empresario de organizaci6n. Falta mejorar los regimenes legales y otorgar más libertad a los negocios. Cesar y Augusto, en el derecho romano, y algunos monarcas franceses durante el Iluminismo, disolvieron, por desconfianza, las asociaciones y -en especial- estos últimos atacaron a las sociedades anónimas. Pues bien, no se puede legislar en contra sino a favor del avance de los negocios lícitos que importan el progreso de la sociedad humana. Es conocida la distincidn del commm law entre el holding y el dictum. El derecho civil no la recoge en su integridad, pese a que ya fuera analizada por Savigny: las razones sobre la base de los hechos, confrontadas con la mera doctrina. La Constituci6n nacional admite el derecho a trabajar y a ejercer toda industria lícita; acepta el derecho a asociarse y, tácitamente, el derecho de no asociarse. Los contratos asociativos deben servir a fines solidarios7y, aunque parezca ingenuo, a instaurar los principios de caridad y amor 6 Zavala Rodríguez, citado por Anaya, Homsnqjs a los doctores Eduurdo B. Bmso y Carlos Juan Zavala Roddguez, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Airesn, 1998, no 36, p. 21. 7 Bertossi, Economta s o t z d a ~ u . Nuevos horizontes, ED, 194-912.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
en la vida de los negocios8, en fin, al establecimiento y desarrollo del bien común, admitido en legislaciones en apariencia tan lejanas como la del Jap6n. El Código Civil japonés, que tiene mucho de derecho alemán, del derecho francés y algo de tradición nipona, es una síntesis del derecho comparado integrado que aparece luego de la guerra y en el que no esta ausente la influencia anglosajonag. El C6digo de 1898 se reforma por la ley 22211941, luego de la Constitución que impusiera MacArthur el 3 de mayo de 1947. Para nuestro estudio, resulta muy importante el art. lo, incs. loy 2". En el inc. 1" del art. lo,se dispone que todos los derechos privados estarán sometidos al bien comun. En el inc. 2' se establece que "los derechos se ejercerán y los deberes se cumplirán con lealtad, conforme a las exigencias de la buena fe". En el inc. 3" se señala que "se prohibe el abuso del derecho". Continúa el mismo Código disponiendo que "esta ley debe ser interpretada conforme a los principios de dignidad individual y de esencial igualdad jurídica entre ambos sexos". AdemBs, el art. 90 del C6d. Civil japonés dispone que el negocio jurídico contrario al orden público y a las buenas costumbres es nulo. Esta normativa es la que proponemos para el derecho interno argentino y para el r6gimen jurídico comunitario del Mercosur. $ 67. EL COMPROMISO EN EL MERCOSUR. - El Tratado de Asunción, en su capítulo 1, "Prop6sitos, principios e instrumentos", señala en su art. lo, parr. 5", que "este Mercado Común implica:... el compromiso de los Estados partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración". A cada instante encontramos noticias de proyectos asociativos para las empresas pequeñas o medianas; la economia lo impone, la prensa lo recoge día a díalo. Nuestro Mercosur tiene una deuda pendiente, que es la de armonizar su legislación. ¿En qu6 Areas? 8 Zavala Rodríguez, citado por Anaya, Homenuje a los d o c t o ~ e sEduardo B. Busso s, C u l o s Juan Zavala Rodriguez, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires", 1998, no 36, p. 20. 9 Ver, en general, Domingo - Hayashi, Cddigo Civil japonds . 10 Un ejemplo es el desarrollo de la cria de conejos para exportar su carne, con diversas asociaciones de cunicultores en las provincias de Cbrdoba, Buenos Aires y Santa Fe; en Río Cuarto solamente, ciento sesenta productores se han reunido en un convenio asociativo para obtener mejores precios con la venta conjunta (Diario "La Naci6nn, 17/9/02).
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
Sin duda, el derecho de los negocios -especialmente el derecho
comercial constitucional- resultaría manifiestamente beneficiado si pudiesemos crear un tipo contractual de colaboración, común para la regi6n. Esto es lo que tratamos de obtener en este trabajo. La unificación de la legislacion societaria generalmente es un paso que dan los países integrantes de las zonas de libre comercio, que aspiran a seguir subiendo peldaños en las etapas de la integracion. Esto último es lo que ha ocurrido con la Organizaci6n para la Armonizaci6n del Derecho de los Negocios en krica, creada por el Tratado de Port-Louis, del 17 de octubre de 1993. Desde las Comores hasta Guinea, catorce paises africanos han encarado la reforma de sus leyes de sociedades comerciales para adecuarlas al nuevo mundo globalizado. El Acta Uniforme del lo de enero de 1998, sobre sociedades comerciales y grupos de inter6s económico, es una realidad que operó una profunda transformación en la historia de los paises africanos miembros de esta zona franca1'. Los fundamentos que encuentran los juristas africanos para la actualización, reforma y armonización del derecho constitucional de las empresas mercantiles son similares a los que nosotros proponemos: entramos en el tercer rnilenio con la generalizacidn de la economía de mercado y debemos adecuarnos a la globalizaci6n. Las empresas deben competir no sólo regional sino internacionalmente, buscando más y mejores fuentes de financiacion y fortaleciéndose en negocios de colaboraci6n, formación de grupos, fusiones y otras diversas formas de concentraci6n empresaria. La colaboración o cooperacion entre empresas resulta, así, el principal epifenomeno de la organización económica regional, por áreas, como se está dando en todo el planeta. En el Mercosur o, si se quiere, en la relaci6n Mercosur-CAN, la asociatividad entre las empresas es una necesidad vital, no $610 para poder abastecer al mercado ampliado; tarnbi6n para poder exportar en conjunto grandes voli'lmenes de mercaderia, para conseguir una mejor logistica -parte esencial de la producci6n empresaria- o realizar una buena tarea de mrke¿.ing. La respuesta de los empresarios y asesores es asociarse, unirse, aunar esfuerzos entre varias empresas en una tarea de colaboración. gsta se ubica en la función económica precisa de un acuerdo para potenciar las capacidades de empresas diferentes, distinto del grupo de empresas y sociedades, cuya función económica es una forma m8s acentuada (y distinta) de concentración empresaria. 11 Moíh Koko Bebey, La r d f o m du droit des socidtés c m m r c i a l e s de L'Ohada, "Revue de Soci6t6sw,no 2, abt-jun., 2002, p. 255 y siguientes.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Pues bien, no hay en la región del Mercosur un sistema confiable y uniforme de colaboraci611, aunque los nacionales sean parecidos. Falta en el sistema regional, un único instrumento, como lo tienen la Unión Europea o las naciones africanas. Necesitamos un protocolo que sustente un modelo único, a pesar de que, como bien dice Paz-Ares, "la fenomenologia de las uniones o vinculaciones entre empresas que registra la vida de los negocios presenta tal riqueza y variedad, que no es posible clasificarla con arreglo a un Único criterio o explicarla en atención a un Único factor"12. Paz-Ares habla asi -trata de describirlos- de las uniones consorciales, los sindicatos y carteles, las alianzas estrat6gicas, las comunidades de intereses, los grupos de sociedades, los joint ventures o sociedades conjuntas. 68. IMPERIOSA NECESIDAD DE CONTAR CON UN TIPO, ABIERTO PERO DISENADO LEGALMENTE, DE CONSORCIO DE C O L A B O R A C I ~ENTRE ~ - La ley hace acepción de situaciones colectivas de facto, dándole imputacidn normativa con diversos alcances. El concepto de contrato asociativo no se adecua a todas las formas de organización jurídica posibles en el derecho de los negocios. La empresa es noción organizacional, de tipicidad socioeconómica, que aún no ha alcanzado un concepto unitario legal, pero que implica un dispositivo o sistema destinado a la producci6n o intercambio de bienes y servicios (puede ser para el mercado o para otra empresa). No tiene univocidad jurídica, sino que es una de las situaciones de posible construcción de un centro patrimonial autogestionable. El concepto de sociedad debe limitarse a lo que la ley reconoce como tal, en el Código Civil o la ley mercantil, pero en tanto se cumplan las condiciones de forma y de fondo dispuestas para que nazca una sociedad regular. La sociedad no "es" juridicamente un contrato; puede nacer de un negocio juridico diferente (acto unilateral, situaciones de indivisión, escisión) o de un contrato, pero luego se erige en un negocio juridico personalizado que importa un centro patrimonial autogestionado que distribuye ganancias o pérdidas entre las partes que conforman la sociedad. Negocio de organizacibn o relaci6n de organización resulta una noción de extrema vaguedad, aun aplicable a ciertos contratos de cambio, por lo que no se adecua a las sociedades ni a ciertas formas asociativas de colaboraci6n.
EMPRESAS.
12
Paz-Ares, Uwiones ck empresas y grupos de sociedades, en Uría - Menen-
dez (dirs.), "Curso de derecho mercantrl", t. 1, p. 1323.
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
269
La plurilateralidad no es un atributo exclusivo de la sociedad, pues hay contratos de cambio que se pueden presentar de modo plurilateral y no ser sociedades (v.gr., el Ieasing financiero). Deben liberarse y flexibilizarse las formas organizativas de los operadores del mercado con y sin fines econ6micos; por supuesto, con el debido control para evitar la no observancia del bien comhn o que se causen daños no reparables a terceros. Como ha dicho Ortega y Gasset, en el tiempo en que vivimos esta el germen del futuro. Las reglas de responsabilidad civil, los principios fundantes del bien común, buena fe, recta observación de la palabra empeñada y las reglas de interpretación de los negocios jurídicos, bastan para el desarrollo y soluci6n de los problemas que aparezcan en el c m po del derecho de situaciones de comunidad, presididas por el principio de razonabilidad. Las situaciones jurídicas de comunidad, como regla general, no pueden ser forzosas. Si la comunidad tiene contenido empresario, la primera regla básica indica que la responsabilidad de sus partícipes será solidaria e ilimitada frente a terceros, no pudiendo interponerse ente alguno; salvo que exista un pacto expreso por el cual, uno o más terceros sepan y acepten claramente que existe alguna lirnitaci6n de responsabilidad. O el ordenamiento indique una estructura que limite o restrinja tal responsabilidad. Todo esto implica el respeto y la aplicación más acertada de garantías del derecho constitucional de trabajar, de poder ejercer toda industria licita y de asociarse con fines útiles. Es diferenciable del contrato de cambio y de las relaciones de condominio la creación de un dispositivo legal de autogesti6n patrimonial, que ser6 un centro de imputaci6n normativa; en esta categoría estarán las sociedades y otras formas de colaboraci6n entre empresas (en el derecho positivo argentino actual, UTE y AC). La publicidad edictal o la registra1 es de una eficacia relativa. La verdadera publicidad es la que proviene del uso aceptado y de las prácticas regulares de las partes. Debe asegurarse un modo de vincular las distintas formas de publicidad para defensa del bien particular y del bien común. La necesidad de actuación de empresas conjuntas o de establecer alianzas estrategicas en un campo que posea seguridad jurídica, dada nuestra economía en desarrollo, es casi tan relevante como la de contar con un buen diseño para las empresas unitarias. Las empresas conjuntas (joint venture en terminologia inglesa) son aquellas que se forman como resultado de un compromiso
CONTRATOS ASOCIATIVOS
entre dos o mas sociedades, cuya finalidad es realizar una operación de negocio distinta y generalmente complementaria, de la que desempeñan las empresas constituyentes. Así las define Barto Roig Amant, aunque cabe también recordar la visión del profesor Bradley escribiendo en la Harvard Law Review en 1982, que da la definición siguiente: "una integración de operaciones entre dos o más empresas independientes donde se encuentran las condiciones siguientes: el joint venture está sujeto al control común de las sociedades matrices, que no se hallan sujetas a un control relacionado; cada empresa matriz hace una contribución importante al joint venture; el joint venture existe como una empresa comercial independiente de sus sociedades matrices y finalmente el joint venture crea una capacidad de empresa importante y nueva por lo que se trata de nueva capacidad de producción, nueva tecnología y nuevo producto, o una nueva entrada en un mercado nuevo". Nos parece preferible la segunda nocibn, que habla de ernpresas y no de sociedades, porque también pueden participar del negocio una o más empresas individuales o unipersonales. Además, independientemente de que las partes continúen sus propios negocios, debemos resaltar que ellas colaboran o participan en el control conjunto de una nueva empresa. Así lo ha definido la Comisión de la Comunidad Econ6mica Europea: "El joznt venture es una empresa sujeta a1 control conjunto de dos o más empresas que son económicamente independientes la una de la otra". El j o i n t venture es una figura que se ha desarrollado en muchísimos paises; habiendo nacido del derecho anglosajón, su uso se ha extendido en todas partes, incluyendo el enorme mercado que ha creado la Comunidad Europea, en el cual se destaca por las ventajas que proporciona a sus participantes, y por sus situaciones económicas peculiares. Es lamentable el estado actual de la legislación española al respecto, que debe acudir -como ocurre en nuestro país y, en general, en el Mercosur- a figuras no tan aptas para contener esas versatiles estructuras abiertas; en ese país de Europa se aplican las reglas de la agrugaci6n temporal de empresas y la unión temporal de empresas, reguladas por la ley del 28 de diciembre de 1963 y la del 26 de mayo de 1982. Tampoco la agrupación de interés económico de la Unión Europea logra el objetivo amplio que estamos planteando. Cuando se estudia el j o h t venture, se señalan como variantes, la societaria y la contractual; se ha advertido el error conceptual de esta distinción13,y otros autores señalan la imprecisi6n del concepto. 13
Lorenzetti, Tratado de los contratos, t. 10, p. 236.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Tambidn la excluye respecto de los terceros que conocían el contrato y es presuncidn contraria a la existencia de sociedad respecto de otros terceros cuyos vincuios sean posteriores a la fecha cierta del instrumento contractual. Art. 1336. [ F o m ]- Los contratos asociativos pueden ser celebrados verbalmente o por escrito.
Art. 1337. [ L i b s r t d de contmidos] - A d e m de poder optar por los tipos que se regulan en las secciones siguientes, las partes tienen libertad para coniigurar estos contratos con otros contenidos.
CONTRATOS ASOCIATiVOS NO INSCRIPTOS Art. 1960. [Vdtdez]- De conformidad con lo previsto en el art. 1337 los contratos asociativos que no sean inscriptos tienen plena validez entre las partes. Se aplican supletoriarnente las disposiciones del presente capítulo.
9 69. EL PROYE~TODE MARZO DE 1$99. -El 5 de octubre de 1998 el Ministerio de Justicia dictó la res. MJ 714, por la cual creó una comisión para redactar un anteproyecto de ley de contratos de agrupamiento. El cometido fue crear, en el ámbito nacional, una estructura legal que: a) diera al orden legal nacional la posibilidad de tener una estructura asociativa que permitiera la agrupación empresaria libre; b ] contara con una agrupaci6n de colaboracibn con redaccibn más actualizada, y c ) lo mismo, para las uniones transitorias de empresa (ley 19.550, reformada por ley 22.903). Luego de un arduo trabajo, la comisión -formada por especialistas de distinta trayectoria, distintos grupos de pertenencia y diferentes edades- elev6 un anteproyecto, del cual transcribimos la Nota de elevaci6n y el texto propuesto: "Al señor ministro de Justicia de la Nau6n: La comisi6n designada por res. 714198 del Ministerio de Justicia, cumple en elevar a V.E. el anteproyecto de ley que ha elaborado. Hasta 1983, no existieron en nuestro medio normas de derecho común de fondo concernientes a las agrupaciones de colaboración no societarias. En dicho &o entr6 en vigencia la ley 22.903, que reform6 la ley 19.550 de sociedades comerciales. La reforma, incluy6 un nuevo capitulo -111- que, bajo el denominador común de 'Contratos de colaboraci6n empresaria', regulb dos figuras tipicas: la 'agrupaci6n de colaboración' y la 'unión transitoria de empresas'. La primera de eiias, orientada a la colaboraci6n de rango mutual, sin fines especfficarnente dirigidos al mercado; y la segunda, al desarrollo de una obra, servicio o suministro concreto, que se corresponde con la idea de transi-
toriedad de su denominaci6n. La comisión redactora de la reforma de 1983 abord6 un tema escasamente regulado en el derecho positivo argentino hasta ese momento que concernía a una materia no societaria, resultando en consecuencia opinable su regulacidn en el cuerpo de una legislaci6n propia de las sociedades. Ya despuntaba, por
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
273
lo demás, en la vida academica y embrionariamente en la jurisprudencial, la probledtica de las relaciones llamadas 'parasocietarias', es decir, relaciones no sodetarias, pero pr6irlmas a ellas. Se presentaban por entonces en la vida asociativa, miiltiples problemas interpretativos: por de pronto, uno terminol6gic0, dado que el derecho comparado tendía a denominar 'consorcio' a la hoy llarnada en nuestro medio 'agrupaci6n de colaboraci6n'; mientras que la praictica local, sobre todo en el &ea del derecho administrativo, empleaba la denominacibn 'consorcio' para el fen6meno transitorio o accidental hoy legislado bajo el molde de la uni6n transitoria de empresas. Por otra parte, la finalidad en cierto modo didáctica e introductoria en nuestro medio de estas rnanifestacioneS colaborativas, justificb de alguna manera su inserci6n como capitulo final de la ley societaria; pero esto -asumido conscientemente por la cornisidn redactora- conllevaba el riesgo, hoy temido por empresarios e inversores, de que interpretes forenses o del mercado pretendieran la apiicacidn a estas configuraciones de remenes normativos -algunos de ellos de manifiesta dureza- propios del sistema de sociedades comerciales, y explicables y conducentes s61o en el estricto ámbito de ellas; como el art. 30, que incapacita a las sociedades por acciones para ser miembros de sociedades que no sean, a su vez, por acciones; o el propio de las sociedades no constituidas regularmente, que como es sabido instrumenta un sistema fuertemente peyorativo para estas manifestaciones (art. 21 y siguientes). A su vez, la denominaci6n 'contratos de colaboraci6n empresaria', parece circunscribir su m i t o de aplicacidn al mundo de la empresa, en cualquiera de las variantes interprektivas de la noci6n. Sin embargo, el fenbmeno de la colaboraci6n intersubjetiva no parece necesariamente circunscripto al mundo de la empresa, aunque lo comprenda, y esto es asumido por el anteproyecto, que se abstiene de calificaciones en este sentido. Por úitimo, la problemhtica del tema involucra un aspecto critico: la ley societaria mantiene una fuerte adscripcidn al rCgimen de tipicidad, con la consecuente sanción de nulidad para las configuraciones atipicas [art. 17, pArr. 17. Esto, que se explica dentro de los b t e s del sistema societario, puede eventualmente trabar la deseable proliferaci6n del fen6meno del agrupamiento colaborativo, por temor a interpretaciones proclives a la asimüacidn con las sociedades y consecuente operatividad del mentado r6gimen sancionatorio. La normativa proyectada comienza por una definici6n amplia, comprensiva del fen6meno de la colaboraci6n en cualquiera de sus manifestaciones (art. lo). Se aclara expresamente tanto la vigencia del principio de la libertad contractual, cuanto la posibilidad de que, en ejercicio de este, los sujetos agrupados pacten las modalidades de agrupamiento que estimen mds convenientes. Ello, sin perjuicio de que -con algún remozamiento que atiende a críticas y puntualizaciones de la doctrina- se mantengan las figuras nominadas de la agrupaci6n de colaboraci6n y de la uni6n transitoria. Se destaca la lndole contractual de estos supuestos, descarthdose su caracter societario con enfasis en la carencia de personalidad juridica, con expresa aclaraci6n de la inapiicabilidad del r4gimen del art. 30 y del concerniente a las sociedades no regularmente constituidas. En orden a prevenir riesgos interpretativos, se establece el principio de que, en caso de duda, se estar& al carhcter no societario del contrato, especialmente si las partes asi lo hubieran establecido. Esto atimo permite a los contratantes mejorar el margen interpretativo por una explicita declaración de sujeci6n al rkgimen de la ley que se proyecta; sin perjuicio de que, aun en ausencia de dicha declaración, los
CONTRATOS ASOCIATIVOS
operadores deban en caso de duda interpretar el fen6meno como ajeno al h b i t o societario (art. 30). Se establece el principio general de que estas contrataciones no irnplicarán solidaridad entre sus miembros, salvo pacto en contrario. Asimismo, se proclama que son susceptibles de resoluci6n parcial; como asi que la nulidad del vinculo de alguna de las partes no producira la del contrato, salvo que la prestaci6n de ese miembro deba considerarse esencial, habida cuenta de las circunstancias. Y se formula un importante principio residual: serán consideradas, en lo no expresamente previsto, como contratos pluriiaterales (art. So). Por lo que concierne a los requisitos de forma, se proyecta la remisidn a los elementos comunes a los contratos; estableciendo que no se inscriben en el Registro Piiblico de Comercio, salvo sujeción al. r6gimen de las figuras tipicas contempladas en los arts. 8" a 16 (art. 4"). Acentuando el carhcter no societario de las agrupaciones, el anteproyecto, en apartamiento del principio general societario de que los aportes en especie son -como regla general- dados en propiedad a la sociedad, establece que la entrega de cosas que se cumpliere entre las partes no importa, por si sola, pkrdida de la posesi6n o enajenaci6n de aquellas por parte de quien la efectiia (art. 51). Conjurando eventuales situaciones de incertidumbre interpretativa, el anteproyecto detentina que el concurso preventivo o quiebra no producir&la extensi611 de tal estado a las restantes. Asimismo la incapacidad, muerte o separaci6n de cualquiera de ellas, no producir&por si sola la resoluci6n del contrato salvo que no fuere posible continuar cumpliendo su objeto (art. 6'). Culmínando la parte general, el anteproyecto establece un conciso y razonable r6gimen concerniente a la actuacidn en la República de personas de existencia visible o jwdicas domiciliadas en el extranjero; con la carga para las primeras -norma de facilitaci6n procedimenta,i a los habitantes de la Repiiblica- de constituir domicilio especial; y para las jurídicas, de sujetarse a la normativa local de derecho internacional privado concerniente a la actuaci6n extraterritorial. Finalniente, frente a la problematica de la actuacidn extraterritorial en la República de personas jurídicas públicas que correspondiere por normas o acuerdos especiales, se impone la acreditación de la existencia de tratamiento reciproco y la renuncia o limitaci6n de la inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros para aquellos supuestos en que la misma no resulte de la ley (m.7"). En relaci6n a las figuras de las agrupaciones de colabúraci6n y las uniones transitorias de empresas, el anteproyecto 3610 modifíca las disposiciones acluales en lo necesario para adecuarlas a los principios recign descriptos, manteniendo la estructura general prevista por la ley anterior de la materia. Se enfatiza asi el carácter contractual de estas fíguras, manteniendo su inscripci6n pero bajo el régimen del Código de Comercio y no de la ley de se ciedades comerciales. Se seííala que los contratos no inscriptos s e A , sin ernbargo, oponibles a los terceros que los conozcan. En lo dem8s, se introducen modificaciones menores sugeridas por la doctrina y por la experiencia nacional, tales como las relativas a la denominaci6n y a los estados contables, entre otros. Si bien los contratos que se regulan en el anteproyecto son, por d&mci6n, ajenos al ámbito de las sociedades comerciales, los puntos de conexi6n que presenta respecto de las sociedades no constituidas regularmente aconsejaron introducir una pequeña pero trascendente reforma a la normativa de estas 62timas incorporada como disposición adicional.
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
Tal reforma consiste en la posibilidad de invocar el contrato social y sus clAusulas, entre quienes lo suscribieron, lo que mejora la situaci6n de los sodos al reconocerles los derechos y defensas pactados hasta ahora de imposible invocación saivo durante la liquidación social. Se trata de la aplicaci6n a las sociedades de hecho e irregulares del principio pacta sunt semianda de indudable contenido 6tico y vigencia general en el derecho privado. Una solucidn similar a la propuesta no ha encontrado dificultades prhcticas desde su puesta en marcha en el Uruguay por el art. 37 de la ley de sociedades 16.060 de 1989 que, en t&rminosgenerales, sigui6 al esquema societario argentino. Pero, adernhs, el anteproyecto va un poco mas alla en tanto admite la opo~ b i l i d a dde las cláusulas contractuales respecto de aquellos terceros que las hubieren aceptado expresamente y por escrito al contratar, lo que no es sino otro reconocimiento de la fuerza jurígena de la voluntad. Los integrantes de esta coniisidn desean dejar sentado que el texto que se acompaña es el resultado del debate de sus miembros sobre distintos aspectos que ailí se proponen regular, introduciendo km reformas por unanimidad sin perjuicio de las opiniones personales divergentes que respecto de algunos de los institutos o soluciones adoptados han expresado con anterioridad. Eilo, porque estan persuadidos que la raz6n misma de una reforma legislativa, estimada ventajosa, prevalece sobre los criterios de su personal preferencia y sobre pareceres o doctrinas cientlfícas a las que prestan adhesidn. En cuanto a la redaccidn del texto que se eleva se han tenido particularmente en cuenta las opiniones recibidas de distintas instituciones consultadas: Asociacidn de Abogados de Buenos Aires, Cámara de Sociedades An6nimas, Consejo de Ciencias Econbmicas de la Capital Federal, Universidad Argentina de la Empresa, Cámara Argentina de la Construcci6n y del Colegio de Graduados de Ciencias Econbrnicas. Tarnbibn pone de relieve la colaboración prestada por los coordinadores y secretarios de la comisi6n: doctores Javier Lorente, Edgardo D. Truffat, Jorge 1. PAez Castafieda y Carlos San Milián, quienes facilitaron con su actuaci6n el exito de la tarea. Dios guarde al señor ministro".
El texto legal propuesto y elevado fue el siguiente: "CAP~TULO 1
DISPOSICIONES GENERALES Articulo lo [Arnbito de aplicacidn] - Ademhs de las fíguras expresamente contempladas en los &s. 8" a 16 de la presente ley, dos o&-IJ personas, pod r h agruparse, en ejercicio de la libertad contractual, mediante la celebracidn de otros contratos de colaboración o similares, con el objeto, entre otros, de producir bienes, prestar servicios, facilitar la actividad de las partes o coordinar sus acciones en común. Las partes podrán acordar, en dichos contratos, el modo de adquirir derechos y contraer obligaciones de cualquier naturaleza frente a terceros. A?%.3" [Principios gensrales] - Los contratos previstos en esta ley no implican solidaridad frente a terceros y son susceptibles de resoluci6n parcial, salvo pacto en contrario. Son considerados contratos plurilaterales.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
La nulidad del vínculo de alguna de las partes no producirá la del contrato, salvo que se trate de dos contratantes o la prestación del afectado por el vicio deba considerarse esencial, habida cuenta de las circunstancias.
Ap-t. 3' [Caracte&ación e i~Js?yretación]-Estos contratos no constituyen sociedades, ni son sujetos de derecho. No se les aplicarám las nomas de las sociedades regulares o de sociedades no constituidas regularmente ni, en particular, el art. 30 de la ley 19.550. En caso de duda, se estar8 al caracter no sociehio de1 contrato, especialmente si asi las partes lo hubieran estipulado.
Art. 4 O [ F o m ]-Estos contratos estarán sujetos a los requisitos de forma comunes a los contratos y no se inscribirán en el Registro Mblico de Gomercio, salvo que las partes opten por sujetarse a las disposiciones de los arts. 8 ' a 16 de la presente ley. Ap-2. 5' [Entrega de bimms] - La entrega de bienes que se curnpliere entre las partes en virtud de lo pactado en el contrato no importa, por sí sola, perdida de la posesi611 o enajenacidn de aquélla por parte de quien la efectúa.
Art. 6' [Resolucibn]- El concurso preventivo o quiebra de una de las partes, no producir&la extensión de tal estado a las restantes. La incapacidad, muerte o separaci6n de cualquiera de las partes no producir&por si sola la resoluci6n total del contrato salvo que no fuere posible continuar cumpliendo el objeto del mismo.
Art. 70 [Personas domiciliadas en el exterior] -Las personas de existencia visible que se domicilien en el extranjero, para el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y a los efectos de su responsabilidad, deberán constituir en la Rep6blica un domicilio especial, que tendrá los alcances previstos en el art. 90 del C6d. Civil, sin perjuicio de lo que establezcan los convenios internacionales. Dicha constituci6n deber&constar en instrumento piiblico o privado con sus firmas certificadas por escribano público u otro funcionario competente. Si se designare apoderado éste podrá ser alJí emplazado con iguales alcances. Las personas juridicas con domicilio en el extranjero, para su actuaci61-1 habitual en el país, sin perjuicio de lo que establezcan los convenios internacionales, deberán cumplir los requisitos que indica la legislaci6n vigente. Los requisitos a que hace referencia este articulo podrán comprender -cuando la participaci6n de personas juridicas pdblicas corresponda por normas o acuerdos especiales- la acreditacibn de la existencia de tratamiento reciproco y la renuncia o limitaci6n de la inmunidad de jurisdicci6n de los Estados extranjeros para aquellos supuestos en que la misma no resulte de la ley.
A?$. 8" [Caracterizucidne interpretación] - Contrato de agrupacidn de colaboracidn es aquel por el cual se establece un modo de actuacidn común para facilitar o desarrollar determinadas fases de las actividades de los contratantes o perfeccionar o incrementar el resultado de taies actividades.
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
Art. 9' [Fimlzdad]- Las ventajas que genere ese modo de actuaci6n c e mún deben recaer directamente en el patrimonio de los contratantes. La agrupaci6n no ejercer&funciones de direccidn sobre la actividad de sus miembros.
Art. 10. [Contenido. F o m . Registracidn] - El contrato se otorgara por instrumento púbiico o privado y se inscribir8 en el Registro Público de Comercio correspondiente al domicilio especial constituido en los tgrminos y condiciones del art. 39 del C6d. de Comercio. La inscripci6n se har6 previa ratifícacihn de los otorgantes salvo que se extienda por instrumento phbiico o las firmas sean autenticadas por escribano p6blico u otro funcionario compe-
tente. Una copia con los datos de su correspondiente inscripci6n sera. rernitida por el Registro Público de Comercio a la Direccidn Nacional de Defensa de la Competencia. La falta de inscripci6n harán inoponibles las clhusulas contractuales que pudieran afectar a terceros, salvo respecto de aquellos que las conocieran al contratar. En todos los casos los terceros podrh invocar a su favor el contrato no inscripto. El contrato debe contener los datos de individualizaci6n de las personas contratantes y además previsiones sobre: a) Objeto de la agrupación. b) Duraci6n, que no podr6 exceder de diez años. Si nada se previera se entender& que es por diez años. El plazo puede prorrogarse antes de su vencimiento por decisión unánime de los contratantes. c ) Denominacidn, agregando las palabras 'agrupacidn de colaboraci6n' o su abreviatura 'AG. d) Constituci6n de domicilio especial para todos los efectos derivados del contrato, el que tendrti efecto entre las partes y respecto de terceros. e ) Obligaciones asumidas por los contratantes y, en su caso, las actividades comunes incluyendo, si correspondieren, las provisiones a un fondo común operativo. El fondo común operativo no supone patrimonio. f ) Participaciones de los contratantes. g) Regimen para dirigir la actividad corn~ín,administrar -en su caso- el fondo comiln operativo y modalidad para representar individualmente o en
conjunto a los participantes. h) Hipdtesis de separaci6n o exclusidn. i) Sanciones por incumplimiento de las obligaciones. j) Las normas para la confección de rendiciones de cuentas, a cuyo efecto los administradores llevarán, con las formalidades establecidas por el C6digo de Comercio, los registros pactados en el contrato donde se asienten las operaciones realizadas. Arz. 11. [Decisiones]-Las resduciones relativas a la realizaci6n del objeto de la agrupacidn se adoptarán por el voto de la mayoria de los participantes, salvo disposici6n contraria del contrato. Las reuniones o consultas a los participantes deberán efectuarse cada vez que lo requiera un administrador o cualquiera de los miembros de la agrupaci6n. Art. 12. [Admimistmci&n] - La administración estara a cargo de uno o varios contratantes o de uno o varios terceros, expresamente designados a ese efecto en el contrato o posteriormente. En caso de ser varios los administradores y si nada se dijera en el contrato, se entiende que pueden actuar indistintmente.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Art. 13. [Colatribuciones]- Las contribuciones de los contratantes asi como los bienes que se adquieren con ellas, pueden constituir un fondo común operativo, el cual se manten&& indiviso mientras dure la agrupaci61-1.
CAP~TULO 111 UNIONES TRANSITORLAS DE EMPRESAS Art. 14. [Carmte&acddlz] -Contrato de union fansitoria de empresas es aquel mediante el cual los empresarios se rednen para el desarrollo o ejecucidn de una obra, un servicio o un suministro por tiempo limitado, dentro o fuera del territorio de la República. PodrAn desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal. Art. 15. [Contenido. F o m . Registracidn] -El contrato se otorgara por instrumento p6blico o privado y se inscribir&en el Registro Piiblico de Comercio correspondiente al domicilio especial constituido en los tCrminos y condiciones del art. 39 del C6d. de Comercio. La inscripci6n se harh previa ratificacibn de los otorgantes salvo que se extienda por instrumento piiblico o las firmas sean autenticadas por escribano pdblico u otro funcionario competente. La falta de inscripción hará inoponibles las ciáusulas contractuales que pudieran afectar a terceros, salvo respecto de aquellos que las conocieran al contratar. En todos los casos los terceros podrán invocar a su favor el contrato no inscripto. El contrato debe contener los datos de individualiaaci6n de las partes contratantes y ademds previsiones sobre: a) Objeto. b) Duracihn, que deberá ser igual a la de la obra, servicio o suministro que constituye su objeto. G) Denominacidn, seguido de la expresi6n 'unión transitoria de empresas' o la abreviacidn 'UTE'. d) Constituci6n de un domicilio especial para todos los efectos que se deriven del contrato, tanto entre las partes como respecto de terceros. e ) Obligaciones asumidas por los contratantes y en su caso los modos de rehanciar o sufragar las actividades comunes incluyendo, si correspondieren, las provisiones a un fondo común operativo. El fondo c o m h operativo no supone patrimonio. f) Nombre y domicilio del representante. g) La proporción o método para determinar la participaci6n de las partes en la distribución de los resultados o, en su caso, los ingresos y gastos de la uni6n. h) Sanciones por incumplimiento de las obligaciones de los contratantes. i) Las normas para la confecci6n de rendiciones de cuentas, a cuyo efecto 10s administradores iievarán, con las formalidades establecidas por el C6digo de Comercio, los registros pactados en el contrato donde se asienten las operaciones realizadas. Art. 16. [Reprssentacidn]- El representante tendra las facultades suficientes para ejercer los derechos y contraer las obligaciones que hicieren al desarrollo o ejecuci6n de la obra, servicio o suministro. Salvo pacto en contrario, dicha designación no es revocable sin causa, excepto decisi6n unánime
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR de los contratantes. Mediando justa causa, la revocaci6n podrá decidirse por el voto de la mayoria absoluta.
CAP~TULO IV DE LAS DISPOSICIONES ADICIONALES A?%. 17. -Las disposiciones generales contempladas en el capitulo 1 de la presente ley serán de aplicación a las fíguras previstas en los capitulas 11 y 111 en todo lo que no este especificamente regulado en eiios.
Art. 18. - Sustitúyese el art. 23 de la ley 19.550 (Lo. decr. 841184) por el siguiente: '[Responsabilidad de los socios s, quienes contratan por la sociedad] Los socios y quienes contrataron en nombre de la sociedad quedarán solidariamente obligados por las operaciones sociales, sin poder invocar el beneficio del art. 56 ni las limitaciones que se funden en el contrato social. [Accldn entre los socios y contra terceros] La sociedad ni los socios podrán invocar respecto de cualquier tercero derechos o defensas nacidos del contrato social, salvo que el tercero lo hubiera aceptado por escrito al contratar, La sociedad podrli ejercer los derechos emergentes de los contratos celebrados. El contrato ser6 oponible entre los socios. El plazo que se hubiera pactado no resultari oponible entre los socios ni respecto de terceros'. Arz. 19. [Disposiciones d ~ r o g a d a s-Derogase ] el capitulo 111 'De los Contratos de colaboraci6n empresaria', arts. 367 a 383 inclusive de la ley 19.550 (Lo. decr. 841184).
Art. 30. [Vigencia]- Esta ley comenzara a regir a los treinta dias de su publicaci6n; no obstante, los contratos que se hayan celebrado con anterioridad podrán ajustarse a sus disposiciones. Las normas de la presente son aplicables de pleno derecho a los contratos inscriptos a la fecha de su vigencia, sin requerirse la modificaci6n ni la inscripci6n dispuesta por esta ley, sin perjuicio de la prevalencia de las disposiciones contractuales respectivas. A partir de la entrada en vigencia de la presente los registros públicos de comercio no tomarán r u b n de ninguna modficaci6n de contratos inscriptos con anterioridad, si ellos contuvieran estipulaciones que contrarien sus normas en materias no disponibles para las partes".
Otro intento de crear una figura de colaboración en la Argentina ha sido plasmada en el anteproyecto de reformas de la ley de sociedades, presentado en el año 2003 al Ministerio de Justicia por sus autores -Jaime Anaya, Salvador Bergel y el autor de este trabajo-, cuyo art. 383 bis decfa: "Otros contratos de colaboración. Las sociedades constituidas en la República, las constituidas en el extranjero e inscriptas en el pais y los empresarios individuales domiciliados en ella, pueden vincularse por otros contratos de colaboraci6n empresaria distintos de los previstos en las secciones 1 y 11, inscribiéndolos en el Registro Público de Comercio".
CONTRATOS ASOCIATIVOS
Desde enero de 2005 rige la ley 26.005 sobre consorcios de cooperacidn, que desarrollaremos en el 5 73. En abril de 2005, la citada comisión, creada por res. MJ 714198, elabord un nuevo proyecto de reformas a la ley 19.550, donde se establece la siguiente redacción para el art. 384: "Otros contratos de colaboración. Las sociedades constituidas en la República, las constituidas en e1 extranjero e inscriptas en el pais y los empresarios individuales domiciliados en ella, pueden vincularse por otros contratos de colaboración empresaria distintos de los previstos en las secciones 1 y 11, inscribiéndolos en el Registro Público de Comercio, en cuyo caso se presumirá su carácter de contrato de colaboración. En caso de no estar inscriptos, su naturaleza juridica dependerá de lo q u e las partes hayan establecido al momento de s u celebracibn y a las reglas previstas para su funcionamiento, cumplimiento y desarrollo".
9 70. MODELOS CONTRACTUALES DE
ORGANIZACIdN DISPONIBLES.
En la Argentina no existe anomia, sino hipernomia. En muchos casos las reglas son tan contradictorias, que los juristas hacen ingentes esfuerzos por "reconstruir" un sistema de derecho civil y comercial que en ocasiones resulta anárquico. Lo mismo ocurre en toda Am&rica del Sur, donde la carencia de normativa esencial o la existencia de reglas en conflicto y fracturacidn de diversos temas, son fuente de innumerables deficiencias que se vuelcan al Poder Ejecutivo y al Judicial, produciéndose más desorden. Coincidimos con Lorenzetti en el sentido de que los modelos contractuales estAn en un punto crítico14. Esta crisis de la tipicidad, como modelo, es normal en un periodo de mutaciones sociales como el que vivimos y se expande a todo el derecho privado, dice este autor. Si esta realidad es visible para los contratos de cambio, comienza a resultar imprescindible una apertura y liberalización que se refiera a los contratos plurilaterales y a los asociativos. En todos los contratos se comienza a buscar, según dice Lorenzetti, un "tipo mínimo", es decir, un dispositivo menos detallista y cerrado, pero más efectivo para enfrentar esta nueva sociedad global. Así, en el amplio espacio del mercado nacional y en el del mercado internacional, la tipicidad cuenta y otorga o no seguridad juridica en tanto se la observe. En un mundo globalizado, no s6lo hacen falta tipos claros que limiten y encuadren los supuestos de hecho; no bastará con la inte14
Loremetti, Tratado de los contratos, t. 1, p. 18.
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
graci6n o armonizaci6n de 6rdenes jurídicos, sino que debe contarse con un código ktico, tanto a nivel de naciones como internacional, aplicable a las empresas nacionales e internacionales. Al crearse la imputaci6n patrimonial (conjunto de atribuciones legales positivas y negativas -exclusivas, en el sentido de exclusi6n-) se cumple, hacia los gerentes que operan la organización, hacia los socios o asociados (si existiesen) y con respecto a los terceros, una función de garantia, propia de la organización asociativa. Esa funci6n de garantia se da hacia los participantes del negocio, los operadores y terceros en general. Producido un acto o cumplida una actividad, estos se proyectan sobre el patrimonio del ente y mas allá -y aun en contra- de la voluntad del administrador u operador del ente asociativo que produjo el acto o realizó la actividad. Seguramente esta regla general tendrá variaciones, tal como lo señala Spada para las sociedadesl5, según quién sea el productor del acto (administrador, gerente, administrador de hecho, director ejecutivo, presidente sin aval del directorio, etc.) o cuál el género de operaci6n que se realice. La imputacidn del resultado no sera igual en todos los tipos de contratos asociativos; la clase, oportunidad, distribuibilidad, destino, erogaciones conexas, forma a dar al resultado final, dependerán de cuál sea el modelo elegido. El ordenamiento legal argentino dispone de una amplia morfologia de tipos asociativos de segundo grado: las asociaciones (y sus variantes -p. ej., las mutuales-), las sociedades civiles y comerciales, formas parciarias de trabajo (accidentales, aparcerias) , las fundaciones, las cooperativas, los contratos de colaboracidn empresaria [ahora completados con los consorcios de cooperación), el consorcio de propietarios, todas las estructuras empresarias en las que interviene el Estado y otros. Ellos deberán ser obligatoriamente el "blanco" de elección u objetivo del contrato asociativo que se desee crear. No hay, como dijimos,un contrato asociativo "genérico" en el derecho argentino, un contrato asociativo genérico o innominado. Nos parece sumamente necesario incorporar a nuestro derecho la figura asociativa generica, como punto de partida de la creación de una organización que se insertará en el mercado, tenga fines de lucro o no. La falta de un negocio asociativo abierto hace que el intérprete (primero el asesor, luego el juez) deba caer -en caso de dudaen el único tipo asociativo generico del derecho asociativo general, que es la sociedad de hecho. 15
Spada, La tipicit& d e l k socistd, p. 59.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
La sociedad irregularmente constituida, en nuestro derecho, tiene dos variantes: cuando no se ha pretendido llegar a un tipo regular, estamos en presencia de una sociedad de hecho que puede tener contrato escrito o no. En este ultimo caso, se la puede admitir, con la condición de que éste no demuestre que se persigue formar un tipo regular. Otro caso es la sociedad irregular propiamente dicha, esto es, la soeiedad con vocación de llegar a la inscripción regularizadora, con el iter constitutivo interrumpido por alguna causa, en forma definitiva. La sociedad irregularmente constituida de ambas subespecies, pese a ser en nuestro derecho una verdadera sociedad, en el sentido que le da el art. lode la ley de sociedades comerciales, es severamente castigada por el ordenamiento; es una sociedad sin plazo, pues cualquier miembro se retira cuando le parece oportuno o le conviene, en la cual los socios responden de manera solidaria, ilimitada y no subsidiaria. Cualquiera de los socios representa a la sociedad, lo que significa, tambi&, que cualquiera de ellos la administra. Pero lo mAs grave de todo es la regla que señala que 10 que establezca el contrato de una sociedad irregularmente constituida no es oponible entre los socios ni ante terceros; no se aplica aquí, por distorsi6n legal, el principio básico en que se sustenta el valor indudable de la buena fe negocial. Se deja de lado su complemento, que es el de la observancia y el cumplimiento puntilloso de la palabra empeñada, o sea, la ancestral regla del pacta sunt servanda. Sobre la base de lo antedicho, pensamos que si varias personas (partes) conforman un contrato de tipo asociativo o colectivo nuevo, innominado, no incluido en la fattispecze de ninguna de las figuras típicas que están dispuestas por el ordenamiento, se corre el grave riesgo de que partes, asesores y magistrados, se vean obligados a aplicar el supuesto legal que corresponde a una futtispecie tan amplia como la irregularidad societaria; es decir, que interpreten que -no habiendo estructura legal conocida- deban aplicarse las reglas de la sociedad no regularmente constituida, generadoras de una responsabilidad casi sin límites y de un negocio virtualmente con cualquier objeto. ¿Cuál es la relación entre la sociedad de hecho y la actuación conjunta de personas o empresas? Toda organización o contrato asociativo que se encuadre en el supuesto normativo del art. lo de la ley 19.550 sera considerado sociedad y, si no se ha cumplido con la creación formal de alguno de los tipos regulares, le sera aplicable el sistema de las sociedades no constituidas regularmente, que ya hemos descripto (art. 21 y siguientes).
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
283
Estas previsiones -fAcil es comprenderlo- atentan contra la seguridad juridica de los negocios asociativos, en los cuales, aunque fueren creados con las mejores intenciones, sus firmantes pueden ser víctimas inocentes de las sanciones legales que dispone el ordenamiento. La doctrina argentina esta madura para recibir un tipo asociativo amplio y abierto y sabr6 bien que hacer con 61 y ponerle sus justos límites. Los jueces argentinos tambikn. Pero no es posible reposar solamente en la prudencia de los interpretes del ordenamiento, sino que le deben integrar a este las reformas necesarias para que, con un disedo moderno, se permita una amplitud de negocios, con proyecci6n interna y externa, que el pais necesita desarrollar, fortalecer y alentar. Llegamos, entonces, a las siguientes conclusiones, que se confrontarán con el modelo que proponemos en el § 72, y que perfila un negocio asociativo regional: a) El Mercosur es un proyecto de integración incompleto, imperfecto, pero que sigue en vigencia en nuestra regidn, a punto de reanudar su desarrollo. b ) El sistema de empresa binacional, previo al Mercosur no es apto para el desarrollo de la integracion entre empresas de la región. c ) Las sociedades son admitidas como sujetos de derecho en la región y la Convención Interamericana asegura su reconocimiento y respeto regional, al establecer la ley aplicable y el juez competente. Para los contratos, genericamente, el Mercosur ha asegurado la libre autonomia de la voluntad de las partes. d) Las sociedades son reguladas por la ley del país de constitución, en lo que hace a su creación, forma, validez y capacidad. Esto es suficiente para su actuación en el Mercosur, dado que toda estructura societaria existente en un pais puede contratar y negociar con otros tipos societarios de los países restantes. e ) Los negocios asociativos o de colaboración entre empresas no poseen un &gimen común en la región, ni sistemas nacionales suficientemente flexibles y abiertos. f) La mencionada carencia puede causar mcultades al desarrollo de los negocios de colaboración en el Mercosur. Estos negocios fueron la primera estructura asociativa común que l0gr6 la Unión Europea. g ) Un régimen de negocios de colaboraci6n unificado -interno o externo- otorgaría una gran seguridad juridica a los empresarios de la región. h) Este sistema debe ser amplio y abierto y tener reconocimiento y operatividad en todo el Mercosur, en tanto no violente el poder de policia o el orden público de los paises del área.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
i ) Un régimen legal escrito y aprobado por los Estados parte que organice un sistema de colaboraci6n empresaria mediante un protocolo, deja de lado cualquier posible interpretación desvaliosa del negocio, incluso su posibilidad de ser considerado sociedad de hecho.
7 l. EL CONSORCIO B R A S I ~conm PUNTO DE PARTIDA. - Corno las legislaciones se construyen paso por paso, creemos que, a partir del consorcio brasileño y del actual consorcio de cooperación argentino de 2005, ambos vigentes como derechos internos en el Mercosur, podemos armar un modelo que contenga las mejores previsiones de los tres sistemas y permita que los empresarios de la región se asocien de manera segura y eficiente. Con ello se cumplir&la minima condición de armonizaci6n legislativa que para el derecho interna ha establecido nuestra Corte Suprema, al señalar que "cuando los derechos constitucionales, base del orden juridico, se ejercen en su aut6ntico sentido, media entre ellos una coexistencia que permite a cada uno ser realizado, sin lesionar el ejercicio de otros derechos"lB. Pues bien, aplicando este criterio a la región, podemos tener un protocolo de contratos de colaboracidn empresaria que regule los dos o tres tipos de convenios de esta clase entre empresas, sin que por ello se niegue la libertad de contratacibn, basada en la autonomía de la voluntad, consagrada en el orden internacional por varias vías". Sostenemos que, para legislar para el Mercosur, debe partirse desde el consorcio del Brasil, por ser ésta la primera figura, la más sencilla y escueta; no se necesitan regulaciones detallistas para aprehender este fenómeno economico de la colaboración empresaria para desarrollar negocios conjuntos. Ahora, nuestra ley vigente es superior a la brasileña. Mientras en nuestro país estuvimos debatiendo proyectos y enfrascándonos en discusiones doctrinales, los empresarios se quedaban sin una herramienta útil y segura que les permitiera actuar en toda la región, promoviendo negocios y empresas, tan necesarios para nuestro desarrollo y, por supuesto, para la necesaria exportación en grupos. Se trata simplemente de contar con un mecanismo mAs seguro que el j o i n t venture anglosaj6n; necesitamos reglas al estilo del derecho romano-germánico, que pauten la posible conducta del hom16
CSJN,Fallos, 259:402.
17
Una de ellas es la regla, clara y directa, que asegura la libertad de los nego-
cios en los Principios Unidroit.
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
bre de negocios. Como ha dicho con claridad Xavier de Mello, las llamadas joint venture no tienen un perfil jurídico propio, contribuyendo el. uso de esa denominaci6n por los juristas a oscurecer y no a aclarar los conceptos, otorghdole una legitimidad que ha demostrado no poseer, ni para los derechos nacionales, ni para reglar el estado actual de las relaciones econ6rnicas internacionalesl8. La actividad a la que pretendemos darle un marco legal mínimo en el Mercosur fue llamada "la práctica de la creación de empresas conjuntas"19. Debe aprovecharse la experiencia de otros paises que realizaron actividades consorciales, entre las que se destacan los consorcios para exportación. A mediados del aflo 2002, m8s de un centenar de empresarios pymes de la Argentina asistieron a un seminario sobre la experiencia española referente a los consorcios de exportación, presentado por un ex director del Instituto Español de Comercio Exterior (ICES), equivaIente a nuestra Fundación ExportAr. Esta reunión fue organizada por el Programa de Cooperación Europea para las Regiones y las pymes en la Argentina, cuya base fue una donación de la Unión Europea de casi tres millones de dólares por tres años, para asistencia técnica y capacitación, tarea que se desarrolla dentro de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa20. Este "juntarse para vender", del cual nos informa la prensa, significa complementar la oferta, acrecentar el poder de negociacion con clientes, importadores y distribuidores, compartiendo los gastos del gerente común, disminuyendo -por lo tanto- los costos operativo~. Allí quedó clara la distincidn entre la actividad de promoci6n y la de ventas, la diversa actuación de brokers y tradings, las &reas y divisiones por tipo de producto. En España, al igual que en el Brasil o Chile, el organismo de promoción (ICES) ayuda y apoya la labor asociativa de las empresas pequeñas y medianas. Para estas promociones colectivas en España, se utiliza a las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o UTE y se les provee asesoramiento legal y contable. Pero durante tres años se subsidia estos emprendimientos pagando todo tipo de gastos estructurales (oficina, equipamiento, sueldos) en un alto porcentaje que decrece cada año; para viajes comerciales, la subvención puede llegar al 100%. Se les exige a las empresas que se unan al menos en número de tres (en general, son seis) y presenten un Xavier de Meiio, existe un concepto juddico de joint venture?, p. 134. 19 Sarüeliz Mezquita, La prdctica de la cremi6n de em-presrts conjuntas (joint uentures), UDerechode los Negocios", aiío 7, no 69, jun. 1996, p. 1 y siguientes. 20 Diario "La Nación", secci6n Comercio Exterior, 16/7/02. 1s
CONTRATOS ASOCIATIVOS
programa de viabilidad, objetivos y qué se invierte en cada mercado. El programa es trianual. En el articulo periodístico comentado se termina señalando que el principal problema en la Argentina, para estas actividades consorciales, es el jurídico; la ley de promoci6n de las exportaciones 23.101 esta vigente, pero no es operativa al no haber sido reglamentada, pues la derogó la emergencia económica decretada en la presidencia de De la Rúa. Aquí se demuestra una tendencia facilista: llevar el contrato de colaboraci6n hacia figuras de sociedad o bien sostener, como lo hace Sanfeliz Mezquita, que la creaci6n de la figura del joint verzture como tal no exige la utilizacibn de ninguna estructura jurídica o forma especifica, pudiendo existir la mas amplia gama de formas y soluciones intermedias. Esta aseveración puede servir para el derecho del common law, con muchas dudas para España, pero no es posible en nuestro sistema codificado, con tipos asociativos de contornos muy definidos, cerrados y de tipicidad imperativa. A menos que utilicemos el término de un modo genérico, como una herramienta de uso del lenguaje común -similar a lo que ocurre cuando nos referimos genkricarnente a la "empresa"- el joint venture no sirve a nuestra región como figura asociativa que dé seguridad y precisión al marco legal de los negocios que se quieren llevar a cabo. Ni siquiera el legislado j o i n t venture boliviano parece una herramienta flexible y abierta. La funcibn econ6mica parece clara en nuestra jurisprudencia; la unión transitoria de empresas es una modalidad de colaboración empresaria que se instrumenta por medio de un contrato plurilateral de organización y coordinación, con el propósito de reunir transitoriamente a sus miembros para el desarrollo de operaciones en las que tienen intereses comunes, con reparto o división del trabajo para su ejecución2'. Pero, como creemos haberlo demostrado, ni la UTE ni la AC argentinos han sido suficientes para abarcar el universo de negocios que llamamos "empresas conjuntas", "alianzas estratégicas", L 1 g r ~económicos", p~~ "consorcios empresarios", "contratos de colaboracion empresaria" y otras denominaciones parecidas. Ni Uruguay, ni Brasil ni Paraguay han liberado el contrato de colaboraci6n en un régimen abierto y flexible. ¿Cu&l es la consecuencia? Se impiden innumerables negocios que no "caben" en los tipos legales cerrados vigentes. Si se hacen igual, con el régimen legal vigente se corren riesgos jurídicos; se podría perjudicar a contratantes de buena fe y a terceros; está en peligro la responsabilidad 21 CNCom, Sala B, 18/6/99,"Organízaci6n Rastros SA c/Supercemento SA y otros síordinario".
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
287
social de cada empresa consorciada; pueden interpretarse judicialmente, de manera distinta, los pactos y las modalidades volcadas a las cl&usubs de un contrato "innominado" de colaboración. Una legislación unificada y clara llevara a aplicar correctamente los principios, tan necesarios, de la 6tica empresaria, al mismo tiempo que encajarán con toda la teoria de la organización, elaborada para el mejor manejo de la empresa. Ha dicho Ortega y Gasset: "Nosotros somos, lo que en los sueños de nuestros padres y maestros, se movia oscuramente: los padres sueñan a los hijos y un siglo al que le sucede". En el siglo xx hemos soñado con un mundo mejor, unido, solidaxio, con trabajo y sin hambre. Los que estudiamos derecho debemos dar mejores instituciones al hombre. Y también al empresario, que es tambi6n un ser humano como los demhs. Una apreciación simplista diria: "todo esta bien; tenemos tipos consorciales en el Mercosur, arreglémonos con esto". Por ahora, eso es lo que hacemos, pero son diversas las dificultades que aparecen en la práctica empresarial. Este razonamiento no nos conforma; los que hicieron la Union Europea, generada desde el derecho codificado, vieron pronto que necesitaban una figura de colaboraci6n para integrarse -aparte de la labor de armonizar las principales reglas del derecho de las sociedades- y crearon la figura de un consorcio de interes econ6mico para su región, convertida ahora en un verdadero mercado comdn con uni6n monetaria. A partir de la figura más simple del consorcio brasileño y del moderno consorcio de cooperaci6n argentino, proponemos un modelo que rompa con el encorsetarniento a que lo lleva la imperatividad de las figuras asociativas, que muy poco tienen que ver con el orden público, para el desarrollo de los negocios en América del Sur. Nuestro derecho se nutre de la práctica; los negocios que hacen falta, los empresarios los hacen con o sin orden legal claro. Después vendrán las consecuencias y la alta litigiosidad. Si hay humanas disidencias, cláusulas poco claras o la factibilidad de doble o, a veces, triple interpretación, llevarán inevitablemente a las partes al conflicto. La ley argentina 25.300 cre6 el régimen de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa. Un fondo las apoya, así como varias organizaciones -gubernamentales o no- pretenden su desarrollo. No basta ese apoyo, no basta abrirles las puertas del fideicomiso, como lo hizo el decr. 1633102 (jla "gran panacea" de nuestro derecho?); hace falta dotarlas de un régimen que permita su libre asociatividad, sin mezclarlas con el concepto de sociedad y mucho menos con el de sociedad de hecho.
CONTRATOS ASOCIATIVOS
En el Mercosur se ha desarrollado el comercio de intercambio intenso, pero en menor medida se ha hecho instalación de empresas o sucursales (p.ej., Banco Itau) o tomas de control (Petrobras tomó Perez Companc en su área de petróleo) que unifican negocios. Aun no se ha evolucionado lo suficiente en la instalación de empresas de un país en otro: el llamado "derecho de establecimiento" o, más modernamente, el "derecho de localización emprearia"^^. Ésta es otra asignatura pendiente en nuestra zona de integracidn. El derecho esta formado por estructuras en evolución incesante, porque sigue a la vida, que tiene precisamente esa particularidad. Eso lo sabia muy bien Josserand, quien escribió respondiendo a la lex sempiterna et inmutabilis evocada por Cicerón: "Esta concepcidn muy simplista es artificiaI y falsa; aun cuando reglamenta las relaciones obligatorias, el derecho sigue siendo una ciencia social, en consecuencia, una ciencia evolutiva. Es del caso recordar la frase de Jean Cruet, que 'una ley indeformable no puede concebirse sino en una sociedad inmóvil', lo que equivale decir que 'no podria concebirse en manera alguna porque, por su esencia misma, toda sociedad humana es un organismo en evolucidn incesante, en perpetuo de~enir"'~3. León XIII, en su encíclica R e m m novarum, destaca la importancia que tienen las instituciones para patronos y obreros pues, mediante ellas, es posible atender convenientemente a los necesitados y acercar máls una clase a la otra. Menciona que entre las de su género deben citarse las sociedades de socorros mutuos; entidades diversas instituidas por la previsión de los particulares para proteger a los obreros, amparar a sus viudas e hijos, en los imprevistos, enfermedades y cualquier accidente propio de las cosas kumanas y los patronatos fundados para cuidar de los niños, niñas, jóvenes y ancianosz4. Santo Tomás señala que el hombre, igual que es llevado a constituir la sociedad civil, busca la formacidn de otras sociedades entre ciudadanos, pequeñas e imperfectas, en verdad, pero de todos modos sociedades. Expresa que entre estas y la sociedad civil 22 Ale-, Reconocimimto, libertad de estabkcimimto, sociedades y Mercosur, "Revista de Derecho Privado y Comunitario", no 5, m y . 1999, p. 419 y si-
guientes. 23 Josserand, El desa~rollomoderno del concepto contractual, LL, 2-1 19, secc. doctrina, con cita de Esmein, en Planiol- Ripert, TmitB pratique de droit civil franpais, t . VI, no 3; Josserand, Cours de droit civil positjffranpais, t . 11, no 7, y Cruet, La vie d u droit et l'impuissa?zce des lois, p. 56. 24 Ver, en general, Rodríguez (ed.), Doctrina pontificia III. Docunaentos SOciales.
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
existen grandes diferencias por diversas causas. Así, indica que el fin establecido para la sociedad civil alcanza a todos, pues persigue el bien común, "del cual es justo que participen todos y cada uno segun la proporción debida". Le da a esa sociedad el nombre de "pública", pues mediante ella se unen los hombres entre si para constituir un pueblo (o nación). Distingue, así, a las sociedades con fines de bien público de aquellas sociedades privadas que persiguen la satisfacci6n de intereses particulares "como cuando dos o tres se asocian para comerciar". Las UTE y los consorcios (antes de la ley argentina 26.005) han sido caracterizados en el Mercosur como contratos de colaboración de carácter temporal entre empresarios. No tienen personalidad y su objeto es transitorio. En el derecho español son figuras asociativas y no societarias, a pesar de algunas opiniones discordantes de la doctrina hispana. Y esta eterna discusibn, reproducible en muchos derechos -incluyendo el sistema argentino-, tendrá. su fin cuando se reciban en el orden legal los principios generales del negocio asociativo y los del negocio de organización. Los grupos de sociedades, tanto en España como en otros paises, son también modalidades estructurales asociativas, pero de mayor complejidad, y por ahora no parece conveniente dictar para ellos un protocolo unificado en el Mercosur.
9 72. EL MODELO QUE PROPONEMOS. - Haremos una propuesta ambiciosa para el Mercosur, extendible a la CAN e incluso a la Comunidad Sudamericana de Naciones. En Muter et magistra, Juan XXIII precisa una serie de requisitos que deben reunir estos grupos intermedios para hacer efectivo el principio de subsidiariedad del Estado en la intervencidn administrativa: que sean autónomos, que "tiendan a sus fines especificos", que actúen "con subordinaci6n a las exigencias del bien común" y que operen "con relaciones de leal colaboracioln El Mercosur tiene diversos problemas no resueltos. Y, como ha dicho Ortega y Gasset, "todo problema no resuelto prepara su venganza". Uno de los problemas que el Mercosur no ha acertado a lograr, es su definitiva actualización legislativa y la superacion de su carácter intergubernamental. Otro tema que nos preocupa es no poder permitir una amplia aplicacidn del principio de libre circulaci6n de las empresas y los negocios. Vinculado a la libre circulación esta el derecho a sstablecerse (en otro pais), el derecho a la libre contratacidn sin trabas 25
Ver, en general, Brugaxola, y otros, Comentarios a la "Mater eC magistm"
290
CONTRATOS ASOCIATIVOS
en todo el ámbito regional y el tercero se refiere a dotar de libertad al sistema de alianzas empresarias o contratos de cooperación de todo tipo (para actuar intra y extrazona). Proponemos que, en el campo de los contratos de colaboración empresaria en el Mercosur y en la Comunidad Sudamericana de Naciones, se adopte el modelo que contemple la triple funci6n econ6mica a cumplir: negocios de colaboraci6n interna (intraempresas) y negocios de colaboración hacia lo externo, transitorios o permanentes. Un sistema sencillo y flexible es lo deseable; para crearlo, debe partirse de las legislaciones nacionales que ya lo poseen como dispositivo interno. La universalidad de los registros de comercio es el presupuesto bAsico, si deseamos pautar un modelo regional con inscripción. Si esta inscripcidn contiene los datos y opera con la necesaria publicidad, la garantía respecto de terceros está asegurada, Cualquier Registro Publico de Comercio del Mercosur, de la CAN o de la Comunidad Sudamericana de Naciones -o un Registro Central, que podría funcionar en la misma Secretaria Administrativa- debería ser apto para inscribir cualquier contrato de colaboración empresaria. gsta es una primera proposición. La restante es la sanción de un texto único del contrato de colaboraci6n para el Mercosur, paises asociados, y que abarque a la naciente Comunidad Sudamericana. Ensayamos un modelo y explicamos el porque de tales disposiciones. Recomendamos, entonces, redactar un protocolo para el Mercosur, que contenga un r6gimen o sistema regional de contratos de colaboración empresaria y que contemple: a ) un sistema de megocios internos, entre empresas, no exteriorizados ne cesariamente hacia terceros más que en lo indispensable; b) un sistema de negocios transitorios,mejorando el existente hasta ahora y unificando criterios, y c) un sistema de negocios abiertos, no limitado en el tiempo, de orden contractual, que permita una colaboraci6n permanente entre empresas de la regidn, sin caer en figuras societarias y, mucho menos, en la de sociedades de hecho. Partiendo del consorcio brasileño, y en consideración a lo mejor que tienen las legislaciones argentina y uruguaya, proponemos: a ) Que adoptemos el nombre de consorcio, para toda la regibn, unificándose el criterio interno con el externo en una sola figura muy abierta y flexible. b) Que el consorcio, a modo de lo dispuesto en Uruguay, pueda celebrarse entre cualquier persona jurídica, empresario indivi-
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
dual, sociedad u otra, de indole comercial o no, atento a que Ias organizaciones sin fines de lucro también actúan en el mercado (y es positivo que se desarrollen en el. ámbito regional), No hay por qué negarles a las empresas constituidas en el extranjero, acceso igualitario al mercado ampliado. La ley argentina incluye, correctamente, la posible participación de saciedades extranjeras en el consorcio (iiamado UTE), pero nada dice en el AC; la regla debería extenderse a todas las formas consorciales, internas y externas. c ) Que los consorcios puedan celebrar negocios internos (figura desconocida en el Brasil), tales como Ias AC argentina y la GIE uruguaya, y negocios externos de modo permanente o transitorio (estos dos últimos casos en la Argentina y Uruguay). Para el Brasil, si analizarnos la mención del art. 278 de la ley de sociedades por acciones, citado varias veces en este trabajo, no podria afirmarse categóricamente que se trata de un consorcio solamente para negocios transitorios, dado que la expresi6n "para ejecutar determinado emprendirnento" no indica, necesariamente, la transitoriedad de la legislacion argentina respecto de las UTE, ni la temporalidad de la uruguaya. d) Tiene que existir un contrato constitutivo en la zona de integraci6n para regir la vida del consorcio, tal como lo disponen las tres legislaciones. El contrato debe siempre inscribirse, en cualquiera de los registros de la regidn, para tener validez ante terceros. La mención de la inscripción completa, incluyendo el lugar de esta, debe figurar en todos los actos escritos que el consorcio celebre bajo pena de multa y responsabilidad del administrador. e ) No es conveniente que el consorcio sea asimilable a la sociedad, ni que tenga personalidad, sin perjuicio de que sean vhlidos los negocios celebrados en su nombre, y de que pueda estar en juicio dentro de las reglas de representacidn establecidas libremente por los consorciados. f) Que la falencia de una de las consorciadas no afecte a las demas. g) Que la responsabilidad sea mancomunada y no solidaria, salvo pacto en contrario. h) Establecer legal y expresamente el efecto del consorcio no inscripto. i) No limitar el objeto del consorcio. j ) Establecer una forma libre para tomar decisiones. Con estas simple reglas, las empresas p o d r h negociar libremente en el Mercosur o en la Comunidad Sudamericana, sus convenios serCln vados en toda la regidn, habrA seguridad jurídica y ten-
CONTRATOS ASOCIATIVOS
dremos un instrumento de desarrollo que sin duda sera valioso y muy i-itil. Proponemos un nuevo protocolo, que permita "poner en acto" los negocios de colaboraci6n en el Mercosur y, de ser posible, los que abarquen la Comunidad Sudamericana, con el siguiente texto :
NORMAS SOBRE CONTRATOS DE COLABORACI~N EN EL MERCOSUR Y COMUNIDAD SUDAMERICANA La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la Repiiblica Oriental del Uruguay, en adelante denominados "Estados parte" del Mercosur, y las naciones que integran la CAN y la República de Chile. Teniendo en cuenta, el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto, y el Acuerdo de Carcagena y sus derivados; Reconociendo Que la evoluci6n del proceso de integración en el hmbito del Mercosur y Sudamkrica en general, requiere libertad y seguridad jurídica para las alianzas y colaboracidn entre empresas y empresarios, civiles y comerciales, en su actuación en el Mercado Ampliado de la Regi6n; Considerando Que ya en el Tratado de Asuncidn, no s6lo se establece la necesidad de desarrollar la circulaci6n de los factores productivos, sino la de armonizar las legislaciones de los Estados parte, cosa prevista en la regi6n de la CAN. Convencidos De la conveniencia de unificar jurídicamente las relaciones de colaboraci6n entre los sujetos actuantes en el mercado ampliado, dando seguridad juridica a las empresas y empresarios de la región, a los terceros contratantes, a los consumidores y usuarios y a los propios negocios; Han convenido lo siguiente:
CONSORCIOS Y CONTRATOS DE COLABORACI~N 1. Dos o m8s personas físicas o juridicas podran celebrar un contrato de consorcio con el objeto de facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones y negocios juridicos establecidos en el contrato de colaboraci6n que suscribirfin al efecto. 2. Las personas extranjeras podrhn participar del contrato, cumpliendo con las disposiciones legales de inscripci6n en el país del Mercosur en el cual registren dicho contrato. 3. Que los negocios a desarrollar, que podrán abarcar todo el ámbito de la Comunidad Sudamericana, podrhn ser internos o externos, transitorios o permanentes, sin que las personas consorciadas pierdan su individualidad y la posibilidad de desarrollar por su cuenta su propio objeto o actividad en lo que no competa al consorcio. 4. El contrato constitutivo se celebrará por escrito, por instrumento público o privado y contendrh las siguientes menciones:
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR
a) Lugar y fecha de su otorgamiento. b) Individualizacidn de sus integrantes. G) La denominaci6n que elijan los miembros, seguida de la palabra "consorcio". d ) Si hubiese plazo, se indicara el mismo. e) El objeto o los objetos a desarrollar. Si la legislaci6n del lugar donde se constituye el consorcio admite el objeto indeterminado, &te podrh ser adoptado por los participantes. f ) El domicilio y sede del consorcio. g ) El nombre, datos y domicilio de la persona que ser8 el administrador del consorcio. h) Las obligaciones de todos y cada uno de los miembros del consorcio, con relaci6n a su objeto, as1 como las sanciones que correspondan por incuniplimien to . i) Forma de contribucidn al fondo común, si lo hubiere y a los gastos futuros. j) La participaci6n que cada miembro tendrk en las actividades establecidas y la forma de distribuir ganancias o dividendos, si correspondiere, y la forma de sufragar los gastos o el financiamiento de las actividades comunes. k) La organizacibn de la adrninistraci6n del consorcio, incluyendo la elaboraci6n de los estados contables y su periodicidad. El consorcio podra tener un brgano de contralor interno que estara previsto en el contrato. Z) Los modos de deliberar, votar y resolver las cuestiones operativas y otros asuntos de interes común del consorcio, asi como las reuniones necesarias para hacerlo. m) La forma de modificar el contrato de consorcio y de admitir nuevos o excluir a alguno de los miembros. n) Las causales de disoluci6n del consorcio o la de exclusi6n de alguno de sus miembros; si no se establecieren, serán las que correspondan a las sociedades comerciales según el rbgirnen legal de su lugar de inscripci6n. 6) La ley aplicable y el foro -judicial o arbitral- ante el cual se dilucidarán las controversias, si las hubiere. 5. El consorcio no tendra personalidad jurídica ni sera sociedad de ningún tipo, pero responder6 por las obligaciones que contraiga, ante terceros. Su formaci6n podra ser realizada en cualquiera de los Estados parte y, en ese caso, se seguirh las normas de creacih, forma, validez y capacidad del lugar en el cual el contrato fuese firmado e uiscripto, las que tendrán efecto para toda la regi6n del Mercosur, no necesitándose inscripcidn más que ante el Rewtro Público de un salo Estado parte o ante un Registro Comercial de la Comunidad Sudamericana. Su domicilio y sede debe fijarse en el Estado en que el consorcio ha sido creado e inscripto. Podrán establecerse sucursales o establecimientos, cumpliendo con la legislación del lugar en donde ellas se instalen. Si los contratos no se registraren, el consorcio tendra los efectos que deriven de lo convenido por las partes. 6. No se presume la solidaridad entre los miembros del consorcio hacia terceros, salvo pacto expreso en contrario por una, varias o todas sus obligaciones. 7. La disolucibn, liquidacidn, concurso preventivo, estado falencial o quiebra de uno de los miembros consorciados no se extenderá a los dem8s; tampoco los efectos de la muerte, incapacidad o estado falencia1 de un rniem-
CONTRATOS ASOCIATIVOS
bro del consorcio que sea persona física, siguiendo los restantes la actividad del consorcio, saIvo imposibilidad fActica o juridica. 8. En cada acto o contrato escrito que el consorcio celebre, deber&especificar su naturaleza, nombre, inscripción y domicilio, siendo el admmistrador responsable de que el tercero conozca el contrato y sus alcances, en especial los referidos a la responsabilidad. 9. Los Estados parte establecerán medidas para favorecer fiscalmente la creaci6n de consorcios y evitar la doble imposici6n de su actividad en la regi6n.
3 73. NUEVALEY
ARGENTINA DE CONSORCIOS DE COOPERACIdN.
-
Sobre la base de la identidad de las normas de colaboración y cooperacidn, en Argentina se ha sancionado el 16/12/04 (promulgada el 1011105; BO, 12/1/05) la ley 26.005, mediante la cual se admite en el país un tipo abierto, no societario, de contrato de colaboraci6n o cúoperacidn entre empresas. Esta figura será el motor del desarrollo de las exportaciones de pymes agrupadas bajo un sistema legal que les dk la seguridad juridica que no tenían. Ademas, permitirá un s i n n b e r o de negocios internos o internacionales con objeto comercial amplio, que enriquecer5 el trClfico, la circulación de bienes, la creación de empleos y el desarrollo económico general. El texto legal que ha entrado en vigencia es el siguiente: CONSORCIOS DE COOPERACI~N Articulo l o- Las personas físicas o jurídicas, domiciliadas o constituidas en la República Argentina, podrhn constituir por contrato "consorcios de co* peraci6nn estableciendo una organizaci6n común con la f ' d a d de facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad econ6mica de sus miembros, defimidas o no al momento de su conctituci6n, a fin de mejorar o acrecentar sus resultados.
Art. 3'" - Los "consorcios de cooperacidn" que se crean por la presente ley no son personas juridicas, ni sociedades, ni sujetos de derecho. Tienen naturaleza contractual. Art. 5'
- Los "consorcios de cooperaci6n" no tendrán funci6n de dirección
en relaci6n con la actividad de sus miembros.
Art. 4" - Los resultados econ6rnicos que surjan de la actividad desarrollada por los "consorcios de cooperación" serán distribuidos entre sus miembros en la proporci6n que fije el contrato constitutivo, o en su defecto, en partes iguales entre los mismos. Art. 5"- El contrato constitutivo podrA otorgarse por instrumento público o privado, con ñrma certificada en este último caso, inscribikndose conjuntamente con la designaci6n de sus representantes, en los registros indicados en el art. ' 6 siguiente.
MODELO LEGAL PARA LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR Art. 6' - Los contratos constitutivos de "consorcios de cooperación" deber h inscribirse en la Inspecci6n General de Justicia de la Nación o por ante la autoridad de contralor que correspondiere, segtín la jurisdicci6n provincial que se tratare. Si los contratos no se registraren, el consorcio tendrá los efectos de una sociedad de hecho.
Art. 7'- Los contratos de formacidn de los "consorcios de cooperaci6nn deberán contener obiigatoriamente: 1) El nombre y datos personales de los miembros individuales, y en el caso de personas jurídicas, el nombre, denominación, domicilio y datos de inscripci6n del contrato o estatuto social, en su caso, de cada uno de los participantes. Las personas jurídicas ademhs, deberfin consignar la fecha del acta y la menci6n del 6rgano social que aprobd la participación contractuai en el consorcio a crearse. 2 ) El objeto del contrato. 3) El termino de duraci6n del contrato. 4) La denominacibn integrada con la leyenda "consorcio de cooperación". 5) La constituci6n de un domicilio especial para todos los efectos que pudieren derivarse del contrato, el que regira tanto respecto de las partes como con relación a terceros. 6) La determinaci6n de la forma de constitución y monto del fondo común operativo, asi como la participaci6n que cada parte asumir&en el mismo, incluyCndose la forma de actualizaci6n o aumento en su caso. 7) Las obligaciones y derechos convenidos entre los integrantes. 8) La participación de cada contratante en la inversibn del proyecto consorcial si existiere y la proporci6n en que cada uno participar&de los resultados si se decidiese establecerla. 9) La proporci6n en que se responsabilizarán los participantes por las obligaciones que asumieren los representantes en su nombre. 10) Las formas y ámbitos de adopci6n de decisiones para el cumplimiento del objeto. Obligatoriamente deberhn reunirse para tratar los temas relacionados con el cumplimiento del objeto cuando asi lo solicite cualquiera de los participantes por si o por representante, adaptándose las resoluciones por mayoria absoluta de las partes, salvo que el contrato de constitución dispusiere otra forma de cbrnputo. 11 ) La determinaci6n del número de representantes del consorcio, nombre, domicilio y demas datos personales, forma de eleccidn y de sustitucibn, asi como sus facultades, poderes y formas de actuacidn, en caso de que la representación sea plural. En caso de renuncia, incapacidad o revocación de mandato, el nuevo mandatario sera designado por unanimidad, salvo disposicidn en contrario del contrato. Igual mecanismo se requerir&,para autorizar la sustituci6n de poder. 12) Las mayorias necesarias para la modificaci6n del contrato constitutivo, para la que se necesitará unanimidad en caso de silencio del contrato. 13) Las formas y mayorias de tratamiento de separaci6r1, exclusi6n y admisión de nuevos participantes. Si el contrato guardare silencio se entendera que la admisión de nuevos miembros requerir6 una decisi6n por unanimidad. 14) Las sanciones por incumplimiento de los miembros y representantes. 1 5 ) Las causales de revocaci6n o conclusi6n del contrato y formas de liquidación del consorcio. 1 6 ) Las formas de confección y aprobacidn de los estados de situaci6n patrimonial, atribucidn de resultados y rendicibn de cuentas, reflejando ade-
CONTRATOS ASOCIATIVOS
cuadamente todas las operaciones llevadas a cabo en el ejercicio usando gcnicas contables adecuadas. El contrato establecer& una fecha anual para el tratamiento del estado de situación patrjmonial, el que debed ser tratado por los miembros del consorcio, debiendose consmar los movimientos en libros de comercio conformados con la formalidad establecida en las leyes mercantiles, con más libros de actas donde se consignen la totaiidad de las reuniones que el consorcio realice. 17) La obligaci6n del representmte de llevar los libros de comercio y confeccionar los estados de situacidn patrimonial, proponiendo a los miembros su aprobacibn en forma anual. Asimismo estar&a cargo del representante la obligaci6n de controlar la existencia de las causales de disoluci6n previstas en el art. 10 precedente [debería decir "posterior"], informando fehacientemente a los miembros del consorcio y tomando las medidas y recaudos que pudieren corresponder. El representante tendrh asimismo la obligación de exteriorizar, en todo acto jurídico que realice en nombre del consorcio, la expresa indicaci6n de lo que esta representando, en los t6rminos establecidos en el inc. 4 precedente, siendo responsable personalmente en caso de omitirlo. Art. 8 ' - Los contratos de formación de "consorcios de cooperaci6nndeberán establecer la indterabilidad del fondo operativo que en el mismo fijen
las partes. &te permanecerá indiviso por todo el tennino de duraci6n del acuerdo.
Art. 9" - Para el caso que el contrato de constituci6n no fijare la proporci6n en que cada participante se hace responsable de las obligaciones asumidas en nombre del consorcio, de acuerdo a lo estipulado en el inc. 9 del art. 7', se presume la solidaridad entre sus miembros. Art. 10. -Son causaies de dlsoluci6n del consorcio, adern5s de aquellas que pudieren haber sido previstas en el contrato de formacidn: 1) La realización de su objeto o la imposibilidad de cumplirlo. 2) La expiraci6n del plazo establecido. S) Decisi6n unánime de sus participantes. 4) Si el número de participantes liegare a ser inferior a dos. 5 ) La disolución, liquidaci6n, concurso preventivo, estado falencial o quiebra de uno de los miembros consorciados, no se extender8 a los derngs, como tampoco los efectos de la muerte, incapacidad o estado falencia1 de un miembro que sea persona fisica, siguendo los restantes la actividad del consorcio, salvo que elio resultare imposible fhctica o juridicarnente.
Aa. 11. - Faciiltase al Poder Ejecutivo nacional, a otorgar, de acuerdo a lo establecido en la ley 24.467, art. 19, beneficios que tiendan a promover la conformación de consorcios de cooperaci6n especialmente destinados a la exportacidn, dentro de los crkditos que anualmente se establezcan en el Presupuesto General de la Adrninistracidn Nacional.
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Contratos. Homenaje a MUYCO Au~elioRisolia, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1997. Aguinis, Ana M.M. de, Formas juridzcas de la empresa conjunta en América Latina. Las empresa binaciomles argentino-bwsilefüw,"La Informaci6n", LXII-709. AguUa, Juan C., Exigir una nueva vocac.i&.rzprofesimal, "La Nacidn", del 19/3/00. Alegria, Hktor, Reconocimiento, libertad de establ~cimiento,sociedades y Mwcosur, "Revista de Derecho Privado y Comunitario", no 5, p. 419. Ailen, William T. - Jacobs, Jack B. - Strine, Leo E., Functim o v e r f o m : a reassessment of standaMs of ~eviewin Delaware Cotyoratim Law, "'he Business Lawyer", ago. 2001,vol. 56, no 4, p. 1287. Alonso Ureba, Aiberto, y otros, Nuevm t s t k k d e s , figuras contractuules y gura* t& en el msrcada financiero, Madrid, Givitas, 1990. Alterini, Atiiio A., Contratos c.ivibs, comerciales y de consumo, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1998. - Derecho privado, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1977. - Responsabilidad civil, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1974. Alterini, Atilio A. - López Cabana, Roberto M. (dir.) , Coleccih "Refornaas a l C6digo Civil",Bs. As., Abeledo-Perrot, 1993-1997. American Law Institute, M c i p les of co?-porate gmernance: analysb and wc o m ~ d a t k i o n sTentative , Draft no 11, Pluladelphia, 25/4/9 1. Anaya, Jaime L., Empresa y sociedud en el derecho comrcial, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales", año XXXIV, 2" epoca, no 27, p. 19. - H o m ' e a los doctores Edmrdo B. BUSSOy Carlos Juan Zavaia Rod* guez, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales", 1998, no 36, p. 21. - L a unificacidn del derecho priwado, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales", aiio XXXV,Sa epoca, no 28. Axgüello, Luis R., Manual de derecho r o m n o , Bs. As., Astrea, 2004. Barbero, Doménico, Sistema del &echo p&&, tr. S. Sentís Melendo, Bs. As., Ejea, 1967. Bargalio Cirio, Juan M., Bien cornú.ra y perfección personal, "Prudentia luñs", abr. 1988, no 111, p. 28. Barra, Rofolfo C., Principios de derecho administrativo, Bs. As., Abaco, 1980. Berdaguer, Jaime,Sociedades extranjeras, Montevideo, Fondo de Cultura Económica,
1998.
Bertossi, Roberto F., Economiu s o l i d a ~ a . Nuevos honkontes, ED, 194-912.
Betti, Emilio, Inslituzioni dz diritto romano, Padova, Cedarn, 1947. TeorZa general & lus obbligacwms, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1975. Biagosch, Facundo A., Sociedades u n d n z m deportivas, LL, 1999-E-1008. Binstein, Gabriel -Gene, Gustavo E., Algunas motas sobre l m joint ventures, LL, 1989-A-1052. Bogo, Jorge, Conductas p r e d a t o ~ a s ,RDCO, 2000-29. Bollatti, Jorge L., El fideicomiso y el cap&tulo111de la ley de defensa de la c o m p e t m i a , ED, 194-1037. Bonvicini, Daniele, Le joznt wenture. Temica giuridica s prassi socistaria, Milano, Giuffr*, 1977. Bougain, Fernando E., Elementos de derecho comercial, Bs. As., Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 1996. Brebbia, Roberto H., Hechos 21 actos jurídicos, Bs. As., Astrea, 1979-1995. Brugarola, S. I., y otros, C o m m t a ~ o sa la "Mater et magistra", Madrid, Católica, 1983. Bueres, Alberto J. (&.), Responsabilidad civil por daftos. Homenaje a Jorge B. AMna, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1990. Bueres, Alberto J. (dir.) - HighHig Elena I., Cddigo Civil, Bs. As., Hammurabi, 19972003. Bulit Goñi, Luis G., Las AFJP como inversom. Aigwrws criterios gewaies y e.J ejercicio de los d e w c h s politicos derivados de sus tenencias ucmbnu~as, LL, 2002-F-1288. 3s. As., HeliasCabanelias (h.), Guiiierrno, Contratos de colaboracih mpresa?+ia, ta, 1987. Cabanelias de las Cuevas, Guillermo, Introducción al derecho societa.mo. Parte general, Bs. As., Heliasta, 1993. Cachanosky, Roberto, Economia para todos, Bs. As., Konrad Adenauer, 2002. Calvez, Jean-Yves, Global.ixacidn y realidad imperial, "Criterio", sep. 2000, no2275,
-
p. 409.
Capimt, Henri, Los trubajos preparatol-ios y la imte?yretacidlz de las leyes, LL, 4-65. Cárdenas, Emilio J., La reciente ley de j o i ~ tventures de la República Popular China, AL, 1981-E-812. Carri6, Genaro R., A r o h sobre derecho y lenguaje, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1965. Cassagne, Juan C., Derecho administ.rativo, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1974. Castro Hernández, Manuel H. - Clbvici, Luis S., Nuevas f o m s ak urbanizaci6n. Clubes de campo 3 Buwios cerrados, ED,193-832. Coartes N,John C. - Bradley, Faris C., S e c o r z d - g m t i o n slw~eiwlderbylans: post qukkturn altem.ives, "The Business Lawyer", aug. 2001, vol. 56, no 4, p. 1323. Colhot, Jacques, W leming, Madrid, Mapfre, 1972. Colombera, M., Le regole di 'korpowte governamce" nel Legm Unito: i1 Cadbugy Gommittee e $1 Greenbuq Committse,"Rivista deiie SocieW, 1996-440. Cornadira, Julio R.,Algunos aspectos de la teoría del a t o administratiao, JA,
1996-IV-750.
(m.)- Garrido Cordobera, Lidia M. - Kluger, Viviana (coords.). Ratado de la busm fe m el derecho, Bs. As., La Ley, 2004.
Cbrdoba, Marcos M.
Cossio, Carlos, El derecho en el derecho judicial, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1959. - L a teorda egoldgica del derecho 21 el concepto ~ur$dicod.e libertad, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1964. - Teorfu de la v e d a d juridica, Bs. As., Losada, 1954. Cottino, Gastone, Del contratto e s t i m u t o ~ odella smnmi.raistraziome, Bologna-Re ma, Zanichelli, 1966.
Cueto R6a, Julio C., La n o m juridica s e g ~ nla teo& egoldgica, "Anuario de Filosoffi Juridica y Social", 1985, no 5, p. 50. - Las GSUZOMS del juez, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales", año XXVI, 2 ' epoca, no 19. Cuiñas Rodríguez, Manuel, Joint ventures, JA , 1996-111-859. Da Motta Veiga, Pedro - Bosco Machado, Joiío, A ALCA e a est~utdgiamgocick dora brasileiru, "Revista Brasileira de Comércio Exterior", no 51, abr.-jun. 1997, p. 33. De Castro y Bravo, Federico, El negocio jurtdico, Madrid, Civitas, 1997. De la Rosa, Fernando E., El 'ijoint venture" en el comercio znternacioml, Granada, Comares, 1999. Despontin, Luis A., L a enc91zca "Remm mvarum" u medio siglo de su apar2cidnfrente a los problemas &l trabajo, LL, 22-38. Di Pietro, Alfredo, El respeto a la palabra dada, ED, 193-934. Diplotti, Adrián, El fideicomiso de gamntfa frente a las obligaciomes t r i b u t a ~ s , "Periódico Econdmico Tributario", 11/12/OX. Domingo, Rafael - Hayashi, Mobuo, Cddigo Civil j a p d s , Madrid, Marcial Pons, 2000. Drucker, Peter F., The global ecommp a& ¿he nation-state, "Foreign Mfairs", sep.-oct. 1997, p. 197. Durand Barthez, R. Olavo Baptista, L. O., Les associat.ions d'ente?p&s (joint uentuies) d a w le commerce international, Paris, LGDJ, 1991. Eisenberg, Melvin A-, A n ovewiew of tke phnciples of co?-pomte governance, "The Bussines Lawyern, vol. 48, aug. 1993, p. 1272. Emeccems, Ludwig - Kipp, Theodor - Wolff, Martin, Tratado de derecho civil, tr. B. Phrez Gonzdez y J. Alguer, Barcelona, Bosch, 1966. Escuti (h.), Ignacio A,, Receso, exclusidn u muerte del socio, Bs. As., Depalma, 1978. Esparza, Gustavo - Garnes, Luis M . , El fideicomiso de garantia unte el concurso prmsntivo y la quiebra, ED, 194-1014. Esteban Velasco, Gaudencio, El gobierno de las sociedades cotizadas, Madrid, Marcial Pons, 1999. - El poder de Eksckidn de las soci-sdckdes anonimas. Derecha europeo y reforma del derecho espafiol, Madrid, Civitas, 1982. Etcheverry, Rafd A,, Andlisis &l sistema de invalidez s ineficacia m la ley de sociedades conasr&les, LL, 150-1101. - Demcho com~rcialy econdm.ico. Contratos. Parte especid, Bs. As., Astrea, 2001-2004. - Derecho comercial 21 e c o n h i c o . F o m m juddicas de la ov-ganixandn de lu empresa, Es. As., Astrea, 2002. - & d o comercia6 y econdmico. Obligacbms y contratos c o m s W s . Purte general, Bs.As., Astrea, 2005. - Derecho comercial y econdmico. Pwte geneml, Bs.As., Astrea, 2005. - El derecha comercid internacional. Numas fuentes, LL, 1992-D-1132. - El veneno p a w ratas, la petrolera extranjera y el concepto de socieckad m .hiegíkbacidn argentina, "La Infomacibn", 67-719. - Insidsr trading in Argentina and B w i l , "Arizona Journal of International and Comparative Law", 1987. - N ~ g o c w s ,contratos asociativos g Mercosur, "Revista de Derecho h a d o y Comunitario", 2003-2-353. - Notus prelimimres sobre gmpos de empresm y contratos de colaboraczdn, ED, 106-887. Etcheverry, Raúl A. - Etcheverry, Gabriela, Mercosur, negocios y empresas, Bs. As., Ciudad Argentina, 200 1.
-
Fachin, Luiz E., Sobre o pro* to do Codigo Civil brasihm: c?"itica a mionalidade patv%mialista e cmcsitmIisisfa, "Boletin de Facultade de Direito", 2000, p. 129. Fajre, José B. - Fraga, Andds G., Condominio g c m u n i d a d heredituna, LL, 2002-
E-1093. Fargosi, Horacio P., Cons.ideraciones sobre el directo& en la ley de sociedades comcialgs, LL, 148-910. - L a "fl6ctio societatis", Bs. As., Abeledo-Perrot, 1995. Farina, Juan M., Contratos comerciuiQ-lssmodernos, 3" ed., Bs. As., Astrea, 2005. - Ratada de soc&dades comerciales. Parte general, Rosario, Zeus, 1978. Fernández, Raymundo L. - Gdmez Leo, Osvaldo R., Tratado tsdrico practico de cder e c h comercial, Bs. As., Depalma, 1984. Fernhdez de la Ggndara, Luis - Calvo Caravaca, Alfonso-Luis, D e r e c h mercantii m c h m l , Madrid, Tecnos, 1993. Fernández Duque, Justino, Tutela de La mi.norfa. Imp'u~nactdnde acuerdos lesivos (artQulo 67 LSA) , Valladolid, Universidad de Valladolid, 1957. Fernández Sessarego, Carlos, Consideraciones sistemíticdc p w l i m i m r e s para la rmis.idn del Libro h n z e m del Cddigo Civil peruaxo, "Mercurio Peruano", 1964.
La nocidn juvidica ds persona, Lima, Universidad Mayor de San Marcos, 1962. Ferreira Rubio, Deha M., La buena fe. El pkncipio general m el derecho civil,
-
Madrid, Montecowo, 1984. Fontanarrosa, Rodolfo O., Dwecho comercial argentino, Bs. As., Zavaiia, 1956. Friedman, W., The interpretation of statutes i n mo&m Britbh. law, "Vanderbilt Law Review", t. 111, p. 555. Fueyo Laneri, Fernando, Derecho civil, Santiago de Chile, Universo, 1964. Gagiiardo, Mariano, La buena fe diligente en el t e m r o contratante como pwsw puesto para aplicar b apariencia prevista por el articulo 58, ley 19.550, LL,2002-D-1206. - Responsabilidad de los directores de sociedades andmimas, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1981. Galgano, Francesco, Derecho comercial, BogotB, Temis, 1999. - Inteqwetacidn del contrato y "iex mercato?.ia", "Revista de Derecho Comparado", no 3, p. 17. - La subfornitura entre descentralizucidn productiva e intsgracidn empresck h l , conferencia en el Colegio Mblico de Abogados de la Capital Federal, 9/3/01. Garcia Añ6n, Josd, John Stmrt Mal: justkiu 8 derecho, Madrid, McGraw-Hill, 1997. Garro, Alejandro - Zuppi, Alberto, Compraumta internacional de mrcade&s, Bs. As., La Rocca, 1990. Gayo, Institutm, tr. A. Di Pietro, La Plata, Juridica, 1975. Gete-Alonso y Calera, Ma del Carmen, Estmcturu g &nc.idn del tmpo contmctual, Barcelona, Bosch, 1979. Ghersi, Carlos A,, Contratos civiles s/ comerciales, 5" ed., Bs. As., Astrea, 2002. - Contratos S, Mendoza, Cuyo, 1998. Górnez Leo, Osvaldo R. (dit), Derecho empwsal-io a c t a Homemje al dactor Rckgmundo L. Femzd?zdsz, Cuadernos de la Universidad Awtral, no 1, 1996. Gorla, Gino, EL contrato, Barcelona, Bosch, 1959. Gregorini Cluseiias, Eduardo L., La a p a h c i a y la buena fe en La r e l a c i h del agente comercial c m un tercero, LL, 1997-E-301. Grispo, Jorge D., El concurso preventivo de los c o ~ ' u n t o seconbmicos, LL, 2001B-940. Guarino, Pablo, Los dilemas m la ONG en América Latina, Asociaci6n Brasileña de ONG, 1995.
Marienhoff, Miguel S., Tratado de *echo udministrativo, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1993-2000. Martin, Julián, Fideicomisos. Estado mtual, "Doctrina Tributaria Errepar", no 232, jul. 1999, p. 227. Martoreii, Ernesto E. - Nissen, Ricardo A., Principios orientadores del Antepmyecto de le8 de sociedades andnimas dqorti'uas del Ministerio de Justicia de la N a i i h , LL, 1999-D-1042. Manorati, Osvaldo J., Derecho de los negocios internacionales, 3" ed., Bs. As., Astrea, 2003. Mason, Edward S., La sociedad anó.razm en la sockdad nao-, Bs. As., Depalma, 1967. Matta y Trejo, Guflermo E., Un fallo tmscendmtg sobre h valickz de los si&% catos de mcion.islas & sociedades anOnimas, LL, 1983-B-246. Mayo, Jorge A., Sobre las ckenominckdas cldwulas gewrales. A propdsito de la b u e m fe, el dafio y las bumas costumb.res, LL, 2001-E-1146. Modi Koko Bebey, Henri-Desir&,La d f o m d u droit des socidtés commerciales de L'Ohada, "Revue des Soci&tds",no 2, abr.-jun. 2002, p. 255. Moix, Candide, El pensamiento de E m m n u e l MouniBr, Barcelona, Estela, 1964. Montalenti, P., La forma della societd p e r azioni, "Rivista della Societh", 1997-716. Montejano, Bernardino, Los fines del derecho, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1976. Moreno, Mariano, La r e p r e s m t a c i h de los hacendados s, otros esc.mtos, Bs. As., Emeck, 1998. Moro, Carlos E., Concursos en cuso de agrupamiento, "Derecho y Empresa", 1996, no 4, p. 167. Mosco, Gian D., L a lzuova SRL "artigiana" prime consideraxioni, "Giurisprudenza Commerciale", nov.-dic. 2001, p. 661. Mosset Iturraspe, Jorge, Contratos, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1995. Negri, Carlos M., Tratado teórico prdctico de institucimes de derecho priuado y de derecho económico, 3s. As., Macchi, 2000. Nemi, Hernh, Dolores Helguem y Manuel Belgramo, Bs. As., Planeta, 1999. Nicolau, Noemi L., El principio de confianza m el derecho ciwil actuul, JA, 2001111-1144. Nissen, Ricardo A., Ley de s0ciedud.e~comerciales, Bs. As., Abaco, 1996. O'Donneii, Gast6n A., Elew2entos de derecho empresarial, Bs. As., Macchi, 1993. Odriozola, Carlos S., Estudbs de derecha societu.mo, Bs. As., Cangalio, 1971. Oiivencia, Manuel - Fernhdez Novoa, Carlos - Jimgnez de Parga, Rafael (dir.) - Jim& nez Sánchez, Guillermo (coord.), Tratado de derecho mercantil, Barcelona, Marcial Pons, 2001. Oiivera, Julio H. G., El mcidelo constitucional de imtsgmi&n econdmicu, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires", 2" epoca, no 26, p. 8. Omechea, Carolina, La utilizacidn del fi&comiso con fines de garanth, "Revista Notarid", no 936,p. 435. Otaegui, Julio C., Cancurso en caso de agmpamimfo. Comenfa.pioen homenuje al magstro Xdctor Cdmara, "Derecho y Empresan, 1995, no 4, p. 189, - Orientaciones m el derecho comrcial, Bs. As., Ad-Hoc - Instituto Argentino de Derecho Comercial, 200 1. - Responsabilidad civil de los directores, RDCO, 1978-1285. Paolantonio, Martin E., Fondos comunes de imversibn, Bs. As., Depalrna, 1994. Perales Viscasillas, María del Pilar, L a separación de socios y participes, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000.
Gutierrez-Masson,Laura, Del '%olasortium"a la 'kocietas", Madrid, Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho, Universidad Complutense, 1994. Halperin, Isaac, Curso de derecho comercial. Parte geneml. Sociedades m general, act. por E . Butty, Bs. As., Depalma, 2000. - S0ciedad.e~a n h i m a s , Bs. As., Depalma, 1999. - Unificacdn del derecho privado: colatmtos y obligaciones. Resolundn d e contrafos, act. por E. Gregorini Cluseiias, 3s. As., Depalma, 2000. Herraiz, Hdctor E., Causa g ''considmatwn", LL, 111-1000. Herzfeld, Edgar, Joznt venture, Bristol, Jordans, 1989. Holand, Mano D.,La nueva figura del concurso en caso d e agrupamiento, "Derecho y Empresa", 1995, n" 4, p. 148. Homold, John O., Derecho uniforme sobre cmpruw?ztus .internacionales, Madrid, Revisa de Derecho Privado, 1987. illescas O h , Rafael - Cecchini, Paolo - Garrigues Walker, Antonio, La Unid72 Europea. Eficacia g democracia, Madrid, McGraw-HiU, 1994. Jaeger, Pier G., Colatratto d i impresa, Torino, Utet, 1990. Josserand, Louis, El desawollo m d e m o del concepto contractual, LL, 2-119. Julien, Jkrt~rne,O b s m a t h sur l'evolutim ju7.isprzcdentielb ciuiv.üe, "Revue Trimestrielle de Droit Commercial et d e Droit Economique", oct.-dic. 2001. Kelsen, Hans, Teoda g e w a l del de~echoy del Estado, Mdxico, UNAM, 1958. - T e o k general del Estado, Mbxico, Editora Nacional, 1954. Kozolchyk, Boris, El derecho conaercial ante el libre comev& y el desawollo econdmico, Mdxico, McGraw-Hill, 1996. Laclau, Martín, N o m a , dgber ser o r h n jurídico en Hans Kelsen, "Anuarío de Filosofía Jurídica y Social", 1985, no 5, p. 11. Lamas, Félix A., Elasauo sobre el orden social, "Moenia", 1990-240. - La concordia politica en cuanto causa sfwiente del Estado, "Prudentia Juris", jun. 2001,no 54, p. 229. Langle y Rubio, Emilio, Manual a% dsrecho msrcantil espufiol, Barcelona, Bosch, Le Pera, Sergio, C o m p r u ~ m t u sa distancia, Bs. As., Astrea, 1978. - Joint usnture y sociedad, Bs. As., Astrea, 2001. - Joint ventures g otms fownas de cooperacih entre empresas independienLes, LL, 1977-D-908. - "Sociedad & ! contratos asociativos" ds &frainHugo Richard, LL,1888-C-748. Llarnbias, Jorge J., Cddigo Civil motado, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1979. Llarnbias, Jorge J. - Alterini, Atilio A., Cddigo Civil anofado, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1982. Llebot MajO, Jose O., Los &beres de los &rninistmdores d e l a socc.idad anhnima,Madrid, Civitas, 1996. Lombardi, Giovanni, Dellu 'yidens" a la "bmafides", Miiár~,Valiardi, 1961. Longo, Giannetto, Institwirini d i d i r i i f o ciwiie, Padova, Cedarn, 1930. Ldpez de Zavalía, Fernando J., n o r i a dB los contratos. Pan% g m a l , Bs. As., Zavaiía, 1981. López Rodríguez, Carlos E., Sociedades constituidas en el extranjero, Montevideo, Fondo d e Cultura Universitaria, 1999. Lorenzetti, Ricardo L., Cmtmtos asochtivos y joint ventures, LL, 1992-D-789. - El contrato de tiempo compart.ido, LL, 1999-E-1097. - Tratado d e los contmtos, Bs. As., Rubinzal-Culzoni, 1999. Manóvil, Rafael M., El grupo insolvente 21 el concurso &E garante. Glosa critica de algunas novedades e n la le@ d e concursos 3 quiebras,"Derecho y Empresa", 1995, no 4, p. 155. - Grupos de soc.iBdades m el d e r e c h compamdo, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1998.
Peralta Mariscal, Leopoldo L., Análisis eco7a6mico del fideicomiso d.e garantia. Nuevas reflexiones s o b ~ esu ¿li&tud, LL, 2001-E-1025. Piaggi de Vanossi, Ana l., Estudios sobre .la sociedad unipwsonal, Bs. As., Depalma, 1997. Presti, Gaetano, Le mccornandazioni. C m o b nelle comice della 'korpomte govemame", "Rivista delle SocieW, 1997-741. Prono, Mariano R., Concurso prevmtzvo de agrupamientos económicos, LL, 2001D-1013. Puerta de Chac6n, Alicia, El dominio fidwia&o en la lep 24.441, tnzlevo derecho real?, JA, 1998-111-824. Raed, Maria B. - Ianchma, JosC F., Fondos comunes de inversibn. Su mturalexa j ~ f i d a c a U, , 2002-C-1136. Ray, Jos& D., Economia y derecho, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires", 1988, 2' época, no 26, p. 10. Rengifo Garcia, Ernesto, La f i d w i a mercantdt y pziblica e n Colombia, BogotL, Universidad Externado de Colombia, 1998. Reyes, Rafael M., Sociedades de sconomia mixta y socbdad m i w a , Bs. As., Abaco, 1983. Richard, Efrain H., Las relacimes dB organizacidn y el sbtemu juddico del derecha privado, "Academia de Derecho y Ciencias Sociales de C6rdoba", 2000, vol. XXIV, p. 16. - Orgunizacidn asociativa, Bs. As., Zavalía, 1994. Richard, Efrain H. - Escuti (h.), Ignacio A. - Romero, Josk I., Maxual de derecho societario, Bs. As., Astrea, 1980. Richard, Efrain H. - Muiño, Orlando M., Derecho societaho, Bs. As., Astrea, 2004. Rivera, Julio C., Economia e interpretacidn juddica, LL, 2002-F-1163. Rivera, Julio C. - P W z i , Pablo A-, Una correcta aplicacidn de iu la 24.528 en materia de concurso de a g r u p a m h t o s , LLLito~al,1997-18. Rodríguez, Federico (ed.), Doctrina pont-ia III. Documentos sociales, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1964. Roett , Riordan (comp.), Mercvsur: integración regional 21 mercados rnu?zdiaks, Bs. As., Nuevohacer-Instituto del Servicio Exterior de la Naci6n, 1999. Rouiilon, Adolfo A. N.,R é g i m m de concursos y quiebras. L a 24.522, 13" ed., Bs. As., Astrea, 2004. S h d r a , Vittorio, C m r a t f i prepamtovi, "Rivista di Dintta Commerciale", 1949, p. 29. Salerno, Marcelo U., Contratos civiles y comerciales, Mkxico, Oxford University Press, 2002. Sanfeliz Mezquita, Alfredo, La priíctica de la creacih ak empresas conjuntas (joint wentures), "Derecho de los Negocios", año 7, no 69, jun. 1996, p. 1. Sasot Betes, Miguel A. - Sasot, Miguel P., Sociedades anónimas. El drgano de administmcidn, Bs. As., Abaco, 1980. Savigny, Frederic C. de, Sistema de derecho romano actual, tr. Mesia-Poley, Madrid, 1872. Schmidt, Karsten, Derech comsrcial, Bs. As., Astrea, 1997. Spada, Paolo, La tipicitZt d.elle societa, Padova, Cedam, 1974. Tamantini, Carlos A. - Zapata de Tamantini, María E., El principio geneml de la h e n a fe, JA, 1987-W-924. Tejada Mora, Juan A., El "offsho~e trust": algunas vmtajas p desvmtq'as en dver m t e s sistemas, eL anghsaj&n y el Latino, conferencia de la Federacidn Inleramericana de Abogados, Panamá, 1993.
Torino, Raffaele, Note ira tgnaa di efficwia dei patti parusociaii di biocco e di contmdibilitd del controllo s o c k t a h nell'ordinamento giuMico italiano e f~ancese,"Rvista del Diritto Comerciale", sep.-oct. 1999, p. 723. Torres y Torres Lara, Carlos, Rstimonio m p r ~ s a r i a l Lima, , Asesoramiento publicaciones, 2002. Urh, Rodrigo - Men&ndez,Aurelio (dirs.), Curso de derecho mercantil, Madrid, Civitac, 1999. Vanasco, Carlos A., Mmual de sociedads comercides, Bs. As., Astrea, 2001. Varela, Fernando, E6 concurso prsvmtivo &E conjunto ecmdmico g los posibles con,fl.ictos societa.1..ios, LL, 1996-E-1156. Vhzquez, Gabriela A., Dominio fiduciurio: &uniMo plurulidud de regimenes?, JA, 1998-111-843. Velasco San Pedro, Luis A., y otros, Mercosur y la U n i h Europea: dos mod~los de inintegmctdn econdnaica, Valiadolid, Lex Nova, 1998. Verdera, Hugo A,, Bien comzin y b i m particular en el pensamiento de Santo 3%más de Aquino, "Prudentia Iuris", jun. 2001, no 54, p. 169. Verdn, Alberto V.,Sociedades comerciales, Bs. As., Astrea, 1996-1999. Videla Escalada, Federico, La sociedad en el Cddigo Civil 21 en el prouecto de ley de unificacidn, "Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires", 2' epoca, no 25, p. 9. Von hermg, Rudolph, L'espht du droit mmuin, tr. Meulenaere, Paris, 1887. Von Voss, Rüdiger, Una nueva agenda para la e c o n o d a social de mercado, "Contribuciones", no 4, 2002, p. 17. Williams, Jorge N., Los contratos p r e p a r a t o ~ o s Bs. , As., hbaco, 1978. Xavier de Meilo, Eugenio, Aspectos c m r c i a l e s del Mercosur, Serie de Congresos y Conferencias, no 11, "El Mercosur despues de Ouro Preto", Montevideo, 1995, p. 98. Zaldívar, Enrique, Joint vmtures en La práctica 21 m el derecho argentino, LL, 1980-B-1032. - Las uniones trumitorias de empwsais, LL, 1984-B-919. Zaldívar, Enrique - Man6vil, Rafael M. - Ragazzi, Guillerrno E., Contratos de colabor a c i h empresaria, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1986. Zaldívar, Enrique - Man6vi1, Rafael - Ragazzi, Guiliermo E. - Rovira, Aifredo L. - San Millán, Carlos, Cuadernos de derecho societario, Bs. As., Macchi, 1973. Zavala Rodriguez, Carlos J., Cddigo de Comrcio y lepes complementarius, Bs. As., Depalma, 1959. - Derecho d-s l a empresa, Bs. As., Depalma, 1971.
La fotocomposici6n y armado de esta edici6n se realizd en EDITORIAL ASTREA, Lavalle 1208, y fue impresa en sus talleres, Ber6n de Astrada 2433, Ciudad de Buenos Aires, en la segunda quincena de mayo de 2005.