Ejercicios Espirituales Y Filosofia Antigua
312 75 6MB
Spanish Pages [365]
Recommend Papers
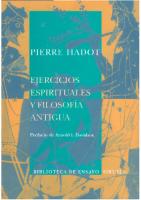
- Author / Uploaded
- Hadot Pierre
File loading please wait...
Citation preview
PIERRE HADOT EJERCICIOS ESPIRITUALES Y FILOSOFÍA ANTIGUA
t-
Prefacio de Arnold I. Davidson
BIBLIOTECA DE ENSAYO SIRUELA
Pierre Hadot
Ejercicios espirituales y filosofía antigua Prefacio de Arnold I. Davidson Traducción de Javier Palacio
B ib lio te c a de E n say o 50 (Serie M a y o r) E d ic io n e s S iru e la
Título original: Exercises spirituels et philosophie antique En s o b re c u b ie rta : A q u iles y Q u iró n , detalle de una jarra figuras negras ( 530-520 a. C.), M u seo A rq u e o ló g ic o de A tenas C o le c c ió n dirigida p o r Ignacio G ó m e z de Liaño D ise ñ o gráfico: G lo ria G a u g e r © É d itio n s A lbin M ichel, 2003 © D e la trad u c ció n , Ja v ier Palacio © E diciones Siruela, S. A., 2006 c/ A lm ag ro 25, ppal. dcha. 28010 M adrid T el.: + 34 91 355 57 20 Fax: + 34 91 355 22 01 siruela@ siruela.com w w w .siru e la .co m P rin ted and m ade in Spain
índice
P refacio A rn o ld I. D avidson P rólogo a la ed ición de 1993
9 17
E jercicios esp irituales y filo so fía antigua
Ejercicios espirituales
E jercicios esp iritu ales (A nnuaire de la V Section de l ’E cole pratique des hautes études, t. LXXXIV, 1977, págs. 25-70) E jercicios esp iritu ales an tig u o s y «filosofía cristian a»
Sócrates
La fig u ra de S ócrates (C o n fe re n c ia im p a rtid a en los e n c u e n tro s de E ran o s en A scona [Suiza] en 1974, y p u b lica d a en A nuales d ’E ranos, v o lu m en 43, 1974, págs. 51-90)
23 59 79
Marco Aurelio
La física com o ejercicio esp iritu al, o p esim ism o y o p tim ism o en la o b ra d e M arco A urelio (Revue de théologie et de philosophie, 1972, págs. 225-239) U n a clave d e las M editaciones de M arco A u relio : los tres topoi filosóficos seg ú n E p ícteto (Les Études philosophiques, 1978, págs. 65-83) M ich elet y M arco A u relio
113
131
153
Conversión
C onversión (Encyclopaedia Universalis, págs. 979-981)
Teología negativa
A pofatism o y te o lo g ía negativ a
La lección de la filosofía antigua
177
191
H isto ria del p e n sa m ie n to h e le n ístic o yro m an o (L ección in a u g u ra l im p a rtid a en el C olegio de Francia, el v iern es 18 d e fe b re ro d e 1983) La filosofía com o fo rm a d e vida (A nnuaire du Collége de France, 1984-1985, págs. 477-487) D iálogo in te rru m p id o con M ichel F o u cau lt. Acuerdos y desacuerdos
235
E pílogo a la se g u n d a e d ició n (1987)
257
El yo y el mundo
203
251
R eflexiones so b re el c o n c e p to «cultivo del yo» «En la actu alid ad hay p ro fe so re s d e filosofía, p e ro no filósofos...» El sabio y el m u n d o ¿Es la filosofía u n lujo? Mis libros y m is estu d io s ¿Q ué es la ética? Entrevista con Pierre H adot
265 275 283 299 305 315
N o tas
329
B iblio grafía
377
ín d ic e tem ático
379
P refacio
R ecuerdo perfectam ente la prim era vez que M ichel Foucault m e habló de Pierre H adot. A unque ya entonces m e hizo patente su en tusiasmo, le respondí que no podía considerarm e un verdadero es pecialista en filosofía antigua y que no quería aventurarm e en este terreno. Fue m ucho después cuando com encé a leer a Pierre H a dot, tras la m uerte de M ichel Foucault. En seguida m e cautivó, no sólo p o r la precisión y lucidez que revelaba su interpretación de los textos, sino por la concepción filosófica que, com o en filigrana, de sarrollaba en todos sus artículos y libros. Q ue Pierre H adot es uno de los más im portantes historiadores del pensam iento antiguo de nuestros días resulta evidente; lo que quizá no lo sea tanto es que se trata de un im portante filósofo. Pero basta con estudiar el conjunto de su obra para convencerse. Este libro, Ejercicios espirituales y filoso fía antigua, se ha convertido ya en un clásico y, com o los auténticos clásicos, conserva intacta su actualidad. Me gustaría precisar algunos aspectos sobre la idea de ejercicio espiritual para com prender m ejor la razón p o r la que H adot la ha convertido en hilo conductor de su concepción de la filosofía anti gua. H adot ha explicado siem pre que su descubrim iento del con cepto de ejercicio espiritual estaba relacionado con un problem a es trictam ente literario: ¿cóm o entender las aparentes incoherencias en que caen ciertos filósofos? Lejos de partir en busca de un nuevo y edificante tipo de espiritualism o, H adot se ocupa de un tem a his tóricam ente candente: el de la supuesta incoherencia de los filóso fos antiguos. Así pues, es esta investigación la que le ha llevado «a la idea de que las obras filosóficas de la A ntigüedad no habrían sido concebidas com o exposición de un determ inado sistema, sino a m o do de técnicas que perseguían fines educativos concretos: el filóso fo pretendía incidir en el espíritu de sus lectores u oyentes buscan do pro ducir en ellos cierto estado de ánim o»1. De este modo, la idea 9
de form ar el espíritu en vez de inform arlo está en la base del con cepto de ejercicio espiritual. Así, no cabe sorprenderse de la im portancia, de continuo subrayada, que la lectura de textos ocupa en la obra de H adot: leer resulta ser un ejercicio espiritual y debem os ap render a hacerlo, es decir, «detenernos, liberarnos de nuestras preocupaciones, replegarnos sobre nosotros mismos, dejando de la do toda búsqueda de sutilidad y originalidad, m editando tranquila m ente, dando vueltas en nuestra m ente a los textos, perm itiendo que nos hablen» («Ejercicios espirituales», pág. 58). A este respecto hay que pensar en esa extraordinaria cita de G oethe con la que con cluye el capítulo «Ejercicios espirituales»: «La gente no sabe cuánto tiem po y esfuerzo cuesta aprender a leer. H e necesitado ochenta años para conseguirlo, y todavía no sabría decir si lo he logrado» («Ejercicios espirituales», pág. 58). La lectura es una actividad de form ación y transform ación del yo, y según H adot no conviene ol vidar que los ejercicios espirituales no se lim itan a un ám bito en par ticular de nuestra existencia; su alcance es extrem adam ente am plio, afectando a la totalidad de nuestra vida cotidiana. Acerca de la expresión «ejercicios espirituales» hay que tener en cuenta al mismo tiem po el concepto de «ejercicio» y el significado del térm ino «espiritual». Los ejercicios espirituales no operan sim plem ente en el ám bito gramatical y conceptual. No es una nueva teo ría metafísica lo que aquí se nos propone, puesto que los ejercicios espirituales son precisam ente eso, ejercidos, es decir, una práctica, u n a actividad, un trabajo en relación con uno mismo, algo a lo que se podría denom inar una ascesis del yo. Los ejercicios espirituales form an parte de nuestra experiencia; deben ser «experimentados». Además H adot no utiliza el térm ino «espiritual» en sentido de «reli gioso» o «teológico», al no constituir los ejercicios religiosos más que u n a forma, muy concreta, de ejercicio espiritual. Entonces, ¿por qué servirse de la palabra «espiritual»? Sería después de elim inar otros adjetivos cuando H adot, finalm ente, decidió calificar tales ejercicios de «espirituales»; en efecto, «ejercicios espirituales» o «ejercicios morales» sólo rinden cuenta parcialm ente de su extrem ada densi dad de sentido -«intelectual» no cubre todos los aspectos de estos ejercicios, y «moral» puede producir la engañosa im presión de tra 10
tarse de u n código de buena conducta-. Tal com o H adot ha afirm a do con la mayor claridad: «La palabra “espiritual” perm ite com p render con mayor facilidad que unos ejercicios com o éstos son pro ducto no sólo del pensam iento, sino de una totalidad psíquica del individuo» («Ejercicios espirituales», pág. 24). Tal expresión englo baría de este m odo tanto el pensam iento, la im aginación y la sensi bilidad com o la voluntad. «La denom inación de ejercicios espiritua les resulta, pues, finalm ente la más adecuada, porque subraya que se trata de ejercicios que com prom eten la totalidad del espíritu» («Ejercicios espirituales antiguos y “filosofía cristiana”», pág. 60). La filosofía antigua «supone un ejercicio espiritual puesto que constitu ye un m odo de vivir, una form a de vida, una elección vital»2, si bien podría señalarse tam bién que estos ejercicios son «existenciales», ya que poseen un valor existencial que afecta a nuestra m anera de vivir, a nuestro m odo de estar en el m undo; form an parte integral de una nueva com prensión del m undo, una com prensión que exige la transform ación, la m etam orfosis de uno mismo. H adot ha resum ido su idea señalando que un ejercicio espiritual consiste en «una prác tica destinada a operar un cam bio radical del ser»3. Para com prender m ejor la radicalidad y profundidad de la noción de ejercicios espirituales según la concibe H adot hay que entender la diferencia fundam ental existente entre discurso filosófico y filosofía propiam ente dicha. Se trata de una diferencia que, en el fondo, re salta la dim ensión práctica y existencial de los ejercicios espirituales. Partiendo de la distinción estoica entre discurso filosófico y filosofía, H adot dem uestra que puede utilizarse tal distinción «de m anera más general para describir el fenóm eno “filosófico” en la Antigüedad»4. Según los estoicos, el discurso filosófico puede dividirse en tres secciones -la lógica, la física y la ética; cuando se trata de enseñar fi losofía, lo que se expone es u na teoría sobre la lógica, una teoría so bre la física y una teoría sobre la ética-. Pero para los estoicos -y, en cierto sentido, tam bién para el resto de filósofos de la A ntigüedad-, la filosofía propiam ente dicha no consistía en este discurso filosófi co5. La filosofía no es de ningún m odo u na teórica dividida en tres secciones, sino «una actividad exclusiva dirigida a vivir la lógica, la física y la ética. No se teoriza entonces sobre lógica, es decir, sobre 11
hablar y pensar correctam ente, sino que se piensa y se habla bien, no se teoriza sobre el m undo físico, sino que se contem pla el cos mos, ni tam poco se teoriza sobre la acción moral, sino que se actúa de m anera recta y justa» («La filosofía com o form a de vida», pág. 238). Dicho de otra form a, «la filosofía era un ejercicio efectivo, con creto, vivido, la práctica de la lógica, la física y la ética»6. Y H adot re capitula así esta idea: El discurso filosófico no es filosofía [...]. Las teorías neoplatónicas están al servicio de la vida filosófica [...]. La filosofía de la época helenística y ro mana se nos presenta pues como un modo de vida, un arte de vivir, una ma nera de ser. De hecho, a partir de Sócrates al menos, la filosofía antigua ha bía adoptado este carácter [...]. La filosofía antigua propone al hombre un arte de vivir, al contrario que la moderna, que aboga en primer lugar por la construcción de un lenguaje técnico reservado a especialistas («La filo sofía como forma de vida», págs. 238-241, 246). En la A ntigüedad la tarea esencial del filósofo no consistía en elaborar o exponer ningún sistema conceptual; por eso H adot criti ca a aquellos historiadores que presentan la filosofía, po r encim a de todo, a m anera de discurso o de teoría filosófica, de sistema de pro posiciones. El lo explica del siguiente m odo: Todas las escuelas criticaron, en efecto, el peligro que corre el filósofo cuando piensa que su discurso filosófico puede bastarle sin necesidad de hacerlo concordar con la vida filosófica [...]. Tradicionalmente, quienes mantenían un discurso en apariencia filosófico sin intentar relacionar vida y discurso, sin intentar que éste emanase de su experiencia y existencia, eran denominados «sofistas» por los verdaderos filósofos [...]’. Desde este sentido tan preciso podría decirse que los sofistas han supuesto siem pre u n peligro para la filosofía, una am enaza inheren te a la tendencia que considera el discurso filosófico com o un fin en sí m ism o y por com pleto independiente de nuestra elección vital. R ecientem ente H adot ha aclarado su concepción del papel del discurso filosófico d en tro de la filosofía propiam ente dicha. A su jui-
12
ció, cuando el discurso no se encuentra separado de la vida filosófi ca, cuando form a parte integral de esta vida, cuando el discurso se convierte en ejercicio de la vida filosófica, éste resulta entonces del todo legítim o e incluso indispensable. A unque los filósofos de la An tigüedad rechazan identificar filosofía y discurso filosófico, resulta evidente que no puede existir filosofía sin un discurso interior o ex terior del filósofo. Pero todos estos filósofos [...] son considerados filósofos no porque desarrollen determinados discursos filosóficos, sino por el he cho de vivir filosóficamente. El discurso se ha integrado en su vida filosófi ca [...]. Para ellos la propia filosofía es entendida antes que nada como una forma de vida y no como un discurso8. H adot se enfrenta a la representación de la filosofía «reducida a su contenido conceptual» y «sin relación directa en ningún caso con la m anera de vivir del filósofo»9. C uando la filosofía se convier te m eram ente en discurso filosófico sin vincularse o integrarse en una form a de vida filosófica padece una extrem a alteración. La fi losofía com ienza entonces a parecerse a u na disciplina de carácter fundam entalm ente escolar y universitario, y el filósofo se transfor ma, según la fórm ula de Kant, en «un artista de la razón» interesa do tan sólo en la pura especulación. Y H adot cita a Kant: Platón le preguntó una vez a cierto anciano que le explicaba el gusto con que escuchaba sus lecciones sobre virtud que cuándo iba a comenzar por fin a vivir de una manera virtuosa. No se trata de dedicarse a continuas especulaciones, sino que alguna vez hay que pensar en pasar a la práctica. Pero hoy tiene consideración de exaltado quien vive de manera conforme a lo que predica10. Puede encontrarse algún eco de tal asunto en las siguientes p re guntas de Hadot: ¿Qué es finalmente lo más útil al hombre en tanto que hombre? ¿Acaso discurrir sobre el lenguaje o sobre el ser y el no ser? ¿No sería más bien apren der a vivir de un modo humano? («¿Es la filosofía un lujo?», pág. 301).
13
Pese a esta crítica del discurso filosófico entendido com o algo au tónom o y separado de la vida filosófica, está claro tam bién que no se produce por otra parte descalificación alguna de tal discurso. En to do caso, contrariam ente a la mayoría de filósofos contem poráneos, es la m odalidad psicagógica del discurso lo que concentra su aten ción antes que el m odo proposicional y abstracto. A fin de cuentas, elección vital y form a de vida, ejercicios espirituales y discurso psicagógico y transform ador vienen a ser los tres elem entos esenciales del concepto de filosofía que H adot desarrolla en sus trabajos. Esta nueva edición de Ejercicios espirituales de Pierre H adot reúne textos hasta el m om ento difíciles de encon trar o inéditos. «Refle xiones sobre el concepto “cultivo del yo”», un texto extensam ente discutido, prosigue el «Diálogo interrum pido con Michel Foucault». En esta discusión H adot destaca en especial el contraste entre «la es tética de la existencia» de Foucault y la «consciencia cósmica», otra idea clave en su análisis. El concepto de consciencia cósmica, aso ciado a la práctica de la física com o ejercicio espiritual y al ideal de sabiduría, continúa resultando uno de los aspectos más sorpren dentes y singulares de su pensam iento. Tal ejercicio de conscienciación cósmica no supone sólo un elem ento capital d entro de su interpretación de la A ntigüedad, sino que sigue siendo, a su juicio, una práctica capaz de m odificar nuestra actual relación con noso tros mismos y con el m undo. En su texto sobre T horeau nos recuerda cóm o la idea de ejerci cios espirituales puede funcionar com o base interpretativa para releer la historia del pensam iento de m anera que nos perm ita des cubrir ciertas dim ensiones filosóficas de algunos pensadores, di m ensiones que habitualm ente son orilladas por el estudio tradicio nal de la historia de la filosofía. No sólo Thoreau, sino tam bién G oethe, Michelet, Em erson y Rilke, en tre otros, son devueltos a su dim ensión propiam ente filosófica; incluso W ittgenstein, según Ha dot, se convierte en otra clase de pensador: el profesor de filosofía se transform a así en un filósofo que nos exige un trabajo en relación con nosotros mismos y una transfiguración de nuestra visión del m undo, en el sentido más fuerte de estas palabras. 14
En «El sabio y el m undo», al referirse de nuevo a la consciencia cósmica, pero tam bién a la concentración sobre el m om ento pre sente, H adot subraya la im portancia de la figura del sabio y del pa pel del ejercicio de la sabiduría dentro de su concepción filosófica11. Esta form a de sabiduría puede y debe realizar una transform ación de la relación que m antienen el yo y el m undo, «gracias a una transfor m ación interior, gracias a u na alteración absoluta en su m anera de ver y de vivir» («El sabio y el m undo», pág. 297). La percepción esté tica, tal com o subraya H adot, consiste en «una especie de m odelo de percepción filosófica» («El sabio y el m undo», pág. 288), un m odelo de conversión de la atención y de la transform ación de la percepción habitual que exige el ejercicio de la sabiduría. H adot nos proporcio na los instrum entos necesarios para com prender las posibilidades existenciales y cosmológicas de la percepción estética, entendiendo ciertas creaciones artísticas, al igual que Merleau-Ponty, com o un m edio para aprender a ver de otra m anera el m undo. Tres nuevos textos vienen a desarrollar y consolidar ese m arco de nociones que aquí he intentado esbozar, dem ostrándonos la ín tim a vinculación entre el H adot historiador de la filosofía y el H a dot filósofo. Nadie ha logrado precisar m ejor que él la necesidad de tal relación. Tras exam inar la ingente tarea del historiador de la fi losofía, concluye: [El historiador de la filosofía] deberá ceder su puesto al filósofo, a ese filósofo que no puede desaparecer de la historia de la filosofía. Esta tarea final consistirá en plantearse a sí mismo, con la mayor lucidez, una cuestión decisiva: «¿En qué consiste filosofar?»12.
Y ahora ha llegado el m om ento de dejar hablar a los textos. Amold I. Davidson Profesor de Filosofía de la Universidad de Chicago, miembro del Consejo del Instituto de Pensamiento Contemporáneo de la Universidad París-Vil
15
P rólogo a la ed ición de 1993
El presente volum en reú ne ensayos, previam ente publicados o inéditos, escritos a lo largo de m uchos años. Pero el tem a general del que se ocupan constituye el centro de mi trabajo desde mi ju ventud. En uno de mis prim eros artículos, publicado en Actes du Congrés de philosophie de Bruselas en 1953, intentaba ya analizar la ac tividad filosófica entendida com o transform ación, recordando siem pre mi entusiasta disertación de aquel am enazador verano de 1939, m ientras realizaba el bachillerato de filosofía, sobre un tem a carac terístico de H enri Bergson: «Filosofar no supone construir un siste ma, sino dedicarse, una vez se ha decidido, a m irar con sencillez dentro y alrededor de uno mismo». Así pues, bajo la influencia pri m ero de Bergson y más tarde del existencialismo, entendía la filo sofía com o una m etam orfosis absoluta de la m anera de ver el m un do y de estar en él. Pero aún no podía prever, en 1939, que iba a pasarm e el resto de mi vida dedicado a estudiar el pensam iento antiguo y en especial la influencia que la filosofía griega ejerció sobre la literatura latina. Sin em bargo, hacia tal dirección me orientó esa misteriosa m ezcla de azar y necesidad interior que conform a nuestro destino. D uran te mis estudios he podido constatar que las num erosas dificultades que experim entam os a la h o ra de com prender las obras filosóficas de los antiguos provienen, a m enudo, de interpretarlas según un doble anacronism o: creem os que, al igual que m uchas obras m o dernas, éstas fueron concebidas para transm itir ciertas inform acio nes relacionadas con contenidos conceptuales determ inados, pudiendo p o r tanto extraerse directam ente u na enseñanza clara sobre el pensam iento y la psicología de su autor. Pero en realidad consis ten, m uy a m enudo, en u na serie de ejercicios espirituales que el propio autor practica y que pretende que el lector practique tam 17
bién. Están concebidas,- pues, para form ar el espíritu. D isponen así de un valor psicagógico. Cualquier aserto debe entonces com pren derse desde la perspectiva del efecto que intenta producir, y no co m o u na proposición que pretende expresar de m anera adecuada el pensam iento y los sentim ientos de un individuo concreto. De esta form a mis conclusiones m etodológicas han acabado confluyendo con mis convicciones filosóficas. El lector descubrirá todos estos temas filosóficos y m etodológicos en el presente libro. M uchos de los trabajos aquí recogidos ponen de m anifiesto, ya desde el mismo título, su relación con el concep to de ejercicio espiritual. Pero se com prenderá fácilm ente la razón p o r la cual otros estudios han encontrado lugar en este volum en. La figura mítica de Sócrates equivale a la figura misma del filósofo, la de aquel que «se ejercita» en la sabiduría. M arco Aurelio es u n hom bre de la A ntigüedad, practicante de ciertos ejercicios espirituales según una rigurosa m etodología. M ichelet es un hom bre de la m o dernidad, pero tam bién alguien que a lo largo de su vida no dejó de ejercitarse, siguiendo la senda de M arco A urelio, para alcanzar cier ta «armonización» interior. El resum en de ese fenóm eno generali zado que es la conversión perm ite una m ejor com prensión del m o do en que la filosofía implica en esencia tal transform ación, o digám oslo de nuevo, tal práctica experim entable. O tra exposición, dedicada en este caso al apofatism o y a la experiencia mística, nos enfrenta a los problem as que rodean al discurso filosófico cuando éste se topa con los lím ites del lenguaje, precisam ente porque la fi losofía viene a ser u na experiencia que trasciende toda expresión (pudiendo así descubrirse que el Tractatus de W ittgenstein supone tam bién un tipo de ejercicio espiritual). Mi más sincero agradecim iento a mi viejo amigo Georges Folliet, gracias al cual este volum en ha podido publicarse. El presente libro está dedicado a la m em oria de Pierre Courcelle, de cuya extensa obra y ejem plar m etodología me siento especialm ente deudor.
18
Ejercicios espirituales y filosofía antigua
Ejercicios espirituales
Ejercicios espirituales
¡Emprender el vuelo cada día! Al menos durante un momento, por bre ve que sea, mientras resulte intenso. Cada día debe practicarse un «ejercicio espiritual» -solo o en compañía de alguien que, por su parte, aspire a me jorar-. Ejercicios espirituales. Escapar del tiempo. Esforzarse por despojarse de sus pasiones, de sus vanidades, del prurito ruidoso que rodea al propio nombre (y que de cuando en cuando escuece como una enfermedad cróni ca) . Huir de la maledicencia. Liberarse de toda pena u odio. Amar a todos los hombres libres. Eternizamos al tiempo que nos dejamos atrás. Semejante tarea en relación con uno mismo es necesaria, justa seme jante ambición. Son muchos quienes se vuelcan por completo en la militancia política, en los preparativos de la revolución social. Pero escasos, muy escasos, los que como preparativo revolucionario optan por hacerse hombres dignos. D ejando al m argen las últim as líneas, ¿no parece este texto una im itación de Marco Aurelio? Pertenece a G. F riedm ann13, y resulta perfectam ente posible que, m ientras lo escribía, su autor no fuera consciente de la semejanza. A lo largo de su libro, m ientras busca «de dónde reclam arse»14, va llegando a la conclusión de que no exis te ninguna tradición (ni la judía, ni la cristiana, ni la oriental) com patible con las exigencias de las circunstancias espirituales contem poráneas. Pero curiosam ente no se plantea el valor de la tradición filosófica de la A ntigüedad grecorrom ana, p o r más que las escasas líneas que acabamos de citar dem uestren hasta qué punto, de m o do inconsciente, la tradición antigua sobrevive en él al igual que en cada uno de nosotros. «Ejercicios espirituales». La expresión puede confundir un tan to al lector contem poráneo. Para em pezar no resulta de muy buen tono, en la actualidad, utilizar la palabra «espiritual». Pero es preci23
so resignarse a em plear este térm ino puesto que los dem ás adjetivos o calificativos posibles, com o «físicos», «morales», «éticos», «inte lectuales», «del pensam iento» o «del alma» no cubren todos los as pectos de la realidad que pretendem os analizar. Evidentem ente podría hablarse de ejercicios del pensam iento, ya que en tales prác ticas el pensam iento es entendido, en cierto m odo, com o m ateria15 que intenta m odificarse a sí misma. Pero la palabra «pensam iento» no expresa de m anera suficientem ente clara que la im aginación y la sensibilidad participan de form a im portante en tales ejercicios. Por la m ism a razón, no nos satisface la denom inación «ejercicios inte lectuales», por más que los aspectos intelectuales (definición, divi sión, razonam iento, lectura, estudio, am plificación retórica) ju eg u en papeles relevantes. «Ejercicios éticos» podría ser una expresión sin d ud a a considerar puesto que, com o verem os, los ejercicios en cues tión colaboran poderosam ente en la terapéutica de las pasiones, in cidiendo en la conducta vital. Y sin em bargo esto nos sigue parecien do u n punto de vista dem asiado lim itado. De hecho, estos ejercicios -tal com o podem os advertir en el texto de G. F riedm ann- corres p o nden a un cam bio de visión del m undo y a una m etam orfosis de la personalidad. La palabra «espiritual» perm ite com prender con m ayor facilidad que unos ejercicios com o éstos son producto no só lo del pensam iento, sino de una totalidad psíquica del individuo que, en especial, revela el auténtico alcance de tales prácticas: gra cias a ellas el individuo accede al círculo del espíritu objetivo, lo que significa que vuelve a situarse en la perspectiva del todo («Eterni zarnos al tiem po que nos dejamos atrás»). Aceptemos, si no hay más rem edio, puede decir nuestro lector, la expresión «ejercicios espirituales». ¿Pero se trata de los Exercitia spiritualia de Ignacio de Loyola? ¿Qué relación existe entre las m e ditaciones ignacianas y el program a de G. Friedm ann: «Escapar de la duración... eternizarnos al tiem po que nos dejamos atrás»? Nues tra respuesta sólo puede ser, sencillam ente, que los Exercitia spiri tualia no suponen más que la versión cristiana de cierta tradición grecorrom ana cuya im portancia habrem os de dem ostrar. En prin cipio, el concepto y el térm ino exercitium spirituale está docum enta do desde m ucho antes de Ignacio de Loyola p o r el antiguo cristia24
nism o latino, que correspondía por lo dem ás a aquella askesis del cristianism o griego16. Pero a su vez esta askesis, que es preciso en tender no com o ascetismo sino com o práctica de un ejercicio espi ritual, era contem plada ya p o r la tradición filosófica de la A ntigüe dad17. Será, pues, a esta últim a a la que cabe finalm ente rem itirse a fin de explicar el origen y significado del concepto «ejercicio espi ritual», siem pre presente, tal com o afirma G. Friedm ann, en la cons ciencia contem poránea. El estudio que nos ocupa no quisiera servir sólo para recordar la existencia de ejercicios espirituales en la Anti güedad grecolatina; más bien pretende precisar el alcance e im por tancia de este fenóm eno y m ostrar sus consecuencias para la com prensión del pensam iento antiguo y de la propia filosofía18. I. A p re n d e r a vivir En las escuelas helenísticas y rom anas de filosofía es donde el fe nóm eno resulta más sencillo de observar. Los estoicos, por ejem plo, lo proclam an de form a explícita: según ellos, la filosofía es «ejerci cio»19. En su opinión la filosofía no consiste en la m era enseñanza de teorías abstractas20 o, aún m enos, en la exégesis textual21, sino en un arte de vivir22, en una actitud concreta, en determ inado estilo de vida capaz de com prom eter p o r entero la existencia. La actividad fi losófica no se sitúa sólo en la dim ensión del conocim iento, sino en la del «yo» y el ser: consiste en u n proceso que aum enta nuestro ser, que nos hace m ejores23. Se trata de una conversión24 que afecta a la totalidad de la existencia, que m odifica el ser de aquellos que la lle van a cabo25. Gracias a tal transform ación puede pasarse de un esta do inauténtico en el que la vida transcurre en la oscuridad de la in consciencia, socavada por las preocupaciones, a un estado vital nuevo y auténtico, en el cual el hom bre alcanza la consciencia de sí mismo, la visión exacta del m undo, una paz y libertad interiores. Según todas las escuelas filosóficas, la principal causa de sufri m iento, desorden e inconsciencia del hom bre proviene de sus pa siones: de sus deseos desordenados, de sus tem ores exagerados. El dom inio que sobre él ejercen las preocupaciones le im pide vivir en 25
la verdad. La filosofía aparece en prim er lugar, pues, com o terapia de las pasiones26 («Esforzarse por despojarse de sus pasiones», escribe Friedm ann). Cada escuela dispone de su propio m étodo terapéuti co27, pero todas entienden tal terapia unida a una transform ación pro funda de la m anera de ver y de ser del individuo. Los ejercicios espirituales tendrán com o objetivo, justam ente, llevar a cabo esta transform ación. Observemos en prim er lugar el ejem plo de los estoicos. Según explican, la infelicidad de los hom bres proviene de su anhelo por conseguir o conservar ciertos bienes que se arriesgan a no obtener o a perder, obcecándose en evitar males a m enudo ineluctables. La filosofía serviría, por lo tanto, para educar a los hom bres, a fin de que deseen obtener exclusivam ente ese bien que se puede obtener y evitar sólo el mal que es posible evitar. Este bien que puede siem pre obtenerse y ese m al que puede siem pre evitarse deben d ep en d er únicam ente, para ser tales, del albedrío hum ano: se trata, pues, del bien m oral y del m al moral. Sólo ellos dependen de nosotros, m ientras los restantes escapan a nuestra voluntad. Por consiguiente esos restantes, que no dependen de nosotros, corresponden al en cadenam iento necesario de ciertas causas y efectos que escapan a nuestro albedrío. T endrían que resultarnos p or com pleto indife rentes, es decir, que no deberíam os introducir en ellos diferencia ción alguna, sino aceptarlos com o algo establecido en todo caso por el destino. Y es que pertenecen, en efecto, al dom inio de la natura leza. Se produce aquí, pues, una absoluta inversión del m odo habi tual de entender las cosas. Se pasa de u na visión «hum ana» de la realidad, visión en la cual los valores depen den de las pasiones, a otra visión «natural» de las cosas que sitúa cada acontecim iento en la perspectiva de la naturaleza universal28. N o resulta nada fácil efectuar sem ejante cam bio de perspectiva. Es precisam ente en este punto donde deben intervenir los ejerci cios espirituales a fin de ir operando, poco a poco, esa indispensa ble transform ación interior. No contam os con ningún tratado que codifique o sistematice la enseñanza y la técnica de algunos ejerci cios espirituales29. N o obstante, las alusiones a determ inados tipos de actividad interior resultan de lo más frecuente en los escritos de 26
época helenística y rom ana. Es preciso concluir que tales ejercicios eran harto conocidos y que bastaba sim plem ente con hacer alguna referencia puesto que form aban parte de la vida cotidiana de las es cuelas filosóficas, form aban parte, así pues, de las enseñanzas orales tradicionales. Gracias a Filón de Alejandría disponem os de dos textos con lista dos de ejercicios. U no y otro no coinciden exactam ente, pero tienen el m érito de m ostram os un panoram a bastante com pleto de la tera pia filosófica de inspiración estoico-platónica. U no de estos textos30 cita el estudio (zetesis), el exam en en profundidad (skepsis), la lectu ra, la escucha (akroasis), la atención {prosoche), el dom inio de uno mismo (enkrateia) y la indiferencia ante las cosas indiferentes. El otro31 nom bra las lecturas, las m editaciones (meletai), la terapia32 de las pasiones, la rem em oración de cuanto es beneficioso33, el dom inio de uno m ism o (enkrateia) y el cum plim iento de los deberes. Con ayu da de am bos textos podem os reconstruir la lista de ejercicios espiri tuales estoicos analizando sucesivamente los siguientes grupos: en prim er lugar la atención, después la m editación y la «rem em oración de cuanto es beneficioso», más tarde aquellos ejercicios de carácter más intelectual como son la lectura, la escucha, el estudio y el exa m en en profundidad, para concluir con aquellos ejercicios de natu raleza más activa como son el dom inio de uno mismo, el cum pli m iento de los deberes y la indiferencia ante las cosas indiferentes. La atención (prosoche) supone la actitud espiritual fundam ental del estoico34. Consiste en u na continua vigilancia y presencia de áni mo, en u na consciencia de uno mismo siem pre alerta, en una cons tante tensión espiritual35. Gracias a ella el filósofo advierte y conoce plenam ente cóm o obra en cada instante. Gracias a esta vigilancia del espíritu, la regla vital fundam ental, es decir el discernim iento entre lo que depende y lo que no depende de nosotros, se encuen tra siem pre «a mano» (procheiron). Resulta esencial para el estoicis mo (com o por otra parte tam bién para el epicureism o) inculcar a sus adeptos algunos principios fundam entales, extrem adam ente sencillos y claros, form ulables en pocas palabras justam ente a fin de que se pueda recurrir a ellos con facilidad, resultando aplicables con la seguridad y constancia de un m ovim iento reflejo: «No debes 27
apartarte de tus principios cuando duerm es, ni al despertar, ni cuando comes, bebes o conversas con otros hom bres»36. Esta m ism a vigilancia del espíritu perm ite aplicar la regla fundam ental a las si tuaciones concretas de la existencia, obrándose siem pre así «con co rrección» en todo cuanto se em prenda37. Tam bién puede definirse esta vigilancia com o u n a form a de concentración centrada en el m om ento presente: «Ante cualquier situación y de m anera cons tante depende de ti regocijarte piadosam ente p or lo que sucede en ese m om ento concreto, conducirte ecuánim em ente con cuantos tienes a tu alrededor y exam inar con cierto rigor la representación presente, con tal de que tu pensam iento no adm ita lo que sea inad m isible»38. En esta atención al instante presente reside de algún m o do el secreto de los ejercicios espirituales. Libérate de las pasiones siem pre provocadas p o r un pasado o un futu ro39 que en absoluto de pende de nosotros; facilita la vigilancia concentrándola sobre un breve instante, siem pre dom inable, siem pre soportable en su exi güidad40; por últim o abre tu consciencia a la consciencia cósmica, obligándote a descubrir el valor infinito de cada instante41 y acep tando cada m om ento de la existencia según la perspectiva de la ley universal del cosmos. La atención (prosoche) perm ite dar respuesta inm ediata tanto a los acontecim ientos com o a las cuestiones planteadas rep entina m ente42. Para ello es necesario que los principios fundam entales es tén siem pre «a m ano» (procheiron)a. Es preciso im pregnarse de la regla vital (kanon)44 aplicándola m ediante el pensam iento a las di versas circunstancias vitales, al igual que u n o asimila m ediante el ejercicio ciertas reglas gram aticales o aritm éticas, aplicándolas a ca sos particulares. Pero aquí no se trata de un m ero saber, sino de la transform ación de la personalidad. La im aginación y la afectividad deben colaborar en el ejercicio del pensam iento. Todos los m edios psicagógicos de la retórica, todos los m étodos de am plificación45 de ben ser movilizados. Conviene que uno m ism o se form ule la regla vital de la m anera más dinám ica y concreta, debiéndose «poner an te los ojos»46 unos acontecim ientos vitales contem plados a la luz de esa regla fundam ental. En esto consiste el ejercicio de m em oriza ción (mneme)47 y de m editación (melete)48 de la regla vital. 28
Este ejercicio de m editación49 facilita el estar preparado para el m om ento en que una circunstancia imprevista, quizá dram ática, se presente. U no debe representarse anticipadam ente (lo que se en tiende p o r praemeditatio malorum)50 los problem as propios de la exis tencia: la pobreza, el sufrim iento, la m uerte; hay que mirarlos de frente recordando que no son males, puesto que no dependen de nosotros; en la m em oria51 habrán quedado fijadas aquellas máximas contundentes que, llegado el caso, nos ayudarán a aceptar esos acontecim ientos que form an parte del curso de la Naturaleza. Estas máximas y sentencias deberán tenerse, pues, siem pre «a m ano»52. D eberán ser fórm ulas o argum entos de carácter persuasivo (epilogismoi)53 a los que uno podrá recurrir frente a cualquier suceso a fin de controlar sus impulsos de tem or, cólera o tristeza. Por la m añana habrán de exam inarse, previam ente, las activida des que se realizarán a lo largo de la jom ada, estableciéndose los principios que las gobernarán e inspirarán54. Por la tarde serán ana lizadas de nuevo para rendir cuenta de las faltas o los progresos pro ducidos55. T am bién los sueños deben som eterse a reconocim iento56. Com o puede observarse, los ejercicios de m editación intentan dom inar el discurso interior para hacerlo coherente, para poner or den en él gracias a ese principio sencillo y universal que supone dis cernir entre lo que depende y lo que no depende de nosotros, entre la libertad y la naturaleza. Por m edio del diálogo con uno m ism o57 o con otros58, o tam bién recurriendo a la escritura59, quien desee progresar tiene que esforzarse p o r «dirigir ordenadam ente sus pen samientos»60, alcanzando así u n a transform ación com pleta de su re presentación del m undo, de su paisaje interior, pero al mismo tiem po de su com portam iento exterior. Tales m étodos revelan un enorm e conocim iento del poder terapéutico de la palabra61. Estos ejercicios de m editación y m em orización exigen entrena m iento. Es en este m om ento cuando entran en escena los ejercicios de carácter más propiam ente intelectual enum erados por Filón: la lectura, la escucha, el estudio, el exam en en profundidad. La m edi tación se alim entará, de m anera todavía bastante sencilla, de la lec tura de las sentencias de poetas y filósofos o de apotegm as62. Pero la lectura puede incluir tam bién la explicación de los textos propia 29
m ente filosóficos, de obras redactadas p o r los m aestros de la escue la. Y se pueden leer o escuchar en el m arco de las enseñanzas filo sóficas im partidas p o r u n profesor65. Gracias a tales enseñanzas todo el edificio especulativo sostenido y justificado por la regla funda m ental, todos los estudios de física y lógica, de los cuales ella es re sum en, podrán efectuarse con precisión64. El «estudio» y el «exam en en profundidad» suponen, pues, la puesta en práctica de tales en señanzas. Cabe habituarse, por ejem plo, a definir objetos y aconte cim ientos desde un pu n to de vista «físico», a contem plarlos p o r lo tanto tal com o se sitúan dentro del T odo cósmico65. O tam bién se rán divididos en segm entos con el fin de reconocer los elem entos que los com ponen66. V ienen por últim o los ejercicios prácticos destinados a crear há bito. Algunos son todavía de carácter muy «interno», resultando de m asiado parecidos aún a esos ejercicios m entales a los cuales acaba m os de referirnos: en tre ellos, por ejem plo, la indiferencia frente a las cosas indiferentes, que no es sino la aplicación de la regla vital fundam ental67. O tros im plican cierta actividad práctica: el autodo m inio y el cum plim iento de los deberes de la vida social. Volvemos a encon trar aquí los tem as de los que habla Friedm ann: «Esforzarse por despojarse uno de sus pasiones, de sus vanidades, del prurito ruidoso alrededor del propio nom bre... H uir de la m aledicencia. Li berarse de toda pena u odio. Amar a todos los hom bres libres». En Plutarco podem os encon trar gran núm ero de tratados que recuer dan a estos ejercicios: Del control de la cólera, De la tranquilidad del al ma, Del amor fraterno, Del amor a los niños. De las habladurías, De la cu riosidad, Del amor a las riquezas, De la falsa humildad, De la envidia y el odio. Séneca, por su parte, tam bién com pondría obras del m ism o gé nero: De la cólera, De las buenas acciones, De la tranquilidad del alma, De la ociosidad. Un principio extrem adam ente sencillo se aconseja siem pre en este tipo de ejercicios: com enzar a ejercitarse con las cosas más sencillas para im plantar progresiva y sólidam ente el hábito68. Según los estoicos filosofar consiste, p o r lo tanto, en ejercitarse en «vivir», es decir, en vivir consciente y librem ente: consciente m ente, pues son superados los límites de la individualidad para re conocerse parte de un cosmos anim ado p o r la razón; librem ente, al 30
renunciar a desear aquello que no depende de nosotros y que se nos escapa, no ocupándonos más que de lo que d ep en d e de noso tros -u n a rectitud de acción en conform idad con la razón. Se com prende perfectam ente que una filosofía com o la estoica, que exige vigilancia, energía y tensión espiritual, estuviera com puesta antes que nada por ejercicios espirituales. P ero quizá resulte más sorprendente constatar que el epicureism o, habitualm ente con siderado u na filosofía tendente al placer, concede la m ism a im por tancia que el estoicismo a ciertas prácticas concretas que no son otra cosa sino ejercicios espirituales. Ello es así porque tanto para Epicu ro com o para los estoicos la filosofía consiste en u n a terapia: «Nues tra única preocupación debe ser curarnos»69. Pero en este caso la cu ración im plica liberar al alm a de las preocupaciones vitales y de este m odo recuperar la alegría por el simple hecho de existir. El sufri m iento de los hom bres proviene de su tem or ante cosas que no de ben tem erse y de su deseo de cosas que no es preciso desear, y que les son p o r lo dem ás negadas. De esta form a su existencia se consu me en el desconcierto producido por sus tem ores injustificados y sus deseos insatisfechos. Se encuentran así privados del único y auténti co placer, el placer de ser. Es p o r eso por lo que la física epicúrea busca la liberación del tem or dem ostrando que los dioses no tienen el m enor efecto sobre la m archa del m undo y que la m uerte, al im plicar u na total disolución, no form a parte de la vida™. La ética epi cúrea libera de los deseos insaciables diferenciando en tre deseos na turales y necesarios, entre deseos naturales y no necesarios y entre deseos ni naturales ni necesarios. La satisfacción de estos prim eros, la renuncia a los últimos y, eventualm ente, a los segundos, basta pa ra garantizar la ausencia de confusión71 y para que surja el bienestar por el m ero hecho de existir: «La carne grita: “no ten er ham bre”, “no tener sed”, “no tener frío”. Q uien goce de este estado y de la simple esperanza de gozar puede rivalizar en felicidad con el propio Zeus»72. De ahí ese sentim iento de reconocim iento75, casi im percep tible, que ilum ina lo que podría llamarse piedad epicúrea hacia las cosas: «Démosle gracias a la bienaventurada N aturaleza que ha he cho que las cosas necesarias resulten fáciles de o b ten er y que las co sas difíciles de alcanzar no resulten necesarias»74. 31
Para conseguir la curación del alm a se precisan ciertos ejercicios espirituales. Como en el estoicismo, deben asimilarse, m editándose «día y noche», breves sentencias o resúm enes que perm itirán tener siem pre «a mano» los dogm as fundam entales75. Entre ellos, por ejem plo, los célebres tetrapharmakon, el cuádruple rem edio: «Los dioses no son temibles, la m uerte no es una desgracia, el bien resulta fácil de obtener y el mal sencillo de soportar»76. Las num erosas recopila ciones de sentencias epicúreas responden a esta exigencia de ejer cicios espirituales m editativos77. Pues, al igual que los estoicos, el es tudio de los más relevantes tratados dogm áticos de los principales maestros de la escuela supone también un ejercicio destinado a ali m entar la m editación78, a fin de que el alm a quede im pregnada fá cilm ente de la intuición fundam ental. El estudio de la física viene a constituir de este m odo un ejercicio espiritual particularm ente im portante: «Es preciso persuadirse de que el conocim iento de los fe nóm enos celestes... no tiene otro fin salvo la ataraxia y u na segura confianza, siendo éste igualm ente el objetivo de las dem ás búsque das»79. La contem plación del m undo físico, la representación del in finito, elem ento capital de la física epicúrea, provocan u n a trans form ación total en la m anera de percibir las cosas (el universo clausurado se dilata hasta el infinito) y u n placer espiritual de pri m er orden: «Las m urallas del m undo se abren y se desplom an, con tem plo en el vacío del universo el nacim iento de las cosas... A nte se m ejante espectáculo, un divino goce y un estrem ecim iento sagrado se apoderan de mí, considerando estos grandes objetos que tu po d er (es decir, el de Epicuro) hizo patentes al descorrer el velo con que la naturaleza los cubría»80. Pero la m editación, ya esté m arcada p o r la simplicidad o p o r la sabiduría, no es el único ejercicio espiritual epicúreo. Para curar el alm a será preciso no eso que señalan los estoicos, el entrenam iento para vigilarse, sino p o r el contrario el entrenam iento para relajarse. En lugar de representarse los males p o r adelantado, preparándose para padecerlos, es necesario más bien apartar nuestro pensam ien to de la visión de las cosas dolosas y fijar nuestra m irada en los pla ceres. Hay que revivir el recuerdo de los placeres pasados y gozar de los placeres presentes, reconociendo cuán grandes y agradables re-
32
sultán éstos81. Existe un ejercicio espiritual muy concreto: dejar de practicar esa constante vigilancia de los estoicos con la que preten den prepararse para salvaguardar a cada instante su libertad moral, y ejercitarse m ediante una elección concreta, siem pre renovada, en favor de la tranquilidad y la serenidad, experim entando así una pro funda gratitud82 hacia la naturaleza y la vida83 que, si sabemos perci birlo, constituyen un constante motivo de placer y alegría. Asimismo el ejercicio espiritual consistente en intentar vivir en el m om ento presente es entendido de m odo muy distinto po r estoicos y epicú reos. Según los prim eros im plica una continua tensión espiritual, la vigilancia sin pausa de la consciencia moral; según los otros supone, una vez más, u na invitación a la tranquilidad y la serenidad: las preo cupaciones, que nos proyectan desgarradam ente al futuro, nos ha cen olvidar el valor incom parable que tiene el sim ple hecho de exis tir: «Sólo nacem os una vez, pues dos veces no nos ha sido perm itido; hay que hacerse a la idea de que dejarem os de existir, y eso por to da la eternidad; pero tú, que no eres dueño del m añana, todavía confías al futuro tu alegría. De esta m anera, en tre tales esperas, la vida se consum e en vano y acabam os m uriendo abrum ados por las preocupaciones»84. Lo dice el célebre verso de H oracio, carpe diem. «Mientras nos dedicam os a hablar el avaro tiem po huye. ¡Recoge hoy sin confiar en dejarlo para m añana!»85. Finalm ente, ajuicio de los epicúreos, el mismo placer es ejercicio espiritual: placer intelec tual por la contem plación de la naturaleza, rem em oración de los placeres pasados y presentes, placer, por últim o, de la amistad. La amistad86, según la com unidad epicúrea, está relacionada por su parte con ciertos ejercicios espirituales practicados en un am biente alegre y relajado: la pública confesión de las faltas87 y el correctivo fraternal, am bos ligados al exam en de consciencia88. Pero, en espe cial, la propia am istad supone el ejercicio espiritual p o r excelencia: «Todos deberían ayudar a crear el am biente adecuado para que se abra el corazón. De lo que se trata antes que nada es de ser feliz, y el afecto m utuo, la confianza con la cual uno se apoya en los demás, contribuyen más que cualquier otra cosa al bienestar»89.
33
II. A p re n d e r a d ia lo g a r La práctica de ejercicios espirituales se desarrolló probablem en te en tradiciones que se rem ontan a tiem pos inm em oriales90. Pero será Sócrates quien los sacará a la superficie de la consciencia occi dental, puesto que su figura fue, y sigue siendo, una llam ada vivien te al despertar de la consciencia m oral91. Resulta destacable que tal llam ada se diera a oír en form a de diálogo. En el diálogo «socrático»92 la verdadera cuestión que se ventila no es de qué se habla, sino aquel que habla:. «C uando uno observa a Só crates de cerca y com ienza a dialogar con él, incluso en el caso de que se haya com enzado prim ero por hablar de cualquier tem a, al fi nal es llevado por el hilo del discurso hacia m últiples direcciones, hasta el m om ento en que uno se ve obligado a rendir cuentas de sí m ism o, tanto de la m anera en que vive en la actualidad com o de la form a en que condujo su existencia en el pasado. U na vez llegados a este punto, Sócrates no nos dejará irnos antes de haber som etido todo esto, del m odo más profundo y bello, a la prueba de su auto ridad... No veo nada m alo en que alguien m e recuerde que he ac tuado o que actué de una form a que no era quizás la preferible. Aquel que no huya de esto se hará necesariam ente una persona más p ru d en te durante el resto de su vida»93. En el diálogo «socrático» el interlocutor de Sócrates no aprende nada, pues Sócrates no tiene intención de enseñarle nada: no hace más que repetir a quien quie ra escucharle que lo único que sabe es que no sabe nada94. Pero a la m anera de infatigable tábano95, Sócrates acosa a sus interlocutores con preguntas que les ponen en cuestión, que les obligan a prestar se atención a sí mismos, a cuidarse96 de sí mismos: «¡Cómo! Q ueri do am igo, eres ateniense, ciudadano de u na ciudad más grande, más célebre que cualquier otra por su ciencia y pujanza, y no te avergüenzas de cuidarte sólo de tu fortuna, de acrecentarla lo má xim o posible, así com o tu reputación y tu honor; pero en lo que se refiere a tu pensam iento (phronesis), tu verdad (aletheia) o tu alm a (psyche), a m ejorarlos, ¡no los cuidas en absoluto, ni se te ha ocurri do siquiera!»97. La m isión de Sócrates consiste pues en invitar a sus contem poráneos a exam inar su consciencia, a cuidar de su progre 34
so interior: «No cuido en absoluto aquello que suele preocupar a la mayoría de la gente: asuntos de negocios, adm inistración de bienes, cargos de estratega, éxitos oratorios, m agistraturas, coaliciones, fac ciones políticas. No me siento atraído por este cam ino... sino por ese otro que, a cada uno de vosotros en particular, le haría el mayor bien, intentando convencerle de que cuide menos lo que tiene y que cui de más lo que es, para convertirle en alguien lo más excelente y razo nable posible»98. El Alcibíades del Banquete de Platón expresa del si guiente m odo el efecto que sobre él ha ejercido el diálogo con Sócrates: «Me ha obligado a confesarm e a m í m ism o que, por más que haya com etido faltas, insista en seguir ocupándom e de m í mis mo [...]. Me ha puesto más de una vez en tal estado que no me pa recía posible seguir viviendo y com portándom e com o hasta ahora»99. El diálogo socrático se nos aparece, pues, com o un ejercicio es piritual practicado en com ún y que invita100al ejercicio espiritual in terior, es decir, al exam en de consciencia, a dirigir la atención so bre uno m ism o, en pocas palabras, a ese célebre «conócete a ti mismo». A unque el sentido original de tal fórm ula resulte difícil de discernir, no es m enos cierto que invita a esa relación con uno mis mo que constituye el fundam ento de todo ejercicio espiritual. Co nocerse a uno mismo supone reconocerse com o no-sabio (es decir, no com o sophos, sino com o philo-sophos, en cam ino hacia la sabidu ría), o bien reconocerse en su ser esencial (es decir, separar lo que no nos constituye de lo que sí nos constituye), o bien reconocerse en cuanto a su verdadero estado m oral (es decir, exam inando nues tra consciencia)101. M aestro en el diálogo con el otro, Sócrates parece ser tam bién, según el retrato que de él nos han brindado Platón y Aristófanes, un m aestro del diálogo consigo m ism o, y por lo tanto un m aestro en la práctica de ejercicios espirituales. De este m odo nos es presentado com o alguien capaz de desplegar u na extraordinaria concentración m ental. H a llegado tarde al banquete de Agatón porque «al aplicar su pensam iento en cierto m odo a sí mismo se había quedado atrás al andar»102. Y Alcibíades explica que en la expedición de Potidea Sócrates perm aneció a lo largo de un día y una noche «concentra do en sus pensam ientos»103. En las Nubes, Aristófanes da la im presión 35
de aludir tam bién a tales prácticas socráticas: «Ponte a m editar aho ra y concéntrate a fondo; por el m edio que sea repliégate sobre ti m ism o m ientras te concentras. Si te estancas en algún m om ento co rre rápidam ente hacia otra parte... No centres siem pre tu pensa m iento en ti mismo, sino que deja que tu espíritu com ience a volar p o r los aires, com o si fuera un abejorro al que un hilo retuviera en el suelo»104. Esta práctica del diálogo consigo m ism o que es la m editación pa rece suponer motivo de orgullo, según los discípulos de Sócrates. U na vez le preguntaron a Antístenes qué provecho había sacado de la filosofía, y respondió: «El de poder conversar conm igo m ism o»105. Este íntim o vínculo en tre el diálogo con otro y el diálogo con uno m ism o encierra un profundo significado. Sólo quien es capaz de un verdadero encuentro con el otro está en disposición de en contrar se auténticam ente consigo mismo, resultando lo contrario tam bién verdadero. El diálogo sólo llega a ser verdaderam ente diálogo en presencia ante otro y ante uno mismo. Desde este punto de vista to do ejercicio espiritual es dialógico en la m edida en que supone un auténtico ejercicio de presencia, tanto ante u no mismo com o ante otros106. I^a frontera entre el diálogo «socrático» y el diálogo «platónico» resulta imposible de situar. Pero el diálogo platónico sigue siendo siem pre de inspiración «socrática», puesto que consiste en un ejer cicio intelectual y, finalm ente, «espiritual». Esta característica del diálogo platónico no debe nunca perderse de vista. Los diálogos platónicos se nos aparecen com o ejercicios m odéli cos. M odélicos porque no son estenografía de diálogos reales, sino com posiciones literarias que representan las condiciones de un diá logo ideal. Y ejercicios, precisam ente p o r el hecho de ser diálogos: hem os podido observar ya, a propósito de Sócrates, el carácter dia lógico de todo ejercicio espiritual. Un diálogo consiste en un reco rrido del pensam iento cuyo cam ino va trazándose en virtud del acuerdo, constantem ente m antenido, entre alguien que interroga y alguien que responde. C ontraponiendo su m étodo con los típica m ente erísticos, Platón subraya con claridad este punto: «Cuando dos amigos, com o tú y yo, están en disposición de conversar es pre36
ciso servirse de una form a más suave y más dialéctica. “Más dialécti ca” significa, creo yo, que no sólo se dan respuestas verdaderas, sino que esas respuestas se fundam entan en lo que el interlocutor reco noce p o r su parte saber»107. La dim ensión del interlocutor resulta, pues, capital. Im pide que el diálogo se convierta en una exposición teórica y dogm ática, obligándole a transform arse en ejercicio con creto y práctico puesto que en realidad no se trata de exponer nin guna doctrina, sino de inducir en el interlocutor determ inada dis posición m ental: se trata de una lucha, amistosa, sí, pero lucha al fin y al cabo. Destaquem os este punto, pues es lo que sucede en cual quier ejercicio espiritual; es necesario obligarse a uno mismo a cam biar de punto de vista, de actitud, de convicción, y p o r lo tanto dia logar con un o mismo supone, al mismo tiem po, luchar consigo mismo. Por eso los m étodos del diálogo platónico presentan, desde esta perspectiva, un enorm e interés: «A pesar de lo que se ha dicho, el diálogo platónico no se parece a una ligera palom a a la que nada im pide abandonar el suelo para volar hacia el espacio puro de la utopía... La palom a debe enfrentarse a cada instante al espíritu de quien responde, cargado de plom o. Cada grado de elevación re quiere ser conquistado»108. Para salir vencedor de este com bate no basta con exponer la verdad, no basta siquiera con dem ostrarla, si no que es necesario convencer y, por lo tanto, utilizar la psicagogia, el arte de seducir el espíritu; y adem ás, no sólo la retórica intenta convencer a distancia, por así decirlo, por m edio de un discurso im parable, sino tam bién y en especial la dialéctica, que exige constan tem ente el acuerdo explícito del interlocutor. La dialéctica debe por lo tanto seguir un cam ino indirecto, o m ejor todavía, una serie de cam inos en apariencia divergentes aunque, no obstante, final m ente convergentes109 para inducir al interlocutor a descubrir las contradicciones de su propia convicción o a adm itir una conclusión imprevista. Esos giros, desvíos, divisiones sin fin, digresiones y suti lezas de todo tipo que desconciertan al lector m oderno de los Diá logos tienen com o objetivo hacer recorrer cierto cam ino a los inter locutores y lectores antiguos. Gracias a ellos «se disponen codo con codo nom bres, definiciones, visiones y sensaciones», «se revisan p or extenso las cuestiones», «se vive con ellas»110 hasta que se enciende 37
u na chispa. Hay que ponerse al trabajo, pues, con la m ayor pacien cia: «La m edida de discusiones como éstas es, para la gente inteli gente, la vida entera»111. Lo que cuenta no es tanto la solución de un problem a concreto com o el cam ino recorrido para conseguirlo, ca m ino en el cual el interlocutor, el discípulo, el lector, dan form a a su pensam iento, haciéndolo más apto para descubrir por sí m ism o la verdad («los diálogos pretenden form ar en vez de inform ar»)112: «-E n las clases donde los niños aprenden a leer, cuando se le pre gunta a uno de ellos cuáles son las letras que form an determ inado nom bre, ¿diremos que el propósito de tal ejercicio es que pued a re solver este único problem a o, más bien, dotarle de mayor habilidad en cuestiones gramaticales, a fin de que pueda resolver todo posible problem a? -T odo posible problem a, por supuesto. -Y, a su vez, ¿por qué hem os em prendido nuestra investigación sobre el político? ¿Es p or el político mismo p o r lo que nos lo hem os propuesto o, más bien, para dotarnos de m ayor habilidad dialéctica en todo tipo de cuestiones? -E n todo tipo de cuestiones; eso tam bién queda claro en este caso»113. El tem a del diálogo cuenta p o r lo tanto m enos que el m étodo aplicado, concediéndose m enor relevancia a la solución del problem a que al cam ino recorrido en com ún a fin de resolver lo. N o se trata de que u n o sea el prim ero y el más rápido en encon trar la solución, sino de ejercitarse de la m anera más efectiva posi ble en la puesta en práctica de un m étodo: «En cuanto a la búsqueda de aquello que nos habíam os propuesto, el hecho de po d er descubrirlo del m odo más sencillo y breve es algo que la razón nos aconseja que considerem os cosa secundaria y no principal y, p or el contrario, que estim em os m ucho más y p or encim a de todo el m étodo mismo que nos perm ite dividir p o r especies; así mismo que cultivemos tam bién aquel discurso que, aun pudiendo ser muy largo, vuelve a quien lo escucha más inventivo»114. Puro ejercicio dialéctico, el diálogo platónico funciona exacta m ente com o un ejercicio espiritual, y ello p o r dos razones. En pri m er lugar conduce de m odo discreto, pero invariablem ente, a que en el interlocutor (y en el lector) se produzca la conversión. En efecto, el diálogo sólo es posible si el interlocutor aspira verdadera m ente a dialogar, es decir, si aspira realm ente a dilucidar la verdad, 38
si aspira, desde lo más profundo de su espíritu, al Bien, aceptando som eterse a las exigencias racionales del Logos115. Su acto de fe de be estar a la altura del de Sócrates: «Puesto que tengo fe en la ver dad de la virtud he decidido buscarla contigo»116. La tarea dialéctica supone, de hecho, una escalada en com ún hacia la verdad y hacia el Bien «que toda alm a desea»117. Por otra parte, en opinión de Platón, todo ejercicio dialéctico, precisam ente por estar som etido a las exi gencias del Logos, sirve para ejercitar el pensam iento puro, des viando el alm a de lo sensible y perm itiéndole convertirse al Bien118. Consiste en un itinerario del espíritu hacia lo divino. III.
A p re n d e r a m o rir
Existe u na misteriosa relación entre el lenguaje y la m uerte. És te sería uno de los temas favoritos del recordado Brice Parain: «El lenguaje se despliega sólo a partir de la m uerte de los individuos»119. Y es que el Logos representa tal exigencia de racionalidad universal -al im plicar un m undo de norm as inm utables- que se opone al eterno devenir y a los cam biantes apetitos de la existencia corporal individual. En este conflicto, perm anecer fiel al Logos supone tan to com o arriesgarse a perder la vida. Esta fue la historia de Sócrates. Sócrates m urió p o r fidelidad al Logos. La m uerte de Sócrates es el acontecim iento radical que funda el platonism o. ¿No consiste la esencia del platonism o, en efecto, en la afirm ación de que el Bien es la razón últim a de los seres? Como se ñala un neoplatónico del siglo IV: «Si todos los seres son seres en vir tud exclusivam ente de la bondad y en cuanto que partícipes del Bien, entonces será preciso que el principio rector sea un bien ca paz de trascender el ser. Tenem os aquí una pru eba evidente: las al mas de m ayor valor desprecian el ser por causa del Bien, poniéndose con gusto en peligro en beneficio de su patria, de aquellos a los que am an o de la V irtud»120. Sócrates se expuso a la m uerte po r la virtud. Prefirió m orir antes que renunciar a las exigencias de su conscien cia121; prefirió por tanto el Bien al ser, y la consciencia y el pensa m iento a la existencia corporal. Sem ejante elección constituye pre 39
cisam ente la elección filosófica fundam ental, pudiéndose decir por tanto que la filosofía im plica el ejercicio y el aprendizaje de la m uer te, si es cierto que som ete el deseo de existencia propio del cuerpo a las exigencias superiores del pensam iento. Com o indica el Sócra tes del Fedón: «Así pues, es cierto que quienes, en el sentido exacto de la expresión, se tienen p o r filósofos se ejercitan para m orir, y que la idea de estar m uertos no resulta para ellos, o en todo caso m enos que para cualquier otro en el m undo, m otivo de espanto»122. La m uerte, que supone aquí la cuestión, im plica la separación espiri tual del alm a y el cuerpo: «Separar el alm a lo más posible del cuer po y acostum brarla a concentrarse y a recogerse en sí misma, reti rándose de todas las partes del cuerpo, y viviendo en lo posible tanto en el presente com o después sola y en sí misma, desligada del cuerpo com o de una atadura»123. Tal es el ejercicio espiritual plató nico. Pero es necesario com prenderlo bien, y en especial no sepa rarlo de la m uerte filosófica de Sócrates, cuya presencia se respira en todo el Fedón. Esa separación de alm a y cuerpo que constituye aquí la cuestión, sea cual sea su prehistoria, no tiene absolutam en te nada que ver con ningún estado de trance o catalepsia en el cual el cuerpo perdería la consciencia, y en virtud del cual el alm a acce dería a un estado de videncia sobrenatural124. Todos los desarrollos del Fedón anteriores y posteriores a este pasaje dem uestran bien a las claras que el principal asunto es que el alm a quede liberada, des pojada de las pasiones ligadas a los sentidos corporales, con el fin de independizarse del pensam iento125. De hecho cabe representarse m e jo r este ejercicio espiritual si se entiende com o esfuerzo para libe rarse del punto de vista parcial y pasional, ligado al cuerpo y a los sentidos, y para elevarse hasta el punto de vista universal y norm ati vo del pensam iento, para som eterse a las exigencias del Logos y a la ley del Bien. Ejercitarse para la m uerte supone, pues, tanto com o ejercitarse para la m uerte de la individualidad, de las pasiones, con tal de contem plar las cosas desde la perspectiva de la universalidad y la objetividad. Evidentem ente tal ejercicio conlleva una concen tración del pensam iento sobre sí mismo, u n gran esfuerzo de m edi tación, un diálogo interior. Platón alude a ello en la República, de nuevo a propósito de la tiranía de las pasiones individuales. Esta ti 40
ranía del deseo se revela, según nos explica, en especial durante el sueño: «La parte bestial de nuestro ser... no titubea en intentar acos tarse en su im aginación con su m adre, así com o con cualquier hom bre, dios o fiera, o en com eter el crim en que sea, o en no abstener se de ningún alim ento; en u na palabra, no carece en absoluto de locura ni desvergüenza»126. Para liberarse de sem ejante tiranía debe recurrirse a cierto ejercicio espiritual, del m ism o tipo que aquel otro que fuera descrito en el Fedón: «Entregarse al sueño tras des pertar la parte racional del alm a y haberla nutrido con bellos dis cursos y consideraciones, cuando h a llegado a m editar sobre sí mis m o sin perm itir que los apetitos se hallen en necesidad o en hartazgo, [...] cuando del m ism o m odo sosiega a la parte im petuo sa; [...] tras tranquilizar a estas dos partes del alma, y estim ulada la tercera, en la cual reside la sabiduría, es entonces cuando m ejor puede alcanzarse la verdad»127. Perm ítasenos, llegados a este punto, una breve digresión. Pre sentar la filosofía a m odo de «preparación para la m uerte» equivale a una decisión de extrem a im portancia. El interlocutor de Sócrates en el Fedón se lo hace rem arcar inm ediatam ente: esto mueve más bien a risa, y aún tendrán razón los profanos al tratar a los filósofos de «individuos que reclam an la m uerte» y que, si se encuentran en trance de m orir, tendrán m erecida su suerte128. Sin em bargo, para quien se tom a la filosofía en serio, esta fórm ula platónica encierra la más pro funda verdad: por otra parte iba a ten er un inm enso eco en la filosofía occidental; incluso los adversarios del platonism o, co mo Epicuro y H eidegger, iban a hacerla suya. Frente a esta fórm ula toda palabrería filosófica, tanto de antaño com o de la actualidad, parece p o r com pleto vacua. «Ni el sol ni la m uerte p ueden m irarse con fijeza»129. Sólo pueden osar hacerlo los filósofos; bajo las diver sas representaciones de la m uerte que m anejan se encuentra una virtud incom parable: la lucidez. Según Platón, la separación de la existencia sensible no puede asustar a aquel que ha degustado ya la inm ortalidad del pensam iento. Para los epicúreos la idea de la m uerte es consciencia de la finitud de la existencia, y ello concede un precio infinito a cada instante; cada m om ento de la vida apare ce cargado de valor inconm ensurable: «Claro que cada día es para 41
ti el últim o: habrás de recibir entonces con gratitud cada hora que te sea concedida inesperadam ente»130. El estoico descubrirá po r su parte en esta enseñanza de la m uerte la enseñanza de la libertad. Tal com o afirm a M ontaigne, plagiando a Séneca, en uno de sus más cé lebres ensayos («Filosofar es aprender a m orir»): «Quien ha apren dido a m orir ha desaprendido a servir»131. La idea de la m uerte transform a el tono y el nivel de la existencia interior. Dice Epícteto: «Que la m uerte se te presente cada día ante la vista y no serás asal tado jam ás por ningún pensam iento bajo ni deseo excesivo»132. Este tem a filosófico está relacionado con el del valor infinito del m o m ento presente, que es preciso vivir al m ism o tiem po com o si fuera el prim ero y el últim o133. Tam bién para H eidegger la filosofía es «ejercicio para la m uerte»: la autenticidad de la existencia reside en la anticipación lúcida de la m uerte. A cada uno le corresponde ele gir en tre lucidez y ociosidad134. Para Platón el ejercicio de la m uerte resulta un ejercicio espiri tual consistente en cam biar de perspectiva, en pasar de una visión de las cosas dom inada p o r las pasiones individuales a una represen tación del m undo gobernada por la universalidad y la objetividad del pensam iento. Se trata de una conversión (metastrophe) en la que está im plicada la totalidad del alm a135. En la perspectiva del pensa m iento puro, los asuntos «hum anos, dem asiado hum anos» parecen de escasa im portancia. Es éste un tem a fundam ental en relación con los ejercicios espirituales platónicos. Gracias a eso puede m an tenerse la serenidad en las desgracias: «La ley racional indica que lo m ejor es conservar la tranquilidad en lo posible ante un infortunio, sin irritarse, dado que no está claro lo que conllevan de bueno y m a lo tales sucesos y que no se adelanta nada encolerizándose. Además, ningún asunto humano es digno de sembrar en nosotros gran inquietud; la aflicción se torna en obstáculo para lo que debería acudir rápida m ente en nuestra ayuda en tales casos. -¿A qué te refieres? -A la re flexión sobre lo acontecido. Como cuando se echan los dados, fren te a la suerte echada hay que disponer los propios asuntos de m odo que la razón escoja el m ejor; [...] hay que acostum brar al alm a a dar se a la curación rápidam ente y a levantar la parte caída y lastim ada, suprim iendo la lam entación con el rem edio»136. Tal ejercicio espiri42
tual, podría decirse, resulta ya estoico137 puesto que se observa la uti lización de principios y máximas destinadas a «habituar al alma» y a liberarla de las pasiones. Entre tales máximas, la que afirm a la pequeñez de los asuntos hum anos juega un notable papel. Pero, jus tam ente, esto no es sino consecuencia de ese m ovim iento descrito en el Fedón p o r el cual el alm a se eleva al plano del pensam iento pu ro, es decir, desde el individualismo a la universalidad. En el texto que citarem os a continuación aparecen ligados con la m ayor clari dad la idea de la pequeñez de los asuntos hum anos, el m enosprecio de la m uerte y esa visión universal propia del pensam iento puro: «Y aún habría que exam inar lo siguiente si se quiere discernir entre la naturaleza del filósofo y la de aquel que no lo es. [...] Q ue no se te oculte nada que tenga parte en lo servil; porque la m ezquindad es, sin duda, lo más opuesto a un alm a que haya de suspirar siem pre por la totalidad y la universalidad de lo divino y de lo hum ano. [...1 Y aquel espíritu al que corresponde la contemplación sublime de la totali dad del tiem po y de la realidad, ¿piensas que puede creer que la vi da hum ana es gran cosa? [...] Sem ejante hom bre no puede consi derar por tanto que la m uerte sea algo tem ible»138. El «ejercicio de la m uerte» está, pues, ligado aquí a la contem plación de la totali dad, a la elevación del pensam iento, pasándose de la subjetividad individual y pasional a la objetividad de la perspectiva universal, es decir, al ejercicio del pensam iento puro. Esta característica del filó sofo recibe ahora por vez prim era un nom bre que conservará a lo largo de la historia de la tradición antigua: la grandeza de alm a139. La grandeza de alm a es el fruto de la universalidad del pensam ien to. La tarea especulativa y contem plativa del filósofo se torna de es te m odo ejercicio espiritual, en la m edida en que, elevando el pen sam iento a la perspectiva del Todo, lo libera de las ilusiones de la individualidad («Escapar del tiem po. [...] Eternizarnos al tiem po que nos dejam os atrás», com o indica Friedm ann). Frente a este horizonte, la m ism a física se convierte en un ejer cicio espiritual que puede, observemos, situarse en tres niveles. En prim er lugar la física puede constituir una actividad contem plativa que encuentra su fin en sí m ism a procurando al alm a, al liberarla de las cotidianas preocupaciones, gozo y serenidad. Tal es el espíri 43
tu de la física aristotélica: «La naturaleza reserva a quien estudia sus producciones maravillosos motivos de goce, siem pre que uno sea capaz de rem ontarse a las causas y ser un verdadero filósofo»140. En virtud de tal contem plación de la naturaleza el epicúreo Lucrecio, com o vimos antes, percibía «una divina voluptuosidad»141. Para el es toico Epícteto el sentido de nuestra existencia reside en esta con tem plación: hem os sido traídos al m undo para contem plar la obra divina y uno no puede m orir sin antes haber visto esas maravillas y haber vivido en arm onía con la naturaleza142. Evidentem ente, la pre cisión científica de tal contem plación de la naturaleza m uestra un carácter muy variable, según se trate de u na u otra escuela filosófi ca: lejos de la física aristotélica, aparece un sentim iento distinto de la naturaleza que puede hallarse, por ejem plo, en Filón de Alejan dría o en Plutarco. Pero resulta interesante destacar la m anera en que estos dos autores hablan con entusiasm o de su física im aginati va. Dice Filón: «Quienes practican la sabiduría están en excelente disposición para contem plar la naturaleza y todo cuanto ella con tiene; observan la tierra, el m ar, el aire y el cielo con todos sus m o radores; gozan pensando en la luna, en el sol, en los dem ás astros, errantes o fijos, en sus evoluciones, y si bien a causa del cuerpo es tán atados aquí abajo, a la tierra, dotan de alas a sus almas a fin de avanzar entre el éter y contem plar las potencias que allá habitan, co m o conviene a verdaderos ciudadanos del m undo. Rebosantes de este m odo de una perfecta excelencia, acostum brados a no tom ar en consideración los m ales del cuerpo ni las cosas exteriores [...] se entiende que tales hom bres, en el goce de sus virtudes, puedan con vertir su vida entera en una fiesta»14\ Estas últim as palabras aluden a cierto aforismo de D iógenes el cínico citadas po r Plutarco: «¿Aca so los hom bres de bien no celebran una fiesta cada día?». Y prosi gue Plutarco: «Y una fiesta espléndida, caso de ser virtuosos. El m undo es el más sagrado y divino de todos los templos. El hom bre ha sido introducido en él en virtud de su nacim iento para ser es pectador no de estatuas artificiales e inanim adas, sino de esas im á genes sensibles de las esencias inteligibles [...] que son el sol, la luna, las estrellas, los ríos cuyas aguas fluyen siem pre nuevas y la tie rra, que hace crecer el alim ento de plantas y animales. U na exis 44
tencia que es iniciación a estos m isterios y revelación incom parable debe rebosar serenidad y alegría»144. Pero este ejercicio espiritual propio de la física puede tam bién adoptar form a de «vuelo» im aginario, que ayude a en tend er los asuntos hum anos com o cosas sin apenas im portancia145. Puede leer se sobre este tem a en Marco Aurelio: «Suponte que te encuentras de repente en las alturas y que desde ahí contem plas las cosas hu m anas y su variedad: ¿No las despreciarías al ver, con el mismo gol pe de vista, el inm enso espacio poblado de los seres del aire y del éter?»146. Y el m ism o tem a reaparece en Séneca: «El alm a alcanza su plenitud de bondad una vez que, habiendo dejado caer a sus pies to do lo malo, gana altura y accede a los pliegues más íntim os de la na turaleza. Es entonces, vagabundeando entre los astros, cuando no puede sino sonreír al ver los em baldosados de los ricos [...]. Pero to do ese lujo de los más pudientes no puede ser despreciado por el al m a hasta no haber dejado el m undo, hasta no hab er lanzado desde lo alto del cielo una m irada desdeñosa a la estrecha tierra y decirse: “¿Es ése el lugar por el que tantos pueblos se enfrentan con el hie rro y el fuego? ¡Cuán risibles son esas fronteras que los hom bres le vantan entre ellos!”»147. Cabe reconocer un tercer grado de este ejercicio espiritual en la visión de la totalidad, en la elevación del pensam iento al nivel del pensam iento universal; nos encontram os aquí más cercanos al tem a platónico que nos ha servido com o punto de partida. Escribe Mar co Aurelio: «Desde este m om ento no te limites a co-respirar el aire que te rodea, sino a co-pensar con el pensam iento que todo lo en globa. Pues el poder del pensam iento no está p o r doquier m enos extendido, no deja de m anifestarse m enos en cualquier ser capaz de dejarlo p en etrar que ese aire en el cual es capaz de respirar... U n in m enso cam po libre se abrirá ante ti, puesto que con el pensam ien to puedes abrazar la totalidad del universo, puedes recorrer la eter nidad del tiem po»14*. Evidentem ente, sobre este nivel puede decirse que uno m uere a su individualidad para acceder a la vez tanto a la interioridad de la consciencia com o a la universalidad del pensa m iento del Todo. Escribe Plotino: «Tú eras ya el T odo, pero algo vi no a añadírsete encim a de este Todo, y a causa de tal adición te con 45
vertiste en algo m enor que el Todo. Esta adición no tenía nada de positivo (en efecto, ¿qué podría añadir a lo que ya es Todo?), resul tando p o r com pleto negativa. Al convertirte en algo dejaste de ser Todo, le añadiste una negación. Y esta situación perdurará hasta que elim ines tal negación. Te engrandecerás, p or tanto, en el m o m ento en que rechaces cuanto no es el Todo: si rechazas eso, el To do se te hará presente... N o hay necesidad de que venga para que esté presente. Si no se hace presente quiere decir que tú te has ale jad o de El. Alejarse no significa abandonarlo para ir a otra parte, pues él tam bién está allí; pero supone, m ientras está presente, des viarse de Él»149. C on Plotino regresam os al territorio del platonism o. La tradi ción platónica ha sido fiel a los ejercicios espirituales de Platón. Ú ni cam ente se puede precisar que en el neoplatonism o el concepto de progreso espiritual ju eg a un papel m ucho más explícito que en el propio Platón. Las etapas del progreso espiritual corresponden a los grados de virtud cuya jerarqu ía se describe en num erosos textos neoplatónicos150, sirviendo de m arco en especial a la Vida de Proclo según M arino151. El editor de los escritos de Plotino, Porfirio, clasificó sis tem áticam ente las obras de su m aestro a partir de las etapas del pro greso espiritual: purificación del alma por desapego del cuerpo, después conocim iento y superación del m undo sensible, y p o r últi m o conversión hacia el Intelecto y hacia el U n o 152. I ja consecución de este progreso espiritual precisa, por tanto, de la práctica de ejercicios. Porfirio resum e bastante bien la tradición platónica cuando señala que uno debe realizar dos ejercicios (meletai): por una parte alejar el pensam iento de todo cuanto es m ortal y cam al, y por otra entregarse a la actividad del Intelecto155. En el neo platonism o el prim er ejercicio com porta dos aspectos rigurosam ente ascéticos en el sentido m oderno de la expresión, y en especial un ré gim en vegetariano. En el mismo contexto Porfirio insiste poderosa m ente en la im portancia de los ejercicios espirituales: esa contem pla ción (theoria) que lleva aparejada la felicidad no consiste en la m era acum ulación de discursos y enseñanzas, por más que puedan versar sobre el saber verdadero, sino que es necesario esforzarse para que es tas enseñanzas se transform en en nosotros en «naturaleza y vida»154. 46
La im portancia de los ejercicios espirituales en la filosofía de Plo tino resulta incontrovertible. El m ejor ejem plo puede encontrarse en el m odo en que Plotino define la esencia del alm a y su inm ate rialidad. Si se duda de la inm aterialidad y de la inm ortalidad del al m a es porque uno está acostum brado a que su alm a esté repleta de deseos irracionales, sentim ientos violentos y pasiones. «Pero si uno quiere conocer la esencia de u na cosa tiene que exam inarla prim e ro considerándola en estado puro, pues toda adición a esa cosa vie ne a suponer u n obstáculo al conocim iento de ella. Hay que exami narla, pues, despojándola de lo que no es en sí misma, o m ejor aún, despójate a ti mismo de tus defectos y examínate, y descubrirás la fe en tu inm ortalidad»155. «Si todavía no ves tu propia belleza haz com o el es cultor que debe crear una estatua hermosa: quita, cincela, pule y limpia hasta que aparece el bello rostro de la estatua. Del mismo m odo tú tam bién debes quitar todo cuanto sea superfluo y endere zar lo torcido, purificando lo siniestro para convertirlo en brillante, sin dejar de esculpir tu propia estatua hasta que brille en ti la clari dad divina de la virtud [...]. Si te has convertido en esto [...] dejan do de tener en tu interior algo exterior ajeno a ti [...] m ira sin dejar de m antener tu m irada. Pues sólo semejantes ojos p u eden contem plar la Belleza»156. Podem os advertir aquí la dem ostración de la in m aterialidad del alma transm utándose en experiencia. Sólo quien alcanza a liberarse y purificarse de las pasiones -q u e ocultan la ver dadera realidad del alm a- puede com prender que el alm a dispone de un carácter inm aterial e inm ortal. Aquí el conocim iento es ejer cicio espiritual157. Sólo aquel que lleva a cabo una purificación m o ral puede com prenderlo. A los ejercicios espirituales habrá de recurrirse igualm ente si se quiere conocer no sólo el alma, sino el Intelecto158 y, en especial, ese U no que es principio de todas las co sas. En este últim o caso Plotino distingue claram ente entre la «en señanza» que habla desde el exterior de su objeto de estudio y el «camino» que conduce realm ente al conocim iento concreto del Bien: «Sobre este tem a nos proporcionan enseñanza las analogías, las negaciones, el conocim iento de las cosas que provienen de él, con duciéndonos hasta él las purificaciones, las virtudes, el ordenam iento interior, la ascensión al m undo inteligible...»159. Son num erosas las 47
páginas que dedica Plotino a la descripción de tales ejercicios espi rituales, que no tienen sólo por finalidad el conocim iento del Bien, sino convertirse en uno con él tras destruir p o r com pleto la indivi dualidad. Resulta preciso pensar de un m odo determ inado160, des pojar el alm a de cualquier form a particular161, alejarse de las cosas162. Entonces se produce, com o en un relám pago fugaz, la m etam orfo sis del yo: «El vidente deja entonces de verse com o objeto, pues en ese instante deja de percibirse; ya no se represen ta en su m ente dos cosas, puesto que de algún modo él se ha convertido en otro, ya no es ni es tá en sí mismo, sino que es uno con el U no, al igual que el centro de un círculo coincide con otro centro»163. IV. A p re n d e r a le e r H e descrito con excesiva brevedad la riqueza y variedad de los ejercicios espirituales practicados en la A ntigüedad. Entonces se pu do constatar que en apariencia presentaban cierta diversidad: unos estaban destinados a la adquisición de buenos hábitos m orales (los ethismoi de Plutarco, utilizados para refrenar la curiosidad, la cólera o las habladurías), otros exigían una intensa concentración m ental (la m editación, en especial dentro de la tradición platónica), otros dirigían el alm a hacia el cosmos (esa contem plación de la naturale za aconsejada por todas las escuelas), m ientras otros, por últim o, es casos y excepcionales, buscaban la transform ación de la sociedad (las experiencias de Plotino). Al mismo tiem po se ha podido com probar que el tono afectivo y el contenido conceptual de tales ejer cicios eran de lo más diferentes, según la escuela de que se tratara: movilización de la energía y som etim iento al destino entre los es toicos, serenidad y desapego entre los epicúreos, concentración m ental y renuncia al m undo sensible entre los platónicos. Y sin em bargo, tras esta apariencia de variedad, se percibe una profunda unidad, tanto en los medios utilizados com o en la finali dad buscada. Los m edios utilizados abarcan técnicas retóricas y dia lécticas persuasivas, intentos de control del lenguaje interior, con centración m ental. La finalidad que pretenden tales ejercicios y, en 48
general, todas las escuelas filosóficas consiste en la realización y me jo ra de uno mismo. Las diversas escuelas coinciden en considerar que el hom bre, antes de la conversión filosófica, se encuentra in m erso en un estado de confusa inquietud, víctima de sus preocupa ciones, desgarrado por sus pasiones, sin existencia verdadera, sin poder ser él mismo. Las diferentes escuelas coinciden tam bién en considerar que el hom bre puede liberarse de sem ejante estado y ac ceder a una verdadera existencia, m ejorar, transform arse, alcanzar el estado de perfección. Los ejercicios espirituales están destinados, justam ente, a tal educación de un o mismo, a tal paideia, que nos en señará a vivir no conform e a los prejuicios hum anos y a las conven ciones sociales (pues la vida en sociedad viene a ser en sí misma pro ducto de las pasiones), sino conform e a esa naturaleza hum ana que no es otra sino la de la razón. Las diversas escuelas, cada una a su m anera, creen por lo tanto en el libre albedrío de la voluntad, gra cias al cual el hom bre cuenta con la posibilidad de m odificarse a sí mismo, de m ejorarse, de realizarse. El paralelismo en tre ejercicio fí sico y ejercicio espiritual no deja aquí de estar presente: del mismo m odo en que, p o r m edio de la práctica repetida de ejercicios cor porales el atleta proporciona a su cuerpo una nueva apariencia y mayor vigor, gracias a los ejercicios espirituales el filósofo propor ciona más vigor a su alma, m odifica su paisaje interior, transform a su visión del m undo y, finalm ente, su ser por en tero 164. La analogía podría resultar todavía más evidente por cuanto que en el gymnasion, es decir, en el lugar donde se practicaban los ejercicios físicos, eran im partidas tam bién lecciones de filosofía, lo que significa que se llevaba a cabo allí un entrenam iento específico en la gimnasia es piritual165. Cierta expresión plotiniana simboliza bien la finalidad de los ejercicios espirituales, esa búsqueda de la realización de uno mismo: «esculpe tu propia estatua»166. A m enudo es m alinterpretada, pues suele creerse que se refiere de alguna form a al esteticism o moral; de este m odo, podría significar la necesidad de adoptar u n a pose, m an tener una actitud, com poner un personaje. Pero en absoluto quiere decir algo similar. Para los antiguos, en efecto, la escultura era un ar te que «sustrae» por oposición a la pintura, un arte que «añade»: la 49
estatua preexiste en el bloque de m árm ol y basta con arrancar lo superfluo para hacerla aparecer167. Esta representación es com ún a las diversas escuelas filosóficas: las desgracias del hom bre provienen de su esclavitud frente a las pasiones, es decir, de su anhelo de cosas que p ueden escabullírsele al ser exteriores, extrañas a él, superfluas. La felicidad hay que buscarla, p o r tanto, en la independencia, la liber tad, la autonom ía, o lo que es lo mismo, en el reto m o a lo esencial, a lo que constituye verdaderam ente nuestro «yo» y a cuanto dep en de de nosotros. Ello es cierto sin duda en el caso del platonism o, en donde surge la célebre im agen del dios m arino Glauco, ese dios que habita en las profundidades del mar: resulta irreconocible al estar cubierto de cieno, algas, conchas y piedras; lo m ism o sucede con el alma; el cuerpo supone para ella una especie de corteza tan gruesa com o grosera que la desfigura por com pleto; su verdadera naturale za aparece cuando sale del m ar arrojando lejos de sí cuanto le es aje n o 168. El ejercicio espiritual de aprendizaje de la m uerte, consistente en liberarse del cuerpo, de sus deseos y pasiones, sirve para purificar al alm a de todos sus añadidos superfluos, bastando con practicarlo para que el alma recupere su auténtica naturaleza y se consagre úni cam ente al ejercicio del pensam iento puro. Ello es cierto tam bién en el caso del estoicismo. Gracias a la oposición entre lo que depende y lo que no depende de nosotros puede dejarse de lado todo aquello que nos es extraño y así reencontrar nuestro verdadero yo: la liber tad m oral. Ello es cierto por últim o en el caso del epicureismo: al descartarse aquellos deseos no naturales ni necesarios se recupera ese núcleo original de libertad e independencia que podría definir se com o la satisfacción de los deseos naturales y necesarios. Cual quier ejercicio espiritual supone pues, fundam entalm ente, el regre so a sí mismo, con lo cual el yo se despoja de la alienación en el que lo habían sum ido las preocupaciones, las pasiones, los deseos. Libe rado por fin de esta m anera, el yo deja de ser esa individualidad nuestra, egoísta y pasional, para convertirse en sujeto de m oralidad, abierto a la universalidad y a la objetividad, participando de la natu raleza o del pensam iento universal. Gracias a estos ejercicios debería accederse a la sabiduría, es de cir, a u n estado de liberación absoluta de las pasiones, a la lucidez 50
perfecta, al conocim iento de uno m ism o y del m undo. Este ideal de perfección hum ana sirve de hecho, según Platón y Aristóteles, se gún epicúreos y estoicos, para definir el estado característico de la perfección divina, y por lo tanto u na condición inaccesible al hom bre169. La sabiduría equivale ciertam ente a ese ideal hacia el cual se tiende sin llegar a alcanzarse, salvo quizá en el caso del epicureis m o170. El único estado norm alm ente accesible para el hom bre es la filo-sofía, es decir, el am or a la sabiduría, la progresión hacia la vir tud171. Así pues, la práctica de ejercicios espirituales deberá siem pre retom arse, a m odo de tarea siem pre renovada. El filósofo se instala de esta m anera en un estado interm edio: no es un sabio, pero tam poco un no sabio. Se encuentra constante m ente escindido entre una existencia no filosófica y una vida filo sófica, entre el ám bito de lo habitual y cotidiano y el territorio de la consciencia y la lucidez172. En la m edida misma en que implica la práctica de ejercicios espirituales, la existencia filosófica supone un apartam iento de la cotidianeidad; se trata de una conversión, de un cam bio absoluto de visión, de estilo de vida, de com portam iento. Según los cínicos, cam peones de la askesis, este com prom iso m arca ba incluso u na ruptura total con el m undo profano, análogo a la práctica m onacal en el cristianismo; podía traducirse en una m ane ra particular de vivir e incluso de vestirse, por com pleto distinta al del com ún de los mortales. Por eso podía decirse en ocasiones que el cinismo no era una filosofía en el sentido habitual de la expre sión, sino una form a de vida (enstasis) m. Pero de hecho, de forma más m oderada, cada una de las escuelas filosóficas proponía a sus discípulos una nueva form a de vida. La práctica de los ejercicios es pirituales im plicaba la total inversión de los valores aceptados; había que renunciar a los falsos valores, a las riquezas, honores y placeres para abrazar los auténticos valores, la virtud, la contem plación, la simplicidad vital, una sencilla felicidad por el m ero hecho de exis tir. Este enfrentam iento radical explicaba evidentem ente las reac ciones de los no-filósofos: desde la burla, de la que encontram os ras tro en las obras de los cómicos, hasta una declarada hostilidad, que llegaría a provocar la m uerte de Sócrates. Es necesario im aginar la profundidad y am plitud del trastorno 51
que podía producir en el individuo el apartam iento de sus costum bres, de su condición social, la com pleta alteración de su m anera de vivir, la m etam orfosis radical de su m anera de percibir el m undo, la nueva perspectiva cósmica y «física» que podía parecer fantasiosa e insensata al general sentido com ún. Resultaba imposible perm ane cer continuam ente en cimas semejantes. Esta transform ación debía ser reconquistada sin cesar. Probablem ente a causa de tales dificul tades el filósofo Salustio, del que se nos habla en esa Vida de Isidoro escrita por Damascio, declaraba que filosofar era tarea im posible para los hom bres174. Lo que seguram ente quería decir es que los fi lósofos no eran capaces de com portarse verdaderam ente com o filó sofos en todos los m om entos de su vida, sino que, aun conservando este calificativo, se abandonaban a los hábitos de la existencia coti diana. Los escépticos, p o r otra parte, rechazaban con claridad la po sibilidad de vivir de m anera filosófica, prefiriendo sin duda «vivir co m o todo el m undo»175 (pero después de realizar un viraje filosófico lo suficientem ente intenso com o para equivocarnos suponiendo que su «vida cotidiana» fuera tan «cotidiana» com o pretendían). La verdadera filosofía es pues, en la A ntigüedad, práctica de ejer cicios espirituales. Las teorías filosóficas o bien están puestas al ser vicio de la ejercitación espiritual, como sería el caso del estoicismo y del epicureism o, o bien son entendidas com o tem a de ejercicios espirituales, es decir, de u na práctica de la vida contem plativa que, en sí m ism a, finalm ente no es otra cosa sino ejercicio espiritual. No resulta posible, entonces, en tender las teorías filosóficas de la Anti güedad sin tener en cuenta esta perspectiva concreta que nos seña la su verdadero significado. De esta form a som os inducidos a leer las obras filosóficas de la A ntigüedad prestando la m áxim a atención a la actitud existencial que cim ienta su edificio dogm ático. Ya se trate de diálogos com o los de Platón, de cuadernos de cursos com o los de Aristóteles, de tratados com o los de Plotino o de com entarios com o los de Proclo, las obras de los filósofos no pueden interpretarse sin tom ar en consideración la situación concreta en la cual vieron la luz: surgen en el seno de u na escuela filosófica, en el sentido más concreto del térm ino, en la cual un m aestro educa a sus discípulos intentando conducirles a la transform ación y realización de sí mis 52
mos. Esas obras escritas son reflejo, p o r lo tanto, de preocupaciones pedagógicas, psicagógicas y m etodológicas. En el fondo, po r más que cualquier escrito no sea sino m ero m onólogo, la obra filosófica presupone siem pre im plícitam ente un diálogo; la dim ensión del eventual interlocutor está siem pre presente. Tal cosa explicaría esas incoherencias y contradicciones que los historiadores m odernos descubren con sorpresa en las obras de los filósofos antiguos176. En estas obras filosóficas, en efecto, el pensam iento no puede expre sarse según las necesidades puras y absolutas de un ord en sistemáti co, puesto que debe tener en cuenta el nivel del interlocutor y el tiem po concreto del logos en el cual se expresa. Lo que condiciona el pensam iento es la econom ía propia del logos escrito; éste es un sis tem a vivo que, com o afirm a Platón, «debe tener un cuerpo propio, de m odo que no carezca de cabeza o pies, y con una parte central y extrem idades, escritas de m anera que se correspondan las unas con las otras y con el todo»177. Cada logos supone un «sistema», pero el conjunto de los logoi escritos por un autor no conform a un sistema. Ello resulta cierto sin duda en el caso de los diálogos de Platón. Pe ro tam bién en el de las lecciones de Aristóteles: se trata de leccio nes, precisam ente; y el error de num erosos intérpretes de Aristóte les ha sido olvidar que sus obras eran apuntes de curso y pensar que se trataba de m anuales o tratados sistemáticos destinados a ofrecer la exposición com pleta de una doctrina sistematizada; y entonces se sorprenden de las incoherencias, incluso de las contradicciones que descubren entre unos y otros escritos. Pero tal com o ha dem ostrado perfectam ente I. D üring178, los diferentes logoi de Aristóteles corres ponden a situaciones concretas generadas por determ inado debate escolar. Cada curso supone la respuesta a diferentes condiciones, a una problem ática particular; puede disponer de unidad interna, pe ro su contenido conceptual no equivale exactam ente al de otro cur so. Por lo dem ás, Aristóteles no pretende en absoluto pro po n er un sistema totalizador de la realidad179, pretendiendo sólo enseñar a sus alum nos a servirse de los m étodos adecuados en lógica, en ciencias de la naturaleza, en moral. D üring describe de form a excelente el m étodo aristotélico: «Lo que caracteriza la técnica de Aristóteles es el hecho de encontrarse siem pre en disposición de discutir un pro 53
blem a. Cada uno de los im portantes resultados a los que llega es ca si siem pre respuesta a una cuestión planteada de m odo determ ina do, no teniendo más valor que el de proporcionar respuesta a esa cuestión particular. Lo realm ente interesante en Aristóteles es su planteam iento de los problem as, no sus soluciones. Su m étodo de investigación consiste en aproxim arse a un problem a o a una serie de problem as afrontándolos desde nuevos ángulos. Su fórm ula pa ra designar tal m étodo es: “Tom em os ahora otro punto de parti da...”. Al adoptar, pues, puntos de partida m uy diferentes sigue ca m inos igualm ente muy diferentes, llegando al fin a unas respuestas evidentem ente irreconciliables entre sí, com o sucede por ejem plo en el caso de sus estudios sobre el alma [...]. Si uno reflexiona sobre esto, habrá sin em bargo de reconocer que en todos los casos la res puesta depende exactam ente del m odo en que el problem a ha sido planteado. Este tipo de incoherencias puede entenderse com o re sultado natural del m étodo em pleado»180. En este m étodo aristotéli co de los «puntos de partida diferentes» podem os reconocer el m é todo que Aristófanes prestara a Sócrates y al cual, tal como hem os visto, toda la A ntigüedad se m antendría fiel181. Es por ello tam bién por lo que, mutatis mutandis, estas palabras de D üring pueden apli carse en realidad a casi todos los filósofos de la Antigüedad. Pues es te m étodo consistente no en la exposición de un sistema, sino en ofrecer respuestas concretas a cuestiones concretas y bien delim ita das, es herencia, constantem ente presente en toda la A ntigüedad, del m étodo dialéctico, es decir, del ejercicio dialéctico. Pero vol viendo a Aristóteles, existe u na profunda verdad en el hecho de que se refiera a sus propios cursos com o methodoi'si. El espíritu de Aris tóteles corresponde por lo dem ás, desde este punto de vista, al es píritu de la Academia platónica, que antes que nada era una escue la de enseñanza, planteada en vistas a ju g a r eventuales papeles políticos, y un instituto de estudios desarrollados en un am biente donde im peraba abiertam ente el debate183. Pasando ahora a los es critos de Plotino, sabemos gracias a Porfirio que él mismo proponía el tem a de los problem as a desarrollar en sus clases184. Respuestas a cuestiones concretas, en relación con una problem ática muy deter m inada, los diferentes logoi de Plotino se adaptan a las necesidades 54
de sus discípulos, buscando producir en ellos cierto efecto psicagógico. No hay que pensar que se trata de los sucesivos capítulos de una extensa y sistem ática exposición del pensam iento de Plotino. El m étodo espiritual de Plotino puede encontrarse en todos y cada uno de ellos, aunque las incoherencias y contradicciones en ciertos detalles no faltan al com pararse los contenidos doctrinales de los di ferentes tratados185. C uando se abordan los com entarios de Aristó teles o Platón redactados por los neoplatónicos uno tiene al princi pio la im presión de que su redacción obedece únicam ente a preocupaciones doctrinales y exegéticas. Pero si se exam inan en profundidad se observa que el m étodo de exégesis y el contenido doctrinal de cada com entario están pensados en función del nivel espiritual de los oyentes a los cuales se dirigen. Es por eso por lo que existen grados de enseñanza filosófica, basados en el progreso espi ritual. No les son leídos los mismos textos a los principiantes, a los que han realizado algunos progresos o a los más avanzados, y los conceptos que aparecen en los com entarios lo hacen, tam bién, en función de las capacidades espirituales del oyente. El contenido doctrinal puede, p o r lo tanto, variar considerablem ente de un co m entario a otro, pese a haber sido redactados am bos p o r el mismo autor. Ello no significa que se hayan producido virajes doctrinales en el com entarista, sino que las necesidades de los discípulos eran diferentes186. C uando se hace alguna exhortación a los principiantes -según el género literario de la parénesis-, a fin de provocar cierto efecto en el espíritu del interlocutor, puede recurrirse a argum en tos de una escuela contraria; así, un estoico puede afirm ar por ejem plo: «Por más que el placer proporcione felicidad al alm a (tal como pretenden los epicúreos), es necesario purificarse de las pasio nes»187. Marco A urelio form ulará p o r su parte una exhortación si milar: «Si el m undo no fuera más que un simple agregado de áto mos, tal com o afirm an los epicúreos, no habría de tem erse la m uerte»188. Por otra parte no conviene olvidar nunca que más de una dem ostración filosófica dem uestra su evidencia no tanto por ra zones abstractas com o por ser experiencia de un ejercicio espiritual. Ya antes vimos que éste era el caso de la dem ostración plotiniana de la inm ortalidad del alma: «Gracias a la práctica de la virtud el alma 55
percibe su inm ortalidad»189. Similar ejem plo pued e encontrarse en el texto de un escritor cristiano. El De Trinitate de Agustín presenta una serie de imágenes psicológicas de la T rinidad sin llegar a con form ar sistema coherente alguno, planteando p o r esta razón p ro blem as a los com entaristas. Pero en realidad Agustín no pretende exponer u na teoría sistem ática sobre las analogías trinitarias. Lo que quiere es lograr que el alm a experim ente, p o r m edio de un re pliegue sobre sí misma, la circunstancia de estar creada a im agen de la T rinidad: «Estas trinidades se reproducen en nosotros y están en nosotros cuando recordam os, cuando reconocem os y cuando nos reclam am os de tales realidades»190. Finalm ente, es en el triple acto del recuerdo de Dios, del conocim iento de Dios y del am or a Dios cuando el alm a se reconoce com o im agen de la Trinidad. Los ejem plos anteriores nos perm iten vislum brar el cam bio de visión que supone, para la interpretación y lectura de las obras filo sóficas de la Antigüedad, considerar estas obras desde otro punto de vista, el de la práctica de los ejercicios espirituales. La filosofía se nos aparece entonces originalm ente no ya com o u n a elaboración teóri ca, sino com o m étodo de form ación de una nueva m anera de vivir y percibir el m undo, com o un intento de transform ación del hom bre. Los historiadores contem poráneos de la filosofía, en general, apenas si m uestran algún interés por conocer este aspecto, p or otra parte fundam ental. Y eso sólo por el hecho de entend er la filosofía según m odelos heredados de la Edad M edia y de la época m oderna, que la consideran una disciplina de carácter exclusivam ente teórico y abstracto. No estará de más recordar brevem ente cómo surgió tal representación. Parece dem ostrado que es resultado de la asimila ción de la filosofía por el cristianismo. Desde sus prim eros siglos de existencia, el cristianismo no dejó de considerarse a sí mismo filoso fía, en la m edida en que hizo suya la práctica tradicional de los ejer cicios espirituales. Esto puede observarse en especial en el caso de C lem ente de Alejandría, de O rígenes, de Agustín, de la práctica m o nacal191. Pero con la escolástica surgida en la E dad Media, teología y filosofía se irían diferenciando claram ente. La teología tom aría cons ciencia de su autonom ía com o ciencia superior, y la filosofía, des pojada de esos ejercicios espirituales que en adelante pasarán a for 56
m ar parte de la mística y de la m oral cristianas, quedaría reducida al rango de «sirvienta de la teología», dotándola de m ateriales concep tuales y, por tanto, quedando reducida a su carácter puram ente teó rico. Cuando en época m oderna la filosofía volvió a conquistar su au tonom ía seguía conservando aquellos rasgos heredados de la concepción medieval, y en especial ese carácter esencialm ente teóri co, que evolucionaría incluso en el sentido de una sistematización ca da vez más perfeccionada192. Sería gracias a Nietzsche, Bergson y al existencialismo que la filosofía volvería a redescubrir de m anera cons ciente una form a de vivir y percibir el m undo, una actitud concreta. Pero los historiadores contem poráneos del pensam iento antiguo, por su parte, siguen en general prisioneros de la antigua concepción, pu ram ente teórica, de la filosofía, y las actuales tendencias estructuralistas no les predisponen a corregir esta representación: el ejercicio es piritual tiene carácter de acontecim iento e introduce el nivel de lo subjetivo, asuntos que casan mal con esos modelos interpretativos. De este m odo llegamos a la época contem poránea y a nuestro punto de partida, al texto de G. Friedm ann citado al com ienzo de esta exposición. A quienes se plantean, al igual que Friedm ann, la cuestión de «cómo practicar ejercicios espirituales en el siglo XX» he querido recordarles la existencia de una tradición occidental en extrem o rica y variada. No se trata, com o resulta evidente, de una form a de m editación autom ática em prendida a partir de ciertos es quem as estereotipados: ¿acaso Sócrates y Platón no invitaban a sus discípulos a buscar por sí mismos las soluciones concretas que ne cesitaban? No pueden, pues, ignorarse estas experiencias m ilena rias. Entre otras, las del estoicismo y el epicureism o parecen con cordar con dos polos opuestos, aunque inseparables, de nuestra existencia interior, com o son la tensión y la relajación, el deber y la serenidad, la consciencia m oral y el simple goce p o r el hecho de existir195. Vauvenargues ha escrito: «Un libro distinto y original sería aquel que despertara el afecto por las antiguas verdades»194. En este sentido desearía haber sido «distinto y original» en mi intento de despertar el afecto por las antiguas verdades. Antiguas verdades... puesto que se trata de unas verdades cuyo sentido no lograron ago tar las anteriores generaciones de hom bres; no es que resulten difí 57
ciles de com prender, sino p o r el contrario extraordinariam ente sencillas195, hasta adoptar incluso la apariencia de banalidad; pero precisam ente, si lo que se quiere es com prender su sentido, hay que vivirlas, experim entarlas sin cesar: cada época debe reem prender esta tarea, aprender a leer y releer estas «antiguas verdades». Nos pasam os la vida «leyendo», es decir, elaborando exégesis e incluso exégesis de exégesis («Venid y escuchadm e leer mis com entarios... haré la exégesis de Crisipo com o nadie la ha hecho, rindiendo cuen ta de su texto por entero. Incluso añadiré, si es preciso, los puntos de vista de A ntipater y de Arquedem os. Por eso los jóvenes abando nan su patria y a sus padres, para hacerse explicar las palabras, esas m inúsculas y exiguas palabras...»)196, nos pasamos, pues, la vida «le yendo», pero en realidad no sabemos leer, es decir, detenernos, li berarnos de nuestras preocupaciones, replegarnos sobre nosotros mismos, dejando de lado toda búsqueda de sutilidad y originalidad, m editando tranquilam ente, dando vueltas en nuestra m ente a los textos, perm itiendo que nos hablen. Se trata de un ejercicio espiri tual, y un o de los más complejos. Como decía G oethe: «La gente no sabe cuánto tiem po y esfuerzo cuesta apren d er a leer. He necesita do ochenta años para conseguirlo y todavía no sabría decir si lo he logrado»197.
58
E jercicios esp irituales antiguos y «filosofía cristiana»
El enorm e m érito de Paul Rabbow ha consistido en dem ostrar en su libro Seelenführung. Methodik der Exerzitien in der Antike 198 cómo el m étodo de m editación, del m odo en que se expone y practica en el célebre tratado de Ignacio de Loyola, Exercitia spiritualia, hunde sus raíces en los ejercicios espirituales de la filosofía antigua. Rab bow se ocupa en prim er lugar de los diferentes procedim ientos uti lizados en los argum entos retóricos, que estaban destinados en la A ntigüedad al convencim iento del oyente: podían ad optar forma, p o r ejemplo, de am plificación oratoria o de vivida descripción de las circunstancias'99. Pero sobre todo ha analizado inm ejorablem en te las distintas clases de ejercicios espirituales practicados por estoi cos y epicúreos, subrayando que son de la misma clase que encon tram os en Ignacio de Loyola. En relación con am bos puntos el libro de Paul Rabbow ha abierto nuevas vías, por más que el propio autor no percibiera quizá todas las consecuencias de su descubrim iento. En prim er lugar creo que ha vinculado en exceso el fenóm eno de los ejercicios espirituales a eso que denom ina orientación hacia el interior (Innenwendung)‘m , que se produce en el siglo III a. C. en la m entalidad griega y que se m anifiesta en el desarrollo de las escue las estoica y epicúrea. En realidad este fenóm eno es m ucho más ex tenso. A parece esbozado ya en los diálogos socrático-platónicos, prolongándose hasta el final de la A ntigüedad. Y ello es así porque está ligado a la propia esencia de la filosofía antigua. Es la m ism a fi losofía lo que los antiguos consideraban como un ejercicio espiritual. Si Paul Rabbow m uestra cierta tendencia a lim itar el alcance de tal fenóm eno a los períodos helenístico y rom ano es porque no con tem pla más que el aspecto ético, observándolo sólo en aquellas filo sofías que, com o el estoicismo y el epicureism o, privilegian en apa riencia la ética en sus enseñanzas. Paul Rabbow define en efecto los 59
ejercicios espirituales com o ejercicios m orales201: «Por ejercicio m o ral entendem os una tarea, u n acto determ inado destinado a influir sobre uno, realizado con intención consciente de conseguir cierto efecto; apunta más allá de sí mismo, en tanto que tiene carácter re petitivo o que está relacionado, ju n to a otros actos, con una m eto dología». Y en el cristianism o este ejercicio m oral se convierte en ejercicio espiritual: «El ejercicio espiritual202, del todo sem ejante en esencia y estructura al ejercicio moral, ha sido llevado a su más alto grado de perfección y rigor clásico por los Exercitia spiritualia de Ig nacio de Loyola, form ando parte por entero de la esfera religiosa porque tiene como objetivo la fortificación, la salvaguarda, la ren o vación de la vida “en el E spíritu”, la vita spiritalis». Es cierto que el ejercicio espiritual cristiano adquiere nuevos sentidos en virtud de la especificidad de la espiritualidad cristiana, inspirada al m ism o tiem po p o r la m uerte de Cristo y por el carácter trinitario de la Per sona sagrada. Pero hablar de simple «ejercicio moral» para referir se a los ejercicios filosóficos de la A ntigüedad equivale a m enospre ciar la im portancia y significado de este fenóm eno. Como dijimos anteriorm ente, tales ejercicios aspiran a realizar la transform ación de la visión del m undo y la metam orfosis del ser. C uentan por lo tanto con un valor no sólo m oral, sino tam bién existencial. No se trata en absoluto de un código de buena conducta, sino de una ma nera de ser en el sentido más fuerte de la expresión. La denom ina ción de ejercicios espirituales resulta, pues, finalm ente la más ade cuada, porque subraya que se trata de ejercicios que com prom eten la totalidad del espíritu203. Por lo dem ás, uno tiene la im presión al leer a Rabbow de que Ig nacio de Loyola recuperó el m étodo de los ejercicios espirituales gracias al renacim iento en el siglo XVI de los estudios de retórica an tigua204. Pero lo cierto es que en la A ntigüedad la retórica no cons tituía sino un m edio entre otros puesto al servicio de unos ejercicios que eran propiam ente filosóficos. Y por otra parte, desde los pri m eros siglos de la Iglesia, la espiritualidad cristiana recibió en cierta m edida la herencia de la filosofía antigua y de sus prácticas espiri tuales, resultando de esta m anera que Ignacio de Loyola encontra ra en la propia tradición cristiana el m étodo de sus Exercitia. Las si60
guientes páginas quisieran servir para dem ostrar, con ayuda de al gunos textos seleccionados, cóm o los ejercicios espirituales antiguos habían sobrevivido en toda una corriente del cristianism o antiguo, precisam ente esa corriente que definía el mismo cristianism o como una filosofía. Antes de com enzar este estudio, se requiere precisar el concep to de ejercicio espiritual. «Ejercicio» equivale en griego a askesis o a metete. Será necesario entonces recalcar y determ inar perfectam ente los límites de nuestra investigación. No nos referirem os a «ascesis» en el sentido m oderno del térm ino, tal com o ha sido definido por ejem plo por K. Heussi: «abstinencia com pleta o restricción en el consum o de alim ento, bebida, horas de sueño, vestido y propieda des, m ostrando especial continencia en lo relativo al ám bito se xual»205. Resulta en efecto preciso distinguir con el m ayor cuidado entre el uso cristiano, y por tanto m oderno de la palabra «ascesis», y el uso del térm ino askesis en la filosofía antigua. Según los filóso fos de la A ntigüedad, la palabra askesis sirve para referirse única m ente a esos ejercicios espirituales de los cuales hem os hablado206, es decir, a una actividad interior del pensam iento y de la voluntad. Q ue al decir de algunos filósofos antiguos, com o p or ejem plo cíni cos o neoplatónicos, existan ciertas prácticas alim entarias o sexuales similares a las de la ascesis cristiana es otra cuestión. Tales prácticas son diferentes a los ejercicios intelectuales de la filosofía. Y num e rosos autores207 han tratado de m anera excelente este asunto, mos trando las similitudes y diferencias entre la ascesis (en sentido mo derno del térm ino) de la filosofía y la del cristianismo. Lo que pasaremos a exam inar a continuación será más bien la recepción por el cristianismo de la askesis en el sentido filosófico de la expresión. El problem a principal, para com prender el fenóm eno que nos ocupa, es que el cristianism o ha sido presentado p o r u n a parte de la tradición cristiana com o filosofía. Esta asim ilación com enzó con los escritores cristianos del siglo II a los que se conoce com o apologistas, y en especial Justino. Para oponer esa filosofía que en su opinión es el cristianism o a la griega, las denom inaron o bien «nuestra filosofía» o bien «filosofía bárba ra»208. Pero no consideran el cristianism o com o una filosofía entre 61
otras, sino com o la única filosofía. Cuanto de disperso y fragm enta do hay en la filosofía griega es sintetizado y sistematizado en la filo sofía cristiana. A su juicio los filósofos griegos sólo han poseído de term inadas parcelas del Logos209, pero los cristianos están en posesión del m ism o Logos, encarnado en Jesucristo. Si filosofar supone vivir conform e a la ley de la Razón, los cristianos hacen filosofía puesto que viven conform e a la ley del Logos divino210. Este tem a será reto m ado hasta la saciedad por C lem ente de A lejandría. Este liga estre cham ente la filosofía y la paideia, la educación del género hum ano. Ya en la filosofía griega el Logos, divino Pedagogo, obraba para edu car a la hum anidad; y el propio cristianismo, revelación plena del Logos, es la verdadera filosofía211 que «nos enseña a conducirnos a im agen y sem ejanza de Dios y a aceptar el plan divino (oikonomia) com o principio rector de nuestra educación»212. Tal identificación entre cristianism o y verdadera filosofía inspirará num erosos aspec tos de la enseñanza de O rígenes, y perm anecerá viva a lo largo de la tradición origeniana, en especial entre los capadocios: en Basilio de Cesarea, en G regorio de Nicea, en Gregorio de Nisa e, igualm ente, en Juan Crisóstom o215. Ellos hablan de «nuestra filosofía», de la «fi losofía com pleta» o de la «filosofía según Cristo». Cabe preguntarse quizás si sem ejante identificación resultaba legítim a y si ésta no con tribuyó poderosam ente a la fam osa «helenización» del cristianismo de la que a m enudo se ha hablado. No quisiera abordar aquí esta cuestión tan compleja. Sólo diré que al presentar el cristianismo co mo una filosofía esta tradición resulta heredera, de m anera cierta m ente consciente, de cierta corriente que existía ya en la tradición judía, en especial en Filón de A lejandría214. El judaism o es presen tado por éste com o una patrios philosophia, la filosofía tradicional del pueblo ju d ío . La misma term inología puede encontrarse en Flavio Josefo215. Más tarde, cuando el m onacato aparezca com o la realización de la perfección cristiana, podrá igualm ente ser presentado com o una filosofía, a partir del siglo rv, p o r ejemplo, por G regorio de Nicea216, Gregorio de Nisa y Juan Crisóstom o217, y en especial por Evagrio Póntico218. Volveremos a encon trar esta actitud en el siglo V, por ejem plo en T eodoro de Ciro219. Tam bién en este caso Filón de Ale 62
jandría220 h abía abierto el cam ino al conceder el nom bre de «filóso fos» a los terapeutas que, según señala, vivían en soledad dedicados a la m editación de la Ley y a la contem plación. Com o ha dem ostra do Jean L eclercq221, la Edad M edia latina continuará, bajo la in fluencia d e la tradición griega, dando el nom bre de filosofía a la vi da m onacal. De esta form a un texto m onacal cisterciense indica que los discípulos d e B ernardo de Claraval fueron iniciados por él «en las discipünas d e la filosofía celestial»222. Juan de Salisbury afirma que los m onjes «filosofan» con la m ayor rectitud y autenticidad225. N unca se insistirá dem asiado en la im portancia de este fenóm e no de a s i m i l a c i ó n entre cristianism o y filosofía. Entendám onos. No se trata d e n eg ar la incom parable originalidad del cristianism o. Más adelante volverem os a este punto y en especial al carácter propia m ente cristian o de esta «filosofía», así com o al cuidado con que los cristianos la acercaron a la tradición bíblica y evangélica. Por otra parte, n o se trata más que de una corriente lim itada desde un pun to de vista histórico, relacionada en m ayor o m enor m edida con la tradición apologética y con O rígenes. Pero lo cierto es que tal co rriente existió, q ue tendría una im portancia considerable y que tu vo com o consecuencia la introducción en el cristianismo de los ejer cicios esp iritu ales propios de la filosofía. Junto a estos ejercicios se introdujo al m ism o tiem po en el cristianism o cierto estilo de vida, cierta actitu d espiritual, cierta tonalidad espiritual de la que carecía originalm ente. El hecho resulta de lo más significativo: dem uestra que si b ien el cristianism o podía ser considerado una filosofía es precisam ente p o rq u e la filosofía era ya antes que nada y p o r sí mis m a u na m a n e ra de ser, un estilo de vida. Tal com o destaca Jean Leclercq22'*: «En la E dad Media m onástica, así com o en la A ntigüedad, la palabra filosofía designa no u na teoría o m étodo de conocim ien to, sino u n a fo rm a vivida de sabiduría, una m anera de vivir en con cordancia con la razón». Ya dijim os an tes225 que la actitud fundam ental del filósofo estoi co o p lató n ico era la prosoche, la atención para consigo m ism o, la vi gilancia a c a d a instante. El hom bre «despierto» es perfectam ente consciente d e co n tin u o no sólo de lo que hace, sino de lo que es, es decir, de su lu g a r en el cosmos y de su relación con Dios. Esta cons 63
ciencia de sí es antes que nada una consciencia m oral que pretende en todo m om ento llevar a cabo una purificación y una rectificación de la actitud: en todo m om ento vela por rechazar cualquier m oti vación que no sea la voluntad de hacer el bien. Pero esta conscien cia de sí no es sólo consciencia moral, sino al m ism o tiem po cons ciencia cósmica: el hom bre «atento» vive sin cesar en presencia de Dios y en el «recuerdo de Dios», entregado gozosam ente a la vo luntad de la Razón universal y contem plando todo cuanto existe con los ojos mismos de Dios. Tal es la actitud filosófica p o r excelencia. Tal es tam bién la acti tud del filósofo cristiano. A parece ya en C lem ente de A lejandría en una frase que anuncia el espíritu que más tarde gobernará el m o naquisino de inspiración filosófica: «Es necesario que la ley divina inspire tem or a fin de que el filósofo adquiera y conserve la tran quilidad de espíritu (amerimniá), gracias a la prudencia (eulabeia) y a la atención para consigo m ism o (prosoche), perm aneciendo siem pre exento de tentación o falta»226. Esta ley divina, aju icio de Cle m ente, es a la vez la Razón universal de los filósofos y el Verbo divi no de los cristianos; inspira tem or, no en el sentido de una pasión, condenada com o tal p o r los estoicos, sino en el de cierta circuns pección en el pensam iento y en la acción. Esta atención para consi go m ism o aporta la amerimnia, la tranquilidad de espíritu, uno de los objetivos buscados por el m onacato. Tal atención para consigo mismo es el tem a de un muy signifi cativo serm ón de Basilio de Cesarea227. Basándose en la versión grie ga de cierto pasaje del D euteronom io228, «G uárdate de que se alce en tu corazón ningún bajo pensam iento», Basilio desarrolla toda una teoría de la prosoche, poderosam ente influida p o r las tradiciones estoica y platónica. H abrem os de volver más adelante sobre esta cuestión. De m om ento debem os lim itarnos a constatar que si Basi lio lo com enta es porque la frase del D euteronom io evoca para él cierto tecnicism o propio de la filosofía antigua. Esta atención para consigo m ism o consiste a su juicio en despertar en nosotros los p rin cipios racionales de pensam ientos y acción que Dios ha dispuesto en nuestra alm a229, en velar p o r nosotros mismos, es decir, por nues tro espíritu y nuestra alma, y no por lo que es de nosotros, es decir, 64
nuestro cuerpo, o eso que se encuentra alrededor nuestro, es decir, que poseem os230. Consiste tam bién en prestar atención a la belleza de nuestra alma, en el continuo exam en de nuestra consciencia y en el conocim iento de nosotros mismos231. De este m odo podrem os en derezar los juicios que tenem os sobre nosotros mismos: si nos cree mos ricos y nobles, deberem os recordar que estamos hechos de ba rro y preguntam os dónde están ahora los hom bres célebres que nos precedieron. Si p o r el contrario som os pobres y despreciados ha brem os de tom ar consciencia de las riquezas y maravillas que nos ofrece el cosmos: nuestro cuerpo, la tierra, el cielo, los astros, y pen sarem os en nuestra vocación divina232. Puede reconocerse con faci lidad el carácter filosófico de estos asuntos. Esta prosoche, esta atención233 para consigo mismo, actitud funda m ental del filósofo, pasaría a convertirse en la actitud fundam ental del m onje. De este m odo cuando Atanasio, en su Vida de Antonio?** escrita en el año 357, nos explica la conversión del santo a la vida m onacal se contenta con decir que se dispuso a «prestar atención a sí mismo». Y A ntonio, cuando está agonizando, dice a sus discípulos: «Vivid com o si fuerais a m orir cada día, prestándoos atención a vo sotros mismos y recordando mis exhortaciones»235. En el siglo VI, D oroteo de Gaza destaca: «Somos tan olvidadizos que no sabemos p o r qué nos hem os apartado del m undo [...]. Es porque no estába m os haciendo ningún progreso [...]. De ahí viene que no tengam os prosoche en nuestros corazones»236. Esta atención, esta vigilancia, com o anteriorm ente pudim os ob servar237, im plican u na continua concentración en relación con el presente, que debe conquistarse com o si a la vez fuera el prim ero y el último. La tarea debe ser recom enzada sin cesar. A ntonio, tal co m o nos explica Atanasio, no intentaba acordarse del tiem po que ha bía pasado ya ejercitándose, sino que cada día reem prendía la tarea, com o si se tratara de un nuevo com ienzo238. Por lo tanto es necesa rio vivir el m om ento presente com o si fuera el prim ero, pero tam bién el último. H em os podido ver a A ntonio decir a sus m onjes en el m om ento de m orir: «Vivid com o si fuerais a m orir cada día»239. Y Atanasio continúa recordándonos más palabras suyas: «Si vivimos com o si fuéram os a m orir cada día, dejarem os de pecar». Es preci 65
so despertarse recordando que quizá uno no llegue a la tarde, y dor mirse pensando que tal vez un o no vuelva a despertar240. Com o di je ra Epícteto: «Ponte cada día la m uerte ante la vista y nunca más se rás asaltado por un pensam iento bajo ni deseo excesivo»241. Y M arco Aurelio: «Es preciso actuar, hablar y pensar siem pre com o alguien que en cualquier m om ento puede abandonar la existencia»242. Do roteo de Gaza liga tam bién estrecham ente la prosoche y la inm inen cia de la m uerte: «Prestém onos pues atención a nosotros mismos, herm anos, perm anezcam os atentos m ientras estem os a tiem po... Desde el com ienzo de nuestra conversación hem os gastado dos o tres horas aproxim ándonos más a la m uerte, p ero seguimos tem e rariam ente perdiendo el tiem po»243. O tam bién: «Prestémonos aten ción a nosotros m ism os, herm anos, perm anezcam os atentos. ¿Quién nos devolverá el tiem po presente, si lo perdem os?»244. Esta atención hacia el m om ento presente supone a la vez dom i nio del pensam iento, aceptación de la voluntad divina y purifica ción de las intenciones en las relaciones con los demás. Es conoci da la Meditación de Marco A urelio que resum e de m odo excelente esta constante atención hacia el presente: «Por doquier y a cada ins tante depende de ti, de aceptar piadosam ente la presente conjunción de acontecim ientos, de conducirte rectam ente con los hom bres que están presentes contigo, de aplicar a la presente representación (phantasia) las reglas de discernim iento (emphilotechnein), a fin de que na da interfiera en una representación verdadera»245. Esta constante vi gilancia volcada a los pensam ientos y a las intenciones vuelve a encontrarse en la espiritualidad monacal. En este caso se tratará de la «vigilancia del corazón»246, de la nepsis247 o vigilancia. No se trata aquí sólo de un ejercicio de consciencia m oral: la prosoche devuelve al hom bre a su ser auténtico, es decir, a su relación con Dios. Equi vale así a un ejercicio continuo de presencia divina. Porfirio, el dis cípulo de Plotino, ha dejado escrito por ejem plo: «¡En toda acción, en toda obra, en toda palabra, que Dios esté presente com o testi m onio y guardián!»248. Este era uno de los tem as fundam entales de la prosoche filosófica: la presencia de Dios y de u n o mismo. «Que no haya alegría ni reposo más que en una sola cosa: progresar desde una acción realizada en provecho de otro a otra acción realizada en 66
provecho de otro, acom pañada del recuerdo de Dios»249. Esta Medi tación de Marco A urelio se relaciona con el tem a del ejercicio de la presencia de Dios, dándonos a conocer al mismo tiem po cierta ex presión que más adelante jugará un papel muy im portante en la es piritualidad m onacal. Este «recuerdo de Dios» supone u na cons tante referencia a Dios a cada instante de la existencia. Basilio de Cesarea lo relaciona explícitam ente con la vigilancia del corazón: «Hay que vigilar, con la mayor atención, nuestros corazones, para que no dejen escapar jam ás la idea de Dios»250. Diadoco de Foticea se refiere muy a m enudo al mismo tem a. Resulta para él equivalente a la prosoche: «Sólo están en disposición de conocer sus faltas aque llos cuyo intelecto está ocupado constantem ente en la rem em ora ción de Dios»251. «Desde entonces (es decir, después de la caída), el intelecto hum ano no puede sino a duras penas acordarse de Dios y de sus m andam ientos»252. Es preciso «sellar todas las puertas del in telecto con el recuerdo de Dios»253. «Lo propio de un hom bre ami go de la virtud es consum ir sin cesar recurriendo al recuerdo de Dios lo que de terrenal hay en su corazón para poco a poco deste rrar el mal m ediante el fuego del recuerdo del bien y de que el alma recupere su resplandor natural increm entándolo con más brillo»254. Evidentem ente, este recuerdo de Dios resulta de algún m odo m uy similar a la prosoche, la form a más extrem a de estar presente tanto en Dios com o en uno mismo. Pero la atención hacia uno mis m o no puede conform arse con la sim ple intención. Ya hem os visto cóm o Diadoco de Foticea hablaba del «recuerdo de Dios y de sus m andam ientos». Tam bién en la filosofía antigua la prosoche suponía una m editación y u na m em orización de la regla vital (kanon), de los principios que deberían ser aplicados a cada circunstancia concre ta, a cada instante de la vida. Era necesario tener de continuo «a ma no» los principios vitales, los «dogmas» fundam entales. Eso mismo lo encontrarem os tam bién en la tradición monástica. Lo que para el caso sustituye a los «dogmas» filosóficos son los «man damientos» com o regla de vida evangélica, es decir, las palabras en que Cristo expone los principios de la vida cristiana. Pero ju n to a los m andam ientos evangélicos, la regla vital puede inspirarse en las pa labras de los «ancianos», es decir, de los prim eros m onjes. A ntonio, 67
en el trance de morir, recom ienda a sus discípulos que recuerden sus exhortaciones255. «Es necesario tam bién interrogarnos sobre las vidas de los m onjes que nos han precedido en el cam ino del bien y regularnos p o r ellas», declara Evagrio Póntico256. Los m andam ientos evangélicos y las palabras de los ancianos se presentan en form a de breves sentencias que, com o en la tradición filosófica, pueden mem orizarse y m editarse con facilidad. Es a estas necesidades de la m e m oria y de la m editación a lo que responden las num erosas recopi laciones de apotegm as y de kephalaia que p ueden encontrarse en la literatura monástica. Los apotegm as257 consisten en las célebres pa labras de los ancianos, de los Padres del desierto, pronunciadas en determ inadas circunstancias. Este género literario existía tam bién en la tradición filosófica: se encuentran abundantes ejemplos en la obra de Diógenes Laercio. En cuanto a los kephalaia258, se trata de colecciones de sentencias relativam ente cortas, agrupadas en su m a yor parte en «centurias». Es tam bién un ilustre género literario den tro de la literatura filosófica tradicional: a él pertenecen por ejem plo las Meditaciones de M arco Aurelio o las Sentencias de Porfirio. Es tos géneros literarios responden a las necesidades de la meditación. Al igual que la m editación filosófica, la m editación cristiana po drá por su parte desarrollarse plenam ente recurriendo a los recursos de la retórica, de la am plificación oratoria, m ovilizando todos los re sortes de la imaginación. Tal es el caso por ejem plo de Evagrio Pón tico cuando invita a su discípulo a imaginarse su propia m uerte, la descom posición de su cuerpo, el terror y sufrim iento del alma en el infierno, el fuego eterno y, por contra, «la felicidad de los justos»259. En cualquier caso, la m editación debe realizarse constantem en te. D oroteo de Gaza insiste poderosam ente en este punto: «M editad pues sin pausa en estos consejos de vuestros corazones, herm anos. Estudiad las palabras de los santos ancianos»260. «Si conservamos en nuestra m em oria, herm anos, los dichos de los santos ancianos y m e ditam os en ellos sin cesar nos será más difícil caer en el pecado»261. «Si quieres disponer de estas palabras en el m om ento oportuno no dejes de m editarlas constantem ente»262. Existe en la vida espiritual una especie de conspiración entre las palabras normativas, m edita das y m em orizadas, y los acontecim ientos que suponen la ocasión 68
de ponerlas en práctica. D oroteo de Gaza prom ete a sus m onjes que si m editan sin pausa en «las palabras de los santos ancianos» podrán «sacar provecho de todos los acontecim ientos»263. Sin du da quiere decir que cabe reconocer la voluntad de Dios en todos los aconte cimientos, gracias a las palabras de los Padres que fueron inspiradas, p or su parte, por la voluntad de Dios. La atención a uno mismo y la vigilancia im plican com o es natu ral la práctica del exam en de consciencia. Ya hem os observado en Basilio de Cesarea264 esta estrecha relación entre prosoche y exam en de consciencia. La práctica del exam en de consciencia surge por vez prim era, al parecer, en la tradición cristiana al com entar O rígenes265 el siguiente pasaje del Cantar de los cantares: «Si tú no te conoces, oh la más herm osa de las mujeres...». El alma, dice O rígenes, debe orientar el exam en hacia sus sentim ientos y acciones. ¿Propende al bien? ¿Busca las diversas virtudes? ¿Hace algún progreso? ¿Ha con seguido reprim ir p o r com pleto las pasiones, la cólera o la tristeza, el tem or, el ansia de gloria? ¿En qué consiste su m anera de dar y reci bir, de juzgar la verdad? Esta serie de cuestiones, en las que no apa rece ningún rasgo específicamente cristiano, están situadas de hecho, en realidad, en la tradición filosófica del exam en de consciencia tal com o fuera recom endado por pitagóricos, epicúreos y estoicos, en especial por Séneca y Epícteto, pero tam bién por filósofos como Plutarco y G aleno266. Esta misma práctica es recom endada p o r Juan Crisóstom o267, y sobre todo por D oroteo de Gaza: «Además de nues tro exam en cotidiano debem os exam inarnos cada año, cada mes, cada sem ana, y preguntarnos: “¿Adonde me ha conducido esa pa sión que me ha atorm entado toda la sem ana?”. Y lo m ism o cada año: “¿He sido vencido por tal pasión este año, tal com o puedo aho ra observar?”. Los Padres han señalado lo útil que resulta el purifi carse uno a sí m ism o de m anera periódica exam inándose cada tar de sobre el m odo en que se ha pasado la jo rn ad a y cada m añana sobre cóm o se ha pasado la noche [...]. Pero en realidad, quienes com etem os num erosas faltas necesitam os, al ser tan olvidadizos, exam inarnos tam bién cada seis horas a fin de saber cóm o las hem os pasado y cóm o hem os pecado”»268. En la Vida de Antonio de Atanasio puede encontrarse un detalle revelador. Según su biógrafo, Anto 69
nio recom endaba a sus discípulos anotar po r escrito todas las activi dades y movim ientos de nuestra alma. Resulta verosímil que la prác tica del exam en de consciencia escrito existiera ya en la tradición fi losófica269. Era útil, cuando no necesaria, para proporcionar m ayor precisión a la observación. Pero según A ntonio se trata en este caso, de algún m odo, de aprovechar el poder terapéutico de la escritura. Así aconseja: «Que cada uno anote por escrito las actividades y m o vimientos de su alma, com o si fuera a darlos a conocer a los de más»270. En efecto, prosigue, no nos atreveríam os ciertam ente a co m eter pecados en público, delante de los dem ás: «Que la escritura adopte pues el papel de los ojos de los demás». El hecho de escribir da la im presión, ajuicio de A ntonio, de encontrarse en público, de ofrecerse com o espectáculo. Este valor terapéutico de la escritura parece surgir igualm ente en ese texto en que D oroteo de Gaza ex plica que siente «alivio y provecho»271 por el m ero hecho de haberle escrito a su director espiritual. O tra anotación psicológica interesan te: Platón y Zenón habían observado que por sus características los sueños perm iten juzgar el estado espiritual del alm a272. Puede encon trarse esta observación en Evagrio Pon tico271 y Diadoco de Foticea274. La prosoche supone por últim o el dom inio de u no mismo, es de cir, el triunfo de la razón sobre las pasiones, puesto que son las pa siones las que provocan la distracción, la dispersión y la disipación del alma. La literatura m onacal insiste por doquier sobre los peijuicios de unas pasiones a m enudo personificadas en formas dem onía cas. Los ejercicios m onacales relativos al autodom inio conservan en ocasiones trazos filosóficos antiguos. Así podem os ver a D oroteo de Gaza recom endando a sus discípulos, com o Epícteto, practicar pri m ero con cosas sencillas a fin de crear cierto hábito275, o tam bién aconsejando dism inuir poco a poco el núm ero de faltas para conse guir dom inar alguna pasión276. De este m odo puede verse tam bién a Evagrio277 proponiendo com batir una pasión m ediante la pasión opuesta, com o por ejem plo el fornicar m ediante el cultivo de la buena reputación, a la espera de que llegue el m om ento en que se pueda luchar directam ente contra la pasión recurriendo a la virtud que le es opuesta. Este era ya el m étodo que pro ponía Cicerón en sus Tusculanas™. 70
Ya hem os explicado que esta recepción de los ejercicios espiri tuales por el cristianism o había introducido cierta actitud espiritual, cierto estilo de vida que no aparecía originalm ente. Está en princi pio el concepto m ism o de ejercicio. Hay en el hecho de rep etir los actos, de practicar determ inado training a fin de m odificarse y trans form arse uno m ism o, cierta reflexión, cierto distanciam iento, muy diferente de la característica espontaneidad evangélica. Esta aten ción hacia uno m ism o que es la esencia de la prosoche genera una verdadera técnica de introspección, u na extraordinaria finura de análisis en el exam en de consciencia y en el discernim iento espiri tual. Por últim o y en especial el ideal buscado, esos fines que se pro pone la vida espiritual, se tiñen con un intenso colorido estoico y platónico, es decir, neoplatónico, al haber quedado la m oral estoi ca integrada en el neoplatonism o a finales de la A ntigüedad. La perfección espiritual aparece descrita por ejem plo de form a que recuerda a los estoicos com o u na transform ación de u na vo luntad que se identifica con la V oluntad divina. Así puede leerse en D oroteo de Gaza: «Aquel que no tiene voluntad propia hace siem pre lo que quiere. Desde el m om ento en que no tiene voluntad pro pia todo lo que se le presenta le satisface, haciendo constantem en te su voluntad, pues no quiere que las cosas sean com o desea, sino que quiere que sean tal como son»279. Los m odernos editores de Do roteo de Gaza com paran este pasaje con un texto del M anual de Epícteto: «No pretendas que los acontecim ientos sean com o quie res, sino que intenta que los acontecim ientos sean com o son y vivi rás en la serenidad»280. La perfección espiritual se nos m uestra tam bién com o apatheia, com o ausencia total de pasiones, u na concepción estoica retom ada a su vez por el neoplatonism o. Según D oroteo de Gaza viene a ser precisam ente el resultado de la supresión de la voluntad propia: «Gracias a la desaparición de la voluntad se consigue el desapego {aprospaíheiá}, y gracias al desapego se consigue, Dios m ediante, la apatheia»281. Observemos de paso que, en este contexto, los m edios aconsejados p o r D oroteo de Gaza para suprim ir la voluntad resul tan ser de hecho idénticos a aquellos ejercicios para el dom inio de u no mismo propios de la tradición filosófica: Plutarco, p o r ejemplo, 71
aconseja para rem ediar la curiosidad no leer los epitafios de las tum bas, no espiar a los vecinos, no detenerse a m irar los espectáculos ca llejeros282. Del mismo m odo D oroteo aconseja no m irar hacia don de uno quisiera, no preguntarle al cocinero lo que está preparando y no unirse a una conversación283. Es a esto a lo que D oroteo deno m ina supresión de la voluntad. Pero es sobre todo en Evagrio don de puede percibirse claram ente hasta qué pu n to la apatháa cristia na está estrecham ente relacionada con conceptos filosóficos. En el Praktikos de Evagrio podem os leer la definición siguiente: «El reino de los cielos es la apatheia acom pañada del verdadero conocim ien to de los seres»284. Pero cuando se intenta com entar tal fórm ula se com prueba la distancia que separan estas especulaciones del espíri tu evangélico. Es sabido que el m ensaje evangélico consistía en el anuncio de un acontecim iento escatológico llam ado «reino de los cielos» o «reino de Dios». Evagrio com ienza diferenciando am bas expresiones e interpretándolas en un sentido m uy particular. Desa rrollando la tradición originiana285, considera que am bas expresio nes se refieren a dos estados interiores del alma, o dicho con m ayor precisión, a dos etapas dentro del progreso espiritual: «El reino de los cielos supone la im pasibilidad del alma acom pañada del conoci m iento verdadero de los seres». «El reino de Dios supone el cono cim iento de la Santa T rinidad, coextensiva a la sustancia del inte lecto y sobrepasando su incorruptibilidad»286. Son diferenciados aquí dos niveles de conocim iento: el conocim iento de los seres y el conocim iento de Dios. Se advierte entonces que esta diferenciación corresponde exactam ente a la división de las partes de la filosofía bien conocida por O rígenes, pero atestiguada tam bién por el pla tonism o al m enos desde Plutarco287. Esta división distingue tres eta pas, tres niveles dentro del progreso espiritual correspondientes a tres partes de la filosofía. Tales partes son respectivam ente la ética, o «práctica», com o dice Evagrio, la física y la teología. La ética co rresponde a un prim er nivel de purificación, la física al desapego definitivo de lo sensible y a la contem plación del ord en de las cosas; la teología corresponde p o r últim o a la contem plación del princi pio de todas las cosas. Según el esquem a de Evagrio, la ética equi vale a la praktike, la física al «reino de los cielos» que com porta «el 72
conocim iento verdadero de los seres» y la teología a ese «reino de Dios» que es el conocim iento de la Trinidad. Pero según la siste m ática neoplatónica tales grados corresponden tam bién a grados de virtud. Según Porfirio288, el alm a com ienza, gracias a las virtudes políticas, a dom inar sus pasiones p o r m edio de la metriopatheia, pues se eleva al nivel de las virtudes catárticas; éstas com ienzan a des p render el alm a del cuerpo, pero todavía no de un m odo absoluto: se produce un principio de apatheia. Sólo en el nivel de las virtudes teoréticas el alm a puede alcanzar una plena apatheia y la perfecta se paración del cuerpo. Precisam ente es en este nivel en el que el al m a puede contem plar los seres del Intelecto divino289. Este nivel, en el que se produce apatheia y contem plación de los seres, correspon de al «reino de los cielos» de Evagrio. En este nivel, según dice Eva grio, el alma contem pla las m últiples naturalezas (de ah í la palabra «física»), las naturalezas (physeis) inteligibles, y los seres sensibles en sus logoim . La etapa posterior, que es sobre todo de ord en noético, supone por tanto la contem plación de Dios mismo. Evagrio puede resum ir de este m odo su pensam iento explicando: «El cristianism o es la doctrina de Cristo, nuestro Salvador, que se com pone de la práctica, de la física y de la teología»291. Independientem ente de esta construcción teórica, la apatheia juega un papel fundam ental en la espiritualidad m onacal. El valor que reviste está estrecham ente ligado al de la paz del alma, de la au sencia de preocupaciones, de la amerimniám o de la tranquillitas*3*. D oroteo de Gaza294 no duda en declarar que la paz del alm a resulta tan im portante que es preciso renunciar, si ello fuera necesario, a lo que se ha em prendido con tal de no perderla. Esta paz del alma, es ta tranquillitas animi, venía a ser el valor central de la tradición filo sófica295. Ya hem os visto que, según Porfirio, la apatheia era resultado del desapego del alm a con respecto al cuerpo. Nos encontram os frente al ejercicio filosófico por excelencia. Platón había dicho: «Aquellos que, en el sentido exacto de la expresión, se dedican a la filosofía se ejercitan para la m uerte»296. En el siglo VII volvemos a enco n trar el eco de estas palabras en Máximo el Confesor: «Conform e a la filo sofía del Salvador, convirtamos nuestra existencia en ejercitación de 73
la m uerte»297. Pero él m ism o no es sino el heredero de una rica tra dición que ha identificado constantem ente filosofía cristiana y ejercitación en la m uerte. Puede encontrarse ya en Clem ente de Ale jan d ría298, quien entiende tal ejercicio en u n sentido de hecho platónico: es preciso separar espiritualm ente el alm a del cuerpo. El conocim iento perfecto, la gnosis, supone hasta cierto punto una m uerte que separa al alm a del cuerpo, prom etiéndole una vida con sagrada p o r entero al bien y perm itiéndole aplicarse a la contem plación de realidades verdaderas con un espíritu purificado. El mis m o tem a reaparece en G regorio de Nicea: «Vivir, convirtiendo esta vida, tal com o dice Platón, en u na ejercitación de la m uerte y sepa rando, en la m ayor m edida posible y utilizando sus palabras, el alm a del cuerpo»299. En esto consiste la «práctica de la filosofía». En cuan to a Evagrio300, se expresa en térm inos muy cercanos a Porfirio: «Se parar el cuerpo del alma sólo está al alcance de aquel que los ha uni do; pero separar el alm a del cuerpo está al alcance de aquel que desea la virtud. Nuestros Padres, en efecto, hablan de anacoresis (es decir, de vida m onacal), ejercitación en la m uerte y en la separación del cuerpo». Tam bién en este caso puede observarse que el concep to platónico de la separación del cuerpo, que resultará igualm ente tan seductor para el joven Agustín, supone un elem ento añadido al cristianismo pero que no le es esencial, dirigiendo su espiritualidad en un sentido de lo más particular. H asta ahora hem os podido constatar la continuidad de ciertos ejercicios espirituales filosóficos en el cristianism o y en el m onaca to, intentando a la vez dar a en tender el tono particular que había introducido esta recepción en el cristianismo. Pero no cabe exage rar el alcance de tal fenóm eno. Prim eram ente, com o hem os seña lado, porque sólo se m anifiesta en un entorno bastante reducido, el de los escritores cristianos que han recibido u n a educación filosófi ca. Pero incluso en ellos, la síntesis final es en esencia cristiana. En prim er lugar, y lo m enos im portante, hay que considerar que tales escritores intentan en m ayor m edida cristianizar estas aportaciones. Les parece reconocer en determ inados textos escriturarios aquellos ejercicios espirituales que conocieron gracias a la filosofía. De este 74
m odo, com o vimos antes, Basilio de Cesarea relacionaba el concep to de prosoche con cierto pasaje del D euteronim io301. Esta prosoche se transform a entonces en la «vigilancia del corazón» en la Vida de An tonio de Atanasio y en el conjunto de la literatura m onacal, p o r la in fluencia de un pasaje de Proverbios, IV, 23: «Vigila tu corazón con toda cautela»302. El exam en de consciencia es a m enudo justificado por la Epístola prim era a los Corintios (13, 5): «Examinaos a voso tros mismos»303; la m editación sobre la m uerte es aconsejada ape lando a Corintios I, 15, 31: «Cada día estoy en trance de m uerte»304. Con todo, sería un erro r pensar que estas referencias bastan para cristianizar tales ejercicios. En realidad, si los escritores cristianos prestaron atención a esos textos bíblicos es precisam ente porque, p o r su parte, conocían a la perfección los ejercicios espirituales de la prosoche, de la m editación de la m uerte y del exam en de cons ciencia. Por sí solos los textos escriturarios no habrían podido pro curarles algún m étodo para practicar estos ejercicios. Y a m enudo tales textos de las sagradas escrituras no estaban sino m uy lejana m ente relacionados con el ejercicio espiritual en cuestión. Resulta más interesante observar el espíritu general en el cual fueron practicados los ejercicios espirituales cristianos y m onacales. Estos ejercicios cuentan siem pre con el apoyo de la gracia divina, haciendo de la hum ildad la principal virtud. Así, dice D oroteo de Gaza: «Cuanto más cerca está uno de Dios, más pecador se ve»305. Es ta hum ildad conduce a considerar inferiores a los dem ás, a m ante n er una extrem ada prudencia en la conducta y el lenguaje, a adop tar ciertas actitudes corporales significativas, com o p or ejem plo la postración ante los dem ás monjes. Más virtudes, igualm ente funda m entales: la penitencia y la obediencia. La prim era está inspirada p o r el tem or y el am or a Dios, pudiendo m anifestarse en form a de m ortificaciones extrem adam ente rigurosas. La representación de la m uerte no tiene com o única finalidad tom ar consciencia de la ur gente necesidad de conversión, sino generar el tem or de Dios, es tando vinculada a la m editación sobre el juicio final, y p o r lo tanto a la virtud de la penitencia. Lo mismo sucede en el caso del exam en de consciencia. La obediencia supone renunciar a la voluntad pro pia, por m edio de la sumisión absoluta a las órdenes de los superio75
res. Viene a transform ar p o r com pleto la práctica filosófica de la di rección espiritual. En Vida de Dositedm se com prueba hasta qué p u n to tal obediencia puede llegar. El director espiritual decide absolu tam ente la form a de vivir o la alim entación adecuadas para su discípulo. Por último, las dim ensiones trascendentales del am or a Dios y a Cristo alcanzan a transfigurar todas estas virtudes. El ejerci cio de la m uerte, separación del alma y el cuerpo, supone tam bién la participación en la m uerte de Cristo. La renuncia a la voluntad va de suyo con el am or divino. En general, puede decirse que el m onacato, tanto en Egipto co mo en Siria307, surgió y se desarrolló en el ám bito cristiano de m a nera espontánea. Sin la intervención de ningún m odelo filosófico. Los prim eros m onjes no eran individuos cultivados, pues los cristia nos querían alcanzar la perfección cristiana m ediante la práctica he roica de los consejos evangélicos y la imitación de la vida de Cristo. De esta form a extraerían del A ntiguo y el Nuevo Testam ento sus prácticas de perfección. Pero bajo la influencia alejandrina, de la más lejana de Filón y de las más cercanas de C lem ente y O rígenes, m agníficam ente orquestada p o r los capadocios, ciertas prácticas es pirituales filosóficas fueron introducidas en la espiritualidad cristia na y m onacal, describiéndose, definiéndose y, en parte, practicán dose el ideal cristiano a partir de los m odelos y el vocabulario de la tradición filosófica griega. Esta corriente se im pondría por sus cua lidades literarias y filosóficas. Es ésta la que transm itiría a la espiri tualidad cristiana de la Edad M edia y de los tiem pos m odernos la herencia de los ejercicios espirituales antiguos.
76
Sócrates
La figura de Sócrates
A fin de ocuparm e del tem a propuesto este año, «Porvenir y de venir de las norm as», he centrado mis investigaciones y reflexiones en la figura del sabio dentro de la tradición occidental. Y es que el pensam iento griego, desde sus inicios, entiende la figura del sabio com o una encarnación concreta de la norm a, tal com o observa Aris tóteles en un pasaje de su Protreptica: «¿Qué m edida, qué norm a más exacta poseemos en lo referente al Bien más que el sabio?»308. Estas investigaciones y reflexiones en torno al sabio entendido com o norm a fueron desarrollándose, progresivam ente y por num erosas razones, a partir del personaje irrepetible que fue Sócrates. En pri m er lugar creo que su figura ha ejercido sobre el conjunto de la tra dición occidental una influencia universal, de una inm ensa im por tancia. En segundo lugar, y lo que todavía es más relevante, la figura de Sócrates, tal com o Platón la trazara, presentaba a mi juicio la gran ventaja de constituirse en m ediadora entre el ideal trascen dente de la Sabiduría y la realidad hum ana concreta. Paradójica m ente, y con ironía del todo socrática, Sócrates no es exactam ente un sabio sino un «filósofo», es decir, un am ante de la sabiduría, de la norm a ideal y trascendental. H ablar de Sócrates implica evidentem ente exponerse a todo tipo de dificultades de orden histórico. Los testim onios sobre Sócrates de que disponem os, com o los de Platón ojenofo n te, han transform ado, idealizado, deform ado al Sócrates histórico309. No pretendo aquí re cuperar o reconstruir este Sócrates histórico. Lo que ahora m e pro pongo exponer es la figura de Sócrates y su influencia en nuestra tra dición occidental, centrándom e sobre todo -puesto que se trata de u n fenóm eno casi inabarcable- en el personaje socrático tal como aparece en el Banquete de Platón y tal com o es percibida por esos dos grandes socráticos que son Kierkegaard310 y Nietzsche311. 79
I. S ileno Sócrates, com o acabo de señalar, se nos aparece com o m ediador entre la norm a ideal y la realidad hum ana. La idea de m ediación, de interm ediario, evoca al m ism o tiem po las de ju sto m edio y equi librio. U no espera ver surgir u n a figura arm oniosa, am algam a de su tiles matices, de rasgos divinos y hum anos. N ada de eso. La figura de Sócrates resulta desconcertante, am bigua, inquietante. La pri m era sorpresa que nos reserva es esa fealdad física de la que tan bien nos inform an los testim onios de Platón, Jen ofonte y Aristófa nes312. Así, escribe Nietzsche: «Resulta significativo que Sócrates fue ra el prim er griego ilustre y feo»313. «Todo en él parece excesivo, histriónico, caricaturesco [,..]»3H. Y Nietzsche trae a colación «sus ojos de crustáceo, sus labios leporinos, su barriga»’15. Disfruta explican do que el fisonomista Zopiro le dijo a Sócrates que era un verdadero m onstruo y que reunía los peores vicios y apetitos, a lo cual Sócra tes se habría contentado con responder: «Qué bien m e conoces»’16. El Sócrates del Banquete de Platón se parece a un sileno317, lo que puede conducir a sem ejantes suposiciones. Silenos y sátiros eran la representación popular de los dem onios híbridos, m edio animales m edio hum anos, que form aban el cortejo de Dioniso. Desvergonza dos, grotescos y lascivos, constituían el coro de los dram as satíricos, género literario del cual el Cíclope de Eurípides constituye un raro testim onio. Los silenos representaban, pues, el ser puram ente natu ral, la negación de la cultura y de la civilización, el histrionism o gro tesco, el instintivo libertinaje’18. Kierkegaard dirá: «Sócrates era un m onstruo»319. Es cierto que esta figura de sileno no es sino m era apariencia, tal com o da a en tender Platón, u na apariencia que oculta otra cosa. En el famoso elogio de Sócrates, al final del Banquete™, Alcibíades com para a Sócrates con esos silenos que, en los com ercios de los escul tores, sirven de cofre para guardar las figurillas de los dioses. De es te m odo el aspecto exterior de Sócrates, esa apariencia casi m onstruosa, fea, bufonesca e im púdica no sería más que pura fa chada y máscara. Ello nos enfrenta a una nueva paradoja: la fealdad es una form a 80
de disimulo. Tal com o indica Nietzsche: «Todo en él era disim ulo, m arrullería, ocultación»321. De esta form a Sócrates se esconde y, a la vez, sirve de m áscara a otros. Sócrates se esconde a sí mismo: se trata de la fam osa ironía so crática, cuyo significado tenem os todavía que desentrañar. Sócrates finge ignorancia y desvergüenza; dice Alcibíades: «Se pasa el tiem po ironizando y en niñerías con la gente»322. «Las palabras, las frases que conform an el desarrollo exterior de sus discursos se parecen a la piel de un insolente sátiro»323. Sus aventuras amorosas, su aire de ignorante, «son éstos los envoltorios de los que se rodea, com o el sileno esculpido»324. Sócrates alcanzó tan perfecto grado de disim ulo que sólo su m áscara ha pasado a la historia. No escribió nada pues to que se contentó con dialogar, y todos los testim onios que sobre él poseemos lo ocultan aún más en lugar de revelarlo, precisam ente porque Sócrates siem pre sirvió de m áscara a quienes hablaron de él. Puesto que él m ism o iba enm ascarado, Sócrates se ha convertido en prosopon -m áscara- de algunas personalidades que han tenido la necesidad de esconderse tras ella. Les dio a la vez la idea de enm as cararse y la de adoptar com o m áscara la ironía socrática. Se produ ce así un fenóm eno extraordinariam ente com plejo p o r sus implica ciones literarias, pedagógicas y psicológicas. El núcleo original de este fenóm eno lo conform a, p o r lo tanto, la ironía del propio Sócrates. E terno inquisidor, Sócrates som etía a sus interlocutores a hábiles interrogatorios hasta obligarles al reco nocim iento de su ignorancia. Les sum ía hasta tal punto en la con fusión que en ocasiones podía llevarles al cuestionam iento de su vida entera. Tras la m uerte de Sócrates, el recuerdo de estas conversa ciones socráticas inspiraría un género literario, los logoi sokratikoi, que imita las discusiones orales que Sócrates había m antenido con los más variados interlocutores. En estos logoi sokratikoi, Sócrates se convierte pues en prosopon, es decir, en interlocutor, en personaje, en m áscara por lo tanto, si se tiene en cuenta lo que era el prosopon en el teatro. El diálogo socrático, en especial según la form a sutil y refinada que Platón le diera, tiende a provocar en el lector un efec to análogo al que provocaban los discursos orales de Sócrates. Tam bién el lector se encuentra ahora en la m ism a situación que el in 81
terlocutor de Sócrates, porque no sabe adonde van a conducirle las preguntas de Sócrates. La m áscara de Sócrates, su prosopon descon certante e incom prensible, lleva la confusión al espíritu del lector, conduciéndole a una tom a de consciencia que puede conllevar una transform ación de carácter filosófico. Como ha dem ostrado de ma nera inm ejorable K. Gaiser325, el lector es invitado tam bién a refu giarse tras la m áscara socrática. En casi todos los diálogos socráticos de Platón sobreviene algún m om ento de crisis don d e el desaliento se apodera de los interlocutores. Estos dejan de confiar en la posi bilidad de proseguir la discusión, y el diálogo am enaza con rom perse. Entonces Sócrates interviene: se hace cargo de la confusión, la duda y la angustia que em barga a los demás, los mayores riesgos de la aventura dialéctica; invierte de este m odo los papeles. Si se fra casa la culpa será suya. Presenta así a sus interlocutores una proyec ción de su propio yo; los interlocutores pueden p o r tanto transferir a Sócrates su confusión personal y recuperar la confianza tanto en las investigaciones dialécticas com o en el propio logos. Añadam os que, en los Diálogos platónicos, Sócrates sirve a Platón de máscara, «semiótica»326 al decir de Nietzsche. Com o ha observa do P. Friedlánder327, m ientras el «yo» había hecho entrada en la li teratura griega largo tiem po atrás con Hesíodo, Jenófanes, Parménides, Em pédocles, los sofistas o el mismo Jenofonte, quienes no se privaban de hablar en prim era persona, por su parte Platón, en sus Diálogos, se difum ina por com pleto detrás de Sócrates y evita siste m áticam ente el em pleo del «yo». Existe en esto u n a relación en ex trem o sutil cuyo significado no podem os com prender del todo. ¿Habrá que suponer, con K. Gaiser y H. J. K rám er328, que Platón dis tinguía con el m ayor cuidado en tre sus propias enseñanzas, orales y secretas, reservadas a los m iem bros de la Academ ia, y los diálogos escritos, en los cuales, escondiéndose tras la m áscara de Sócrates, exhortaba a sus lectores a la filosofía? ¿O bien cabrá adm itir que Pla tón se sirve de la figura de Sócrates para presentar su doctrina con cierto distanciam iento, con cierta ironía? Sea com o fuere, tan origi nal circunstancia ha m arcado poderosam ente la consciencia occi dental, y cuando algunos pensadores se han hecho conscientes de ello -sorprendiéndose por la renovación radical que ella suponía 82
se han servido a su vez de una máscara, preferentem ente de la más cara irónica de Sócrates, para enfrentarse a sus contem poráneos. En sus Sokratische Denkwürdigkeiten, en el siglo XVIII, H am ann ha ce un elogio de Sócrates, com o él m ism o lo denom ina, mimice329, es decir, adoptando él m ism o la m áscara de Sócrates -e l racionalista puro, en opinión de los filósofos del siglo XVlir,S0- para dejar entre ver tras ella al figura profética de Cristo. Eso que en H am ann no es sino un procedim iento eventual se convierte en actitud fundam en tal y existencial en Kierkegaard. Tal actitud se manifiesta en prim er lugar por m edio de cierto procedim iento, el seudónim o. Com o es sabido, la mayor parte de la obra de K ierkegaard fue publicada ba jo diversos seudónim os: Victor Erem ita, Johannes Clim acus, etc. No se trata de ningún artificio de su editor; tales seudónim os co rresponden a esos niveles, «estético», «ético», «religioso», en los que acostum bra a situarse el autor, quien hablaría sucesivamente del cristianism o en cuanto esteta, prim ero, y después com o m oralista, a fin de hacerles en ten d er a sus contem poráneos que no eran autén ticos cristianos. «Recurrió a la m áscara del artista y después a la del m oralista sem icreyente para hablar de sus más profundas creen cias»531. Kierkegaard es perfectam ente consciente del carácter so crático del procedim iento: «Desde el punto de vista global del con ju n to de una obra, la producción estética no deja de ser un fraude en el que los trabajos publicados bajo seudónim o expresan un sen tido profundo. ¡Un fraude! ¡Qué lam entable! A lo cual debo res p on d er que no hay que abusar del térm ino. Se puede engañ ar a un hom bre en relación con lo verdadero y, recordando al viejo Sócra tes, hacerlo para conducirle a la verdad. Es ésta incluso la única m a nera cuando éste es víctima de una ilusión»552. Se trata de hacerle percibir al lector su error sin refutarlo directam ente, sino expo niéndolo de tal m anera que su carácter absurdo se le aparezca con claridad. En realidad, es una form a socrática. Pero al m ism o tiem po, por m edio del seudónim o, K ierkegaard concede la palabra a to dos los personajes que esconde en su interior. De este m odo objeti va sus distintos «yos» sin reconocerse en ninguno, al igual que Sócrates objetivaba el «yo» de sus interlocutores por m edio de sus hábiles preguntas, sin reconocerse en ellos. Kierkegaard escribe: 83
«Mi m elancolía ha hecho que durante años no haya podido dirigir m e a m í m ism o com o a un “tú ”. Entre la m elancolía y este “tú ” se abría todo un m undo de fantasía. Yo lo he explorado en parte m e diante mis seudónim os»333. Pero Kierkegaard no se contenta con en m ascararse tras diferentes seudónim os. Su verdadera máscara es la propia ironía socrática, es el propio Sócrates: «¡Oh Sócrates! [...] Tu reto es tam bién el mío». «Estoy solo. Mi único com pañero es Sócra tes. Mi tarea es una tarea socrática»334. K ierkegaard denom inaba a este m étodo socrático m étodo de la com unicación indirecta335. Volveremos a encontrarla en Nietzsche. Este es en su opinión el m étodo propio de los grandes educadores: «Un verdadero educador no dice jam ás lo que piensa, sino siem pre y únicam ente lo que piensa de algo en cuanto a su utilidad para quien p retende educar. Esta táctica de disim ulo no necesariam ente debe hacerse manifiesta»336. U n m étodo justificado po r la misión trascendental del educador: «Todo espíritu pro fundo necesita de una m áscara; es más, una m áscara se está form ando de continuo al rededor de todo espíritu profundo gracias a la interpretación cons tantem ente falsa, es decir, chata, dada a todas sus palabras, a todos sus procesos, a todas las m anifestaciones de su vida»33’. La m áscara de sileno socrática sirve com o m odelo de esta teoría de la máscara. Así escribe Nietzsche en los textos inéditos del últim o período de su vida: «Tal cosa constituía, m e parece, el encanto diabólico de Só crates. T enía un alma, pero aún disponía de otra detrás de ésta, y aún de otra más detrás. En la p rim erajeno fo n te se instala para dor mir, en la segunda Platón y en la tercera de nuevo Platón, pero un Platón consciente de esa segunda alma. Platón, a su vez, era un hom bre lleno de trasfondos y apariencias»3-38. Com o en Kierkegaard, se descubre en Nietzsche u na necesidad pedagógica, pero al mismo tiem po u na necesidad psicológica: «Existen hom bres (y Nietzsche es uno de ellos) que sólo quieren ser percibidos a m edias revelados por otros. Hay m ucha sabiduría en esto»339. De esta m anera Nietzs che, com o él mismo reconocería en Ecce Homo''*", adoptó com o más caras a la hora de escribir sus Unzeitgemásse Betrachtungen a sus maes tros S chopenhauer y W agner, de similar m odo a com o Platón, según se nos dice, se sirvió de Sócrates com o sem iótico. Se detecta 84
en efecto una relación sem ejante a la que existe en Sócrates y Pla tón: Nietzsche habla de unos W agner y Schopenhauer ideales, que no son otros sino el propio Nietzsche. Y justam ente, com o ha de m ostrado E. B ertram 541, una de las máscaras de Nietzsche es en rea lidad el mismo Sócrates, ese Sócrates al que acosa con idéntico am or-odio que Nietzsche siente hacia sí mismo, ese Sócrates al que, según él, «tiene tan cerca que debe com batirlo casi sin pausa»542. En Sócrates, Nietzsche detesta a ese Nietzsche que disuelve el m ito pa ra poner en lugar de los dioses el conocim iento del bien y del mal, a ese Nietzsche que aproxim a el espíritu a las cosas hum anas dem a siado hum anas, y am a, envidia de Sócrates, lo que quisiera ser tam bién él mismo: el seductor, el educador, el conductor de almas. Vol verem os a referirnos a este amor-odio. Esta máscara socrática es la m áscara de la ironía. Si exam inam os los textos de Platón'*45, Aristóteles344 o Teofrasto545, en los cuales apa rece el térm ino eironeia, podrem os deducir que la ironía constituye u na actitud psicológica según la cual el individuo intenta parecer in ferior de lo que realm ente es: así, él se desprecia a sí mismo. En el uso y arte del discurso tal disposición se m anifiesta por una tenden cia a fingir darle la razón al interlocutor, a fingir que se adopta el punto de vista del adversario. La figura retórica de la eironeia con sistirá por lo tanto en utilizar palabras o en desarrollar determ ina dos discursos que el oyente esperaría más bien encon trar en boca del adversario’46. Es del siguiente m odo com o se presenta la ironía socrática, según nos explica Cicerón: «Sócrates, m enospreciándose, concedía más de lo necesario a aquellos interlocutores a los que quería refutar: de esta m anera, pensando una cosa y diciendo otra, gustaba de utilizar habitualm ente esta form a de sim ulación a la que los griegos llam aban “ironía”»547. Se trata por tanto de un fingido m enosprecio, consistente en prim er lugar en hacerse pasar ante los dem ás por alguien del todo ordinario y superficial. Com o dice Alcibíades en su elogio de Sócrates: «Sus discursos no pueden ser más sem ejantes a esos silenos que se abren. Si un o quiere escucharlos se sacará al punto la im presión de que son sum am ente ridículos [...]. H abla de burros de carga, de herreros, zapateros y curtidores, y siem pre parece estar diciendo lo m ism o, de tal form a que no hay ig 85
norante o insensato que no se ría de sus discursos»348. ¡Sus temas son tan triviales com o triviales los interlocutores! De este m odo va en busca de oyentes a los m ercados, palestras, talleres de los artesanos o com ercios. Estamos ante un hom bre am ante de la calle. Así podrá decir Nietzsche: «La m ediocridad es la m áscara más herm osa que pueden adoptar los espíritus superiores»349. Sócrates habla, discute, pero rechaza ser considerado un maes tro. Explica Epícteto: «Cuando algunos se acercaban a él para pe dirle que les presentara a otros filósofos él lo hacía gustosam ente, aceptando con buena disposición no haber sido preferido»350. Si Só crates rechaza ser considerado un m aestro -y con esto nos acerca mos al m eollo de la ironía socrática-, si rechaza enseñar nada a na die es porque no tiene nada que decir, nada que com unicar, y eso por la sencilla razón de que no sabe nada, tal com o proclam a con frecuencia. No teniendo nada que decir, ninguna tesis que defen der, Sócrates no puede hacer otra cosa sino interrogar, desdeñando la idea de responder él m ism o a las cuestiones. Por eso exclama el Trasím aco del prim er libro de la República: «Esta no es sino tu habi tual eironeia, com o ya sabía y había predicho que pasaría: rechazas responder a las preguntas y buscas escapatorias»351. Aristóteles des cribe con m ayor claridad aún esa situación: «Sócrates adoptaba siem pre el papel de interrogador, pero nunca el de interrogado pues confesaba no saber nada»352. Evidentem ente, no podem os saber con exactitud el m odo en que se desarrollaban las discusiones de Sócrates con los atenienses. Los diálogos de Platón, incluso los más «socráticos», no suponen más que u na imitación engañosa, y adem ás po r partida doble. En prim er lugar se nos presentan p o r escrito y no de m anera oral, y, co mo ha destacado Hegel, «en el diálogo escrito las respuestas van produciéndose gracias al absoluto control del autor; pero encontrar en la realidad a gente que responda de esta m anera ya es otra cosa»353. Por otra parte, pueden reconocerse en los diálogos platónicos, bajo esa capa de fascinación propia de la ficción literaria, el rastro de ciertos ejercicios escolares de la A cadem ia platónica. Aristóteles ha codificado en sus Tópicos las reglas de esta especie de torneos dia lécticos354. En tales prácticas argum entativas tanto el interrogador 86
com o el interrogado interpretaban papeles muy determ inados, ha biendo quedado las reglas de esta esgrim a intelectual definidas de an tem ano con claridad. No cabe pretender encontrar lo que, desde un punto de vista histórico, puede ser propiam ente socrático en las dis cusiones relatadas por Platón, pero podem os intentar desentrañar el significado de la ironía socrática tal com o la tradición la conociera y los movimientos de la consciencia a que responde. O tto Apelt355 ha caracterizado muy bien el mecanismo de la ironía socrática: Spaltung und Verdoppelung, Sócrates se desdobla para «cor tar» en dos al adversario. Sócrates se desdobla: por un lado, tenem os al Sócrates que conoce por adelantado cóm o acabará la discusión, pero, por otro, está el Sócrates que hace el camino, todo el cam ino dialéctico junto a su interlocutor. Este no sabe adonde quiere con ducirle Sócrates. Esto es la ironía. El Sócrates que cam ina ju n to a su interlocutor exige sin cesar el total acuerdo de su acom pañante. A doptando com o punto de partida la posición de éste, poco a poco va haciéndole adm itir todas las consecuencias de un punto de vista concreto. Al exigir a cada instante este acuerdo, basado en las exi gencias racionales del Discurso sensato, del Logos356, está objetivando el trayecto com ún, obligando a su interlocutor a reconocer que su punto de vista inicial resultaba contradictorio. En general Sócrates elige com o tema de discusión alguna actividad familiar de su interlo cutor, intentando definir con él el conocim iento práctico requerido para ejercerla: el general debe saber com batir con valentía; el adivi n o debe saber com portarse piadosam ente en relación con los dioses. Y he aquí que, ya puesto en camino, el general descubre no estar se guro de en qué consiste la valentía ni el adivino de saber lo que es la piedad. El interlocutor se da cuenta entonces de que en realidad no conoce los motivos que le llevan a actuar. T odo su sistema de valores le parece de repente sin fundam ento. H asta el m om ento se había identificado de algún m odo con ese sistema de valores del que se de ducía su m anera de hablar. Pero ahora se enfrenta a éste. El interlo cutor queda por lo tanto cortado en dos: tenem os al interlocutor tal com o era antes de la discusión con Sócrates y también a ese otro que, en constante y de m utuo acuerdo, ha ido identificándose con Sócra tes y que, a partir de ahora, será diferente del que era antes. 87
El pu n to absolutam ente fundam ental dentro de este m étodo ironista es el cam ino recorrido ju n to s por Sócrates y su interlocutor357. Sócrates finge querer aprender algo de su interlocutor: es aquí don de aparece ese autom enosprecio irónico. Pero en realidad, y p or más que parezca identificarse con su interlocutor y entregarse por com pleto a su argum entación, será finalm ente éste quien, de m odo inconsciente, se entregará a la argum entación de Sócrates, identifi cándose con él, lo que es tanto com o decir, no lo olvidemos, a la aporía y la duda: pues Sócrates no sabe nada, sólo sabe que no sabe nada. Al final de la discusión, el interlocutor no ha aprendido nada, por lo tanto. Ni siquiera sabe esa nada del todo. Pero durante el tiem po que ha durado la discusión ha experim entado lo que supo ne la actividad del espíritu, o m ejor todavía, se ha convertido en el propio Sócrates, es decir, en su interrogación, su cuestionam iento, su dism inución en relación consigo mismo y, finalm ente por tanto, en su consciencia. Tal vendría a ser el sentido profundo de la m ayéutica socrática. Com o es sabido, en el Teeteto Sócrates explica que su oficio es el m ismo que el de su m adre. Ella era partera, asistiendo a los naci m ientos corporales. Y él es p artero de espíritus: los asiste en el m o m ento de su nacim iento. Por su parte Sócrates no engendra nada puesto que no sabe nada, ayudando en todo caso a los dem ás a en gendrarse a sí mismos358. Esta m ayéutica socrática invierte por com pleto las relaciones entre m aestro y discípulo, com o ha com pren dido perfectam ente Kierkegaard: «Ser m aestro no consiste en zanjar las discusiones recurriendo a argum entos, ni en im partir lecciones que ap render, ni en tantas otras cosas; ser m aestro supone, verda deram ente, convertirse en discípulo. La enseñanza com ienza cuan do tú, m aestro, aprendes del discípulo, cuando haces tuyo aquello que él h a com prendido, y de la m anera en que lo ha com prendi do»359. «El discípulo da ocasión al maestro de com prenderse a sí mis mo, dando ocasión al discípulo de com prenderse tam bién a sí mismo. A su m uerte no h a de ten er pretensión alguna en relación con el alm a de su discípulo, com o tam poco el discípulo sobre la de su m aestro [...]. La m ejor m anera de en ten der a Sócrates es justa m ente en ten d er que no se le debe nada, siendo esto lo que él mis 88
m o prefiere y resultando herm oso el h ab er preferido tal cosa»360. Nos estamos acercando a uno de los posibles significados de la enigm ática profesión de fe de Sócrates: «Sólo sé una cosa, y es que no sé nada»361. Ello puede querer decir en realidad: Sócrates no po see ningún saber transm isible, no puede com unicar las ideas de su espíritu al de otro. Tal com o explica Sócrates en el Banquete de Pla tón: «Bueno sería, A gatón, que el saber fuera de tal naturaleza que, sólo con ponernos en contacto, pudiera circular desde lo más lleno a lo más vacío de nosotros»362. En los Memorables de Jen ofonte, Hipias le dice a Sócrates: «En lugar de estar siem pre preguntando so bre la justicia, más valdría que nos dijeras de una vez lo que es». A lo cual responde Sócrates: «A falta de palabras, doy a en ten d er lo que es la justicia m ediante mis actos»363. Sócrates, ciertam ente, es un apasionado de la palabra y del diálogo. Pero tam bién desea con la m ism a pasión m ostrar los límites del lenguaje. No podrá com pren derse jam ás lo que es la justicia si no se vive justam ente. Al igual que cualquier realidad auténtica, la justicia resulta indefinible. Precisa m ente, Sócrates quiere que su interlocutor com prenda tal cosa pa ra invitarle a «vivir» en la justicia. El cuestionam iento del discurso conduce de hecho al cuestionam iento de un individuo que debe de cidir, de m anera taxativa, si tom ará la resolución de vivir según su consciencia y su racionalidad. Como dice un o de los interlocutores de Sócrates: «Nos arrastra a entrar en un discurso inacabable hasta que uno se ve obligado a rendir cuentas de sí mismo, tanto de la ma nera en que vive en este m om ento com o de la existencia que ha lle vado en el pasado»364. De este m odo, el individuo es puesto en cues tión desde el fundam ento mismo de sus actos, tom ando consciencia del problem a real que supone ser él m ism o para sí mismo. Todos los valores se ven así invertidos y tam bién el interés que antes se les prestaba. Dice Sócrates en la Apología de Sócrates redactada p o r Pla tón: «No m e preocupa en absoluto lo que suele preocupar al com ún de la gente: asuntos de negocios, adm inistración de bienes, cargos im portantes, éxitos oratorios en público, magistraturas, coaliciones o facciones políticas. No siento que m e concierna este cam ino... si no aquel otro por el que, a cada uno de vosotros, haría el m ayor bien, intentando convencerle de preocuparse no tanto de lo que 89
tiene com o de lo que es, convirtiéndose en alguien lo más excelen te y razonable posible»365. Para realizar esta apelación al ser del in dividuo, el m étodo socrático adopta carácter existencial. Es por ello por lo que, a su m anera, K ierkegaard y Nietzsche quisieron poner lo de nuevo en práctica. Esta puesta en cuestión del individuo, este «Preocúpate de ti mismo»366 que Sócrates no deja de repetir incan sablem ente, vuelve, cóm o no, a aparecer de nuevo en el siguiente texto de Nietzsche en el que, describiendo al hom bre según Schopenhauer, lo m uestra aislado entre el desinterés de sus contem po ráneos: «Bjyo las más diversas máscaras, jóvenes, adultos, ancianos, padres, ciudadanos, sacerdotes, funcionarios y m ercaderes siguen su cam ino soñando sólo en la com edia que todos ju n to s ofrecen sin pensar en absoluto en sí mismos. A la pregunta “¿Para qué vives?” responderían incluso con orgullo: “¡Para convertirm e en un buen ciudadano, en un sabio, en un hom bre poderoso!”»367. «Todas las instituciones hum anas han sido creadas para im pedir que los hom bres se sientan vivir, gracias a la dispersión constante de sus pensa mientos.»36* «El odio proviene p o r lo general de que todos quieren escapar de sí mismos.»369 Ya el Alcibíades del Banquete decía: «Só crates m e obliga a confesarm e que yo, adem ás de mis m uchas defi ciencias, sigo despreocupándom e todavía de m í m ism o y ocupán dom e sólo de la política de los atenienses»370. Puede percibirse el alcance político de esta inversión de valores, de este cam bio en las norm as directrices de la vida. La preocupación p o r el destino indi vidual no puede dejar de provocar algún conflicto con la ciudad371. Este será el sentido profundo del proceso y m uerte de Sócrates. La ironía socrática devino dram ática desde el m om ento en que la ve mos, gracias al testim onio aportado por la Apología de Sócrates, ejer cerse a expensas de los acusadores del filósofo y provocar en cierto m odo su condena a m uerte372. Aquí aparece precisam ente esa «severidad existencial» de la que habla K ierkegaard373. El m érito de Sócrates, en su opinión, consiste en haber sido un pensador anclado en la existencia, en lugar de un filósofo especulativo que olvida lo que supone existir374. La catego ría fundam ental de la existencia según K ierkegaard es el Individuo, es el U nico375, la soledad de la responsabilidad existencial. A su jui90
ció, Sócrates fue el inventor'’76. Se encuentra en este punto u n a de las causas más profundas de la ironía socrática. El lenguaje directo se dem uestra im potente para com unicar la experiencia existencial, la auténtica consciencia del ser, la severidad de la vida, la soledad en la hora de las decisiones. H ablar supone estar condenado p o r par tida doble a la trivialidad377. En prim er lugar, no puede existir co m unicación directa de la experiencia existencial: cualquier palabra puede resultar «trivial». Y por otra parte, la trivialidad, en form a de ironía, puede perm itir la com unicación indirecta378. Tal com o indi ca Nietzsche: «Creo advertir que Sócrates era profundo (su ironía correspondía a la necesidad de rodearse de un aire superficial para p o d er así m antener relaciones con los hom bres) »379. Para el pensa d o r existencial, la trivialidad y la superficialidad constituyen en efec to u na necesidad vital: de lo que se trata es de estar en contacto con los hom bres, por más que éstos no se aperciban. Pero vienen a cons tituir al mismo tiem po trucos pedagógicos: los giros y derivaciones de la ironía o la conm oción que im plica la aporía pueden servir co m o introducción al conocim iento de la severidad propia de la cons ciencia existencial, en especial si acaba p o r añadirse, com o veremos, el pod er de Eros. Sócrates no tiene ningún sistema que enseñar. Su filosofía resulta p o r entero puro ejercicio espiritual, un nuevo m o do de vida, reflexión activa, consciencia viviente. Quizá quepa darle un significado todavía más profundo a la fór m ula socrática: «Sólo sé que no sé nada». Esto nos conduce a nuestro pu nto de partida. Sócrates sabe que no es ningún sabio380. Su cons ciencia individual despierta en ese sentim iento de im perfección e inacabam iento. En relación con este asunto, Kierkegaard puede ayudarnos a en ten d er el significado de la figura socrática. Kierke gaard afirm a que sólo sabe una cosa, que él no es cristiano. Está ín tim am ente convencido de que no lo es, puesto que ser cristiano su pone m antener u na verdadera relación personal y existencial con Cristo, supone haber hecho plenam ente propia esta relación, supo ne haberla interiorizado por m edio de u n a decisión que em ana de lo más profundo del yo. T eniendo en cuenta la extrem a dificultad de tal interiorización, no existen verdaderos cristianos. Por lo m e nos, aquel que tiene consciencia de no serlo sería m ejor cristiano, 91
en la m edida en que reconoce que él no es cristiano381. La cons ciencia de Kierkegaard, com o cualquier consciencia existencial, se m uestra p o r tanto dividida. No existe más que com o consciencia que tiene de sí misma de no existir verdaderam ente. Esta conscien cia del filósofo sería del m ism o cariz que la consciencia socrática: «Oh Sócrates, tenías la m aldita ventaja de poder evidenciar, gracias a tu ignorancia, que los dem ás eran todavía m enos sabios que tú: ellos ni siquiera sabían que eran ignorantes. Tu tarea es tam bién la mía. Suelen exasperarse conm igo cuando m e ven capaz de dem os trar que los dem ás son todavía m enos cristianos que yo, que respe to tanto al cristianismo que m e he atrevido a descubrir y confesar que no soy cristiano»382. La consciencia socrática se nos aparece tam bién, p o r su parte, di vidida y desgarrada, no por la figura de Cristo sino p o r la figura del Sabio, u na norm a trascendente. Lajusticia, com o hem os podido ob servar, no puede definirse, tan sólo vivirse. T odos los discursos del m undo no servirían para expresar la profundidad de la decisión del hom bre que ha elegido ser justo. Pero toda decisión hum ana está am enazada p o r la precariedad y la fragilidad. Al elegir actuar con justicia en determ inado acto, al hom bre le asalta el presentim iento de una existencia que podría ser justa, de m anera plena. Esta sería la decisión característica del Sabio. Sócrates tiene consciencia de no ser sabio. El no es sophos, sino philosophos, no un sabio, sino alguien que desea la sabiduría porque carece de ella. Com o h a explicado de m odo excelente P. Friedlánder, «la ironía socrática es m anifestación de la tensión entre la ignorancia (es de cir, la im posibilidad de expresar con palabras la esencia de lajusti cia) y la experiencia directa de lo desconocido, o dicho de otra m a nera, de la existencia del hom bre justo, cuya justicia llega a alcanzar el nivel divino»383. Al igual que Kierkegaard se considera cristiano en la m edida que es consciente de no serlo, Sócrates es sabio en la m e dida que es consciente de no serlo. De esta sensación de carencia surge un inm enso deseo. Por esta razón Sócrates encam a, para la consciencia occidental, los rasgos de Eros, el etern o vagabundo en busca de la verdadera Belleza. 92
II. Eros
Podría decirse de Sócrates que es el prim er individuo surgido en la historia del pensam iento occidental. Com o ha señalado W. Jaeger384, la literatura socrática, en especial las obras de Platón y de Je nofonte, al intentar trazar el retrato literario de Sócrates, se esforzó por destacar su originalidad, su unicidad. Esta necesidad se m uestra con claridad en virtud del extraordinario suceso que supuso la apa rición de una personalidad incom parable. Aquí subyace, com o ha destacado K ierkegaard385, el sentido profundo de los térm inos atopos, atopia o atopotatos, que aparecen con m ucha frecuencia a lo lar go de los diálogos de Platón386 con el fin de describir el carácter de Sócrates, por ejem plo en el Teeteto (149a): «Dicen que soy atopotatos y que sólo creo en la aporia». Esta palabra significa etim ológica m ente «fuera de lugar», y por lo tanto extranjero, extravagante, ab surdo, inclasificable y desconcertante. En su elogio de Sócrates, en el Banquete, Alcibíades insiste sobre esta particularidad. Existen nor m alm ente, según nos dice, diversas clases de hom bres, ciertos tipos ideales de los cuales form an parte todos los individuos: por ejem plo, existe el tipo «gran general, noble y valiente»: sus representantes se rían en la antigüedad hom érica Aquiles, y entre los contem porá neos el caudillo espartano Brasidas; existe el tipo «hom bre de Esta do elocuente y con criterio», siendo sus representantes en la antigüedad hom érica el griego Néstor o el troyano A ntenor, y entre los contem poráneos Pericles. Pero Sócrates no pertenece a ninguna clase. No puede ser com parado con ningún hom bre, concluye Alci bíades, todo lo más con los silenos y los sátiros387. Sí, Sócrates es la Individualidad, lo U nico, ese Individuo tan apreciado p or Kierke gaard que incluso le habría gustado que pudiera escribirse sobre su propia lápida: «Fue el Individuo»388. Y sin em bargo, a pesar de este carácter incom parable, verem os a Sócrates encam ar los rasgos mitológicos de Eros389. Es cierto que se tratará de un Eros concebido com o u na proyección de la figura de Sócrates. íntim am ente ligada a la ironía del diálogo, aparece en Sócrates u n a ironía am orosa que conlleva ciertos cam bios de situación, de 93
hecho similares a los de la ironía discursiva. Precisem os de entrada que el am or que aquí se plantea es el am or hom osexual, justam en te porque tiene carácter educador. En la Grecia de los tiem pos de Sócrates, el am or m asculino p erdura como recuerdo y superviven cia de la educación guerrera arcaica, en la cual el joven noble era form ado en las virtudes aristocráticas, en el m arco de una amistad viril puesta bajo la supervisión de un adulto. El vínculo maestro-discípulo surge en época sofística a partir del m odelo de esta relación arcaica, que suele expresarse m ediante una term inología erótica. Los añadidos propios de la retórica y de la ficción literaria a esta m a nera de hablar debe tenerse p o r eso siem pre muy en cuenta590. La ironía am orosa de Sócrates consiste evidentem ente en fingir haberse enam orado hasta que aquel a quien ha requerido con sus atenciones, gracias al giro supuesto por la ironía, se enam ora a su vez. Tal cosa explica Alcibíades en su elogio de Sócrates. Engañado por las num erosas declaraciones de Sócrates, Alcibíades, creyendo en su seriedad, le invita cierta tarde para seducirle. Se desliza en su lecho y com ienza a abrazarle. Pero de repente Sócrates se dom ina perfectam ente y deja de abandonarse a la seducción. Dice Alcibía des: «Desde entonces fui yo quien quedó reducido a la esclavitud, quedando en el estado de quien ha sido m ordido p o r una víbora»591. «Pues es al corazón o al alma, o a com o convenga llam ar a eso, que cabe apelar, y es ahí donde se m e clava el colmillo, donde noto el m ordisco de los discursos filosóficos. Cuando los escucho el corazón m e bate más fuerte que a los coribantes durante su frenesí, hacién dom e sus palabras derram ar lágrimas [...]. No soy el único con quien se ha portado así. Igualm ente a Cármides [...], Eutidem o [...] y a m uchísim os otros, a quienes engañó haciéndose pasar por ena m orado m ientras adoptaba el papel de am ado en vez del de am an te»392. Q ué m ejor com entario a este pasaje que el de Kierkegaard: «Convendría llamársele quizá en ese sentido seductor: seducía a los jóvenes despertando aspiraciones que luego no satisfacía. Engañaba a todos ellos del mismo m odo en que engañaba a Alcibíades. Atraía a estos jóvenes pero entonces, cuando se volvían hacia él, cuando querían encon trar reposo a su lado, se alejaba po niendo fin a la an terior fascinación, conociendo ellos el profundo sufrim iento propio 94
(le los am ores desgraciados y sintiéndose engañados, y dándose cuenta en ese m om ento de que Sócrates no les am aba, sino que eran ellos los que am aban a Sócrates»395. El am or irónico de Sócrates consiste pues en fingir haberse ena m orado. En la ironía dialéctica Sócrates actuaba de m anera similar, planteando sus preguntas, intentando que su interlocutor le com u nicara su saber o su sabiduría. Pero de hecho, lo que descubría el interlocutor en ese ju eg o de preguntas y respuestas era su incapaci dad para poner algún rem edio a la ignorancia de Sócrates, puesto que en realidad no disponía de ningún saber ni sabiduría que pro porcionarle. Era pues a la escuela de Sócrates, es decir, de hecho a la escuela del ser consciente del no-saber, a la que el interlocutor quería remitirse. En la ironía am orosa Sócrates actúa de idéntica m anera pero en este caso m ediante declaraciones am orosas, pre tendiendo que aquel a quien finge am ar le haga entrega no de su saber, sino de su belleza corporal. U na situación com prensible: Só crates no tiene herm osura, pero sí el joven. Pero esta vez el am ado o considerado com o tal descubre por la actitud de Sócrates que le es im posible satisfacer su am or, pues no es poseedor de la verdade ra belleza. Al descubrir que carece de ella se enam ora de Sócrates, es decir, no de su belleza, pues Sócrates no tiene, sino más bien de ese am or que, según lo define Sócrates en el Banquete394, es deseo de la Belleza de la que uno está privado. De este m odo, estar enam o rado de Sócrates vendría a ser com o estar enam orado del am or. Este es precisam ente el sentido del Banquete de Platón395. El diá logo está construido de m anera que se descubra la similitud de las figuras de Eros y Sócrates. Platón m uestra, según la costum bre ha bitual, a todos los invitados, de izquierda a derecha, haciendo uno p o r uno su elogio de Eros. Así se van pronunciando sucesivamente Fedro y Pausanias, y después el m édico Erixím aco, el poeta cóm ico Aristófanes y el poeta trágico Agatón. En cuanto a Sócrates, al lle garle su turno, no com ienza elogiando el A m or (tal cosa resultaría contraria a su m étodo), sino que cuenta la entrevista m antenida an taño con Diótima, la sacerdotisa de M antinea, quien le n arrara el m ito del nacim iento de Eros. N orm alm ente el diálogo debería ter m inar aquí, pero de repente irrum pe en la sala de festines Alcibía95
des, adornada su cabeza con violetas y hojas de hiedra y m oderada m ente ebrio. No obstante, se som ete tam bién a las leyes del ban quete, pero en vez de dedicar su elogio a Eros lo dedica a Sócrates. Aquí la sim ilitud entre Sócrates y Eros no se subraya sólo por el hecho de que el elogio de Sócrates es pronunciado a continuación, situándose en la línea de los anteriores elogios de Eros, sino porque los rasgos com unes del perfil de Eros narrado p o r Diótim a y el de Sócrates bosquejado por Alcibíades resultan ser num erosos y alta m ente significativos. El día en que nació Afrodita, explica Diótim a, los dioses cele braron un banquete. Al acabar éste, Penia, es decir, «Pobreza», «Pri vación», se presentó para m endigar. Vio entonces en el jard ín de Zeus a Poros, es decir, «Causa», «O portunidad», «Riqueza», em bria gado por el néctar y adorm ecido. Buscando p o n er rem edio a su in digencia, Penia decidió tener un hijo con Poros. Se echó a su lado y concibió así a Amor. Esta genealogía de Eros perm ite a Diótima trazar su retrato, de m anera tan sutil que la descripción adm ite diversas interpretacio nes. En prim er lugar, conform e narra el mito, podem os reconocer en Eros los rasgos de su padre y de su m adre: p o r parte paterna, dis pone de un espíritu ingenioso y astuto, su euporia; p o r parte m ater na, m uestra un estado de pobreza y m endicidad, su aporia. La pre sente descripción arroja luz sobre cierta concepción del Amor. M ientras los otros invitados han descrito a Eros de form a idealizada, Sócrates cuenta el diálogo que m antuvo con D iótim a a fin de ofre cer una visión más realista del Amor. El am or no tiene nada de her moso, com o pretendía el poeta trágico Agatón. Si lo fuera dejaría de ser Amor. Pues Eros es esencialm ente deseo y u n o sólo puede de sear aquello de lo que está privado. Eros no puede ser hermoso: hi jo de Penia, está privado de belleza; pero hijo tam bién de Poros, es capaz de po n er rem edio a esta privación. Agatón ha confundido el Am or con su objeto, es decir, con el am ado. Pero para Sócrates el Am or es am ante. No sería p o r tanto ningún dios, tal como suele creerse, sino sólo un daimon, un interm ediario en tre lo divino y lo hum ano. Por eso la descripción de Eros realizada p or D iótim a encierra al 96
go de cómico. Son reconocidos los esfuerzos a los cuales condena al Amor. Así, reza el fam oso adagio: «Militat omnis amans». El am ante m onta guardia a la puerta del am ado, y pasa las noches al raso. Se convierte en m endigo y soldado. Pero tam bién en alguien rico en in venciones, en brujo, m ago y hábil retórico, porque el A m or espolea el ingenio. En virtud de él todo desaliento y esperanza, carencia y sa ciedad, van sucediéndose sin interrupción ju n to con los éxitos y fra casos amorosos. Se trata del Eros picaro, desvergonzado, testarudo, indiscreto y salvaje, de ese verdadero m onstruo del cual la poesía griega, hasta el período bizantino, gozará narrando sus fechorías596. Pero en esta representación del Eros cazador, Platón, con sor p rendente habilidad, entrecruza los rasgos de Sócrates, es decir, del «filósofo». Eros, nos dice Diótima, lejos de ser delicado y herm oso com o piensa Agatón, se m uestra siem pre m iserable, rudo, grosero, desharrapado y descalzo. El Sócrates del cual Alcibíades hace elogio va tam bién descalzo, cubierto con un basto m anto que a duras pe nas le protege del frío en invierno’97. Y nos enteram os en el curso del diálogo que Sócrates se ha bañado, excepcionalm ente, p ara asis tir al banquete,9S. Los poetas cómicos se burlarán a su vez de sus pies descalzos y de su viejo m anto’99. Esta figura de Sócrates a m anera de Eros m endicante se convertirá en la del filósofo cínico, en la de Dió genes, vagabundo sin hogar, con su m anto y sus limosnas, en ese Diógenes verdadero «Sócrates furioso», tal com o al parecer se defi nía a sí mismo400. Com o ha señalado P. Friedlánder401, este Eros de pies descalzos recuerda tam bién al hom bre primitivo, tal com o se describe en el Protágoras (321c 5) y en la República (272a 5). Estamos cerca, pues, de la figura del sileno, es decir, del ser puram ente na tural, de la fuerza prim itiva anterior a toda cultura y civilización. No resulta indiferente el hecho de que este elem ento form e parte del com plejo retrato de Sócrates-Eros. Pues se corresponde a la perfec ción con esa inversión de los valores provocada por la consciencia socrática. Para aquel que se preocupa de su alm a lo esencial no se encuentra en el m undo de las apariencias, de las costum bres o las com odidades, sino en la libertad. Y sin em bargo D iótim a nos dice igualm ente que Eros ha here dado los rasgos de su padre: «Siempre urd e alguna tram pa para los 97
espíritus nobles, pues es valeroso, intrépido y diligente. Resulta un tem ible cazador, siem pre a p u n to de em prender alguna astucia, or gulloso de su habilidad402, lleno de recursos (parimos), sin dejar nu n ca de pensar en estratagem as, con algo de em belesador, mago y so fista»403. U no creería estar escuchando al Estrepsíades de las Nubes, de Aristófanes, cuando describe en lo que espera convertirse gracias a la educación socrática: «Intrépido, elocuente, diligente, desver gonzado... nunca parco en palabras, un verdadero zorro»404. En su elogio de Sócrates, Alcibíades le trata de desvergonzado sileno405, y antes que él Agatón ha gratificado a Sócrates con el epíteto hybristes‘m . Para Alcibíades, Sócrates es un m ago407, dotado de gran elo cuencia y hábil a la hora de atraer la atención de los jóvenes her mosos408. En cuanto al poderío de Eros, vuelve a aparecer en ese retrato de un blindado Sócrates presentado p o r Alcibíades: resis tente al frío, al ham bre, al m iedo, y perfectam ente capaz de sopor tar tanto el vino com o prolongados períodos de m editación409. Du rante la retirad a de D elión, explica A lcibíades, Sócrates se desplazaba con tanta tranquilidad com o si circulara p o r las calles de Atenas, con ese aspecto que describe Aristófanes cuando nos lo m uestra «pavoneándose y lanzando m iradas ladeadas, descalzo, po r más que ello resulte penoso, y expresión adusta»410. Tenem os aquí, pues, el retrato de un Sócrates-Eros no dem asia do halagador. Com o es natural, estam os en el reino de la ironía pla tónica, tal vez incluso socrática. Pero esta figura no deja de presen tar por ello m enor profundidad psicológica. Eros es un daimon, nos inform a Diótima, es decir, un interm e diario entre los dioses y los hom bres. Volvemos a rozar el problem a de la m ediación, constatando de nuevo lo incóm odo de tal circuns tancia. El dem oníaco Eros que nos describe D iótim a resulta indefi nible e inclasificable, al igual que Sócrates, el atopos. No es dios ni hom bre, bello ni feo, sabio ni insensato, bueno ni m alo411. Sólo pue de definirse com o deseo porque, al igual que Sócrates, tiene cons ciencia de n o ser herm oso ni sabio. Por eso es filo-sofo, am ante de la sabiduría, es decir, deseoso de alcanzar el nivel del ser propio de la perfección divina. En la descripción ofrecida p o r Diótim a, Eros es de esta m anera deseo de su pro pia perfección, de su verdadero yo. 98
Sufre por verse privado de la plenitud del ser, aspirando a alcanzar la. Además, m ientras los dem ás am an a Sócrates-Eros, m ientras am an a ese Am or revelado por Sócrates, lo que están am ando en Só crates es esa aspiración, ese am or por la Belleza y la perfección del ser. E ncuentran p o r lo tanto en Sócrates el cam ino hacia su propia perfección. Del mismo m odo que Sócrates, Eros se nos plantea com o u n a lla m ada, com o una posibilidad que se nos abre, pero no im plica la Sa biduría ni la Belleza p o r sí mismo. C iertam ente los silenos a los cua les se refiere Alcibíades se revelan, cuando son abiertos, repletos de estatuillas de dioses412. Pero estos silenos no son las estatuas que con tienen. Se abren sólo para que podam os cogerlas. Etim ológicam en te, Poros, el padre de Eros, significa «pasaje», «acceso», «salida». Só crates no es más que un sileno que se abre hacia algo situado más allá de él. Tal cosa es el filósofo: una llam ada a la existencia. Sócra tes le dice irónicam ente al herm oso Alcibíades: «Si me am as es por que has debido percibir en m í una belleza extraordinaria que en na da se asemeja a las form as que se encuentran en ti. Pero exam ina las cosas con el mayor cuidado con tal de no confundirte en lo que res pecta a m í y a mi nada real»413. Sócrates pone de este m odo en guar dia a Alcibíades: al am ar a Sócrates no está am ando sino a Eros, el hijo de Penia y Poros, y no a Afrodita. Pero si le am a es porque pre siente que Sócrates le m uestra el cam ino hacia una belleza extraor dinaria que deja atrás cualquier belleza terrenal. Las virtudes de Só crates, esas estatuas de los dioses escondidas dentro del irónico sileno, esas virtudes de Sócrates tan adm iradas por Alcibíades414, no son más que un reflejo, un sabor anticipado de la Sabiduría perfec ta que Sócrates desea y que desea Alcibíades por m edio de Sócrates. Encontram os por tanto, en el eros socrático, la misma estructura fundam ental que en la ironía socrática, u na consciencia desdoblada que presiente apasionadam ente que ella no es lo que debería ser. De sem ejante sentim iento de escisión y carencia nace el Amor. Cabe considerar com o uno de los grandes m éritos de Platón el hab er sido capaz de introducir, creando el m ito de Sócrates-Eros, la dim ensión del Amor, del deseo y de lo irracional en el ám bito filo sófico. Pero antes que otra cosa se nos ofrece la experiencia m ism a 99
del diálogo, tan típicam ente socrática, esa voluntad de sacar a la luz determ inado problem a que preocupa a ambos interlocutores. Ade más del m ovim iento dialéctico del logos, este cam ino recorrido ju n tos por Sócrates y el interlocutor, este impulso com ún por ponerse de acuerdo, im plican la presencia de cierto sentim iento am oroso, y la filosofía se apareja antes con este ejercicio espiritual que con la construcción de un sistema. La tarea del diálogo consiste, esencial m ente, en m ostrar los límites del lenguaje, la im posibilidad para el lenguaje de com unicar la experiencia m oral y existencial. Pero en sí mismo el diálogo, en cuanto que acontecim iento, en cuanto que ac tividad espiritual, resulta ser ya experiencia m oral y existencial. Y es que la filosofía socrática no supone la simple elaboración de un sis tema, sino el despertar de la consciencia, la elevación a un nivel del ser que sólo puede conseguirse m ediante la relación de un indivi duo con otro. Tam bién Eros, al igual que el irónico Sócrates, no puede enseñar nada puesto que es un ignorante: no hace más sabio a nadie, pero sí diferente. Él tam bién es mayéutico. Ayuda a las al mas a engendrarse a sí mismas. Resulta verdaderam ente em ocionante seguir el recuerdo del Eros socrático a lo largo de la historia415; por ejem plo, en la Alejan dría del siglo III d. C., el cristiano G regorio T aum aturgo hará el elo gio de su m aestro O rígenes en los siguientes térm inos: «Como una chispa lanzada en m itad de nuestras almas, se enciende e ilum ina en nosotros el am or hacia el Logos y el am or por ese hom bre, amigo e intérprete de este Logos», para continuar diciendo después que «este hom bre, que sabía a la m anera de Sócrates dom arnos como si fuéramos caballos salvajes gracias a su m étodo elenctico»416. Y como ha dem ostrado E. Bertram 417 en unas magníficas páginas, es esta tra dición del Eros socrático, esta tradición del dem onism o educador, la que recupera Nietzsche. Tres son las fórmulas, según E. Bertram , que expresan perfectam ente esa dim ensión erótica de la pedagogía, la prim era del propio Nietzsche: «Sólo el am or nos da a conocer las perspectivas más profundas»; la de Goethe: «Sólo se aprende de quien se ama»; y de H ólderlin: «Con el am or los m ortales dan lo m e jo r de sí mismos»; tres fórm ulas que dem uestran que gracias al am or recíproco puede accederse a la verdadera consciencia418. 100
Esta dim ensión del am or, del deseo, pero tam bién de lo irracio nal, podría decirse que supone, retom ando el vocabulario de Goe the, lo «demónico». Tal dim ensión la habría descubierto Platón en Sócrates. El daimon de Sócrates lo constituía, com o sabemos, esa ins piración que en ocasiones se im ponía a él de una form a p o r com pleto irracional, com o u n a señal negativa que le im pedía h acer tal o cual cosa. En cierto m odo constituía su «carácter» propio, su au téntico yo. Este elem ento irracional de la consciencia socrática no le resulta por otra parte del todo extraño a la ironía socrática. Si Só crates afirm aba no saber nada era quizá porque se rem itía, para ca da acción, a su propio daimon y porque confiaba en el daimon de sus interlocutores. Sea com o fuere, y j. H illm an insistió sobre este pun to en este mismo lugar en 1966, en virtud de percibir Platón en Só crates a un hom bre dem ónico fue capaz de entrecruzar su Sócrates con la figura del gran daimon Eros419. ¿Cómo describir esta dim ensión dem ónica? ¿No será nuestro m ejor guía en la m ateria ese G oethe que, durante toda su vida, es tuvo fascinado por el inquietante m isterio de lo «demónico»? Por otra parte, debió de ser probablem ente en los Sokratische Denkwürdigkeiten de H am ann420 donde se encontraría po r vez prim era con lo dem ónico bajo la form a del daimon de Sócrates, ese Sócrates que fascinaría hasta tal punto a G oethe que, en una carta a H erd er de 1772, puede leerse esta exclam ación tan extraordinaria: «W ár’ich einen Tag und eine Nacht Alzibiades und dann wollt’ich sterben»421. Lo dem ónico de G oethe adopta todos los rasgos am bivalentes y am biguos del Eros socrático. Como explica en el vigésimo libro de Dichtung und Wahrheit, se trata de una fuerza que no es divina ni hu m ana, diabólica ni angélica, que separa y une a todos los seres. Co m o el Eros del Banquete, no puede definirse más que recurriendo a sim ultáneas y contradictorias negaciones. Pero es una fuerza que proporciona a quienes la poseen un increíble poder sobre los seres y las cosas. Lo dem ónico representa en el universo la dim ensión de lo irracional, de lo inexplicable, una suerte de magia natural. Este elem ento irracional supone la necesaria fuerza m otriz indispensa ble para cualquier acción, el dinam ism o ciego por más que inexo rable, que es preciso saber utilizar y al cual no puede escaparse. So 101
bre el daimon individual G oethe ha afirm ado en Unuorte. «So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen... und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprágte Form die lebend sich entwickelt»in. En las obras de Goethe, los seres que presentan en mayor m edida tal elem ento dem ónico adoptan los rasgos del Eros del Banquete. Com o ha dem os trado A. R aabe423, es algo que puede com probarse en especial en el caso de M ignon. Al igual que Eros, ella es una indigente que aspira a la pureza y a la belleza. Sus vestiduras son bastas y miserables, m ientras sus dones musicales revelan su riqueza interior. Al igual que Eros, se acuesta sobre el frío suelo o sobre el um bral de la casa de W ilhelm Meister. Y tam bién al igual que Eros, supone una pro yección, u na representación de la nostalgia que W ilhelm siente por una vida superior. La Otilia de Wahlverwandtschaften sería, por su parte, otra figura dem ónica. Se nos presenta com o una fuerza na tural, potente, extraña, fascinante. Su profunda relación con Eros se sugiere con más discreción que en el caso de M ignon, pero no por eso deja de ser m enos real. C abría recordar igualm ente la figu ra herm afrodita del H om únculo, al que en el segundo acto del Se gundo Fausto se relaciona claram ente con Eros424. E lem ento am biguo, am bivalente e indeciso, lo dem ónico no es ni bueno ni malo. Sólo la decisión m oral del hom bre le otorga de finitivo valor. Pero este elem ento, irracional e inexplicable, resulta inseparable de la existencia. No se puede eludir el encuentro con lo dem ónico, ese peligroso juego con Eros. III.
D ioniso
Nos es preciso volver de nuevo a ese extraño am or-odio de Nietzsche p o r Sócrates. Es cierto que en relación con este tem a E. Bertram 425 h a señalado lo fundam ental, pero quizá podría enten derse m ejor la actitud de Nietzsche considerando determ inados as pectos m enos destacados de la figura de Sócrates en el Banquete. Nietzsche conocía bien la extraña seducción ejercida por Sócra tes, «ese encantador de ratas», decía, «ese ateniense malicioso y am ante que hacía tem blar y sollozar a los jóvenes más seguros de sí 102
mismos»426. Su intención era com prender el m ecanism o de tal se ducción: «Ya he sugerido hasta qué punto Sócrates podía resultar repulsivo; por eso parece más necesario todavía explicar su p oder de fascinación»427. De este m odo apunta diversas explicaciones: con su m étodo dialéctico Sócrates introdujo el placer de la com petición entre los griegos, resultaba erótico, com prendía el papel histórico que podía jugar aportando en favor de la decadencia de los instin tos el rem edio de la racionalidad. A decir verdad, ninguna de estas explicaciones tiene nada de fascinante. Pero Nietzsche propone otra más profunda. La seducción ejercida p o r Sócrates sobre la pos teridad provendría de su actitud frente a la m uerte, y de m anera m ás concreta todavía, del carácter casi voluntario que tuvo su m uer te. Ya en su prim era obra, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche sin tetizó en una im agen grandiosa las últim as páginas del Fedón y el Banquete: «Pero el que se le sentenciase a m uerte, y no al destierro únicam ente, eso parece haberlo im puesto el mismo Sócrates con com pleta claridad y sin el horror natural a la m uerte: se dirigió a és ta con la misma calm a con que, según la descripción de Platón, es el últim o de los bebedores en abandonar el simposio al am anecer para com enzar un nuevo día; m ientras a sus espaldas quedan, sobre los bancos y por el suelo, los adorm ecidos comensales, para soñar con Sócrates, el verdadero erótico. El Sócrates m oribundo se con virtió en el nuevo ideal, jam ás visto antes en parte alguna, de la no ble juventud griega»428. Nietzsche ha percibido y vislumbrado en el final del Banquete de Platón un símbolo de la m uerte de Sócrates. C iertam ente, las pala bras de Platón resultan muy sencillas: «Solam ente Agatón, Aristófa nes y Sócrates continuaron despiertos y bebiendo de una gran copa que iban pasándose de izquierda a derecha. Sócrates pasaba con ellos el tiem po [...], y poco a poco les obligaba a reconocer que per tenecía a esa clase de hom bres capaces de com poner indistinta m ente com edias y tragedias [...]. Aristófanes fue el prim ero en dor m irse, y después A gatón, m ientras com enzaba a despuntar el día. Sócrates [...] se levantó y salió. Tom ó el cam ino del Liceo, y tras rea lizar algunas abluciones pasó com o hubiera hecho una vez tras otra a lo largo del día»429. De esta sobria página, algunos poetas han 103
extraído u n am biguo simbolismo. Es la figura del Sócrates m ori bundo la que C. F. Meyer vislum bra en ese am anecer donde sólo el filósofo perm anece en vela: Da mit Sokrates die Freunde tranken, Und die Háupter auf dir Polster sanken, Kam ein Jüngling, kann ich mit entsinnen, Mit zwei schlanken Flótenbláserinnen. Aus den Kelchen schütíen wir die Neigen, Die gespráchesmüden Lippen schweigen, Um die welken Kránze zieht ein Singen... Still! Des Todes Schlummerflóten klingen!"0 Es por el contrario la figura del Sócrates enam orado de la vida la que se le aparece a Hólderlin: Nur hat ein jeder sein Mass Denn schwer ist zu tragen Das Unglück, aber schwerer das Glück Ein Weiser aber vermocht es Vom Mittag bis in die Mitternacht Und bis der Morgen erglánzte Beim Gastmahl helle zu bleiben451. Y éste es el enigm a que Sócrates plantea a Nietzsche. ¿Por qué Sócrates, enam orado de la existencia, da la im presión de odiar la vi da insistiendo en querer morir? Nietzsche conoce y am a al Sócrates enam orado de la vida. En El viajero y su sombra escribe: «Si todo va bien, llegarán tiem pos en que uno preferirá, con tal de perfeccionarse m oral e intelectualm ente, recurrir a los Memorables de Sócrates (“el libro más sugestivo de la li teratura griega”, según los cuadernos inéditos de ju lio de 1879) an tes que a la Biblia, utilizando a M ontaigne y H oracio com o guías en el proceso conducente a la com prensión del sabio y el m ediador más simple e im perecedero de cuantos han existido, Sócrates. De él parten m uchos caminos, las form as de vida filosófica más diferen 104
tes... En relación con el fundador del cristianism o, la ventaja de Só crates es disponer de u na sonrisa que m atiza toda gravedad y u n a sa biduría rebosante de picardía capaz de insuflar al hom bre el estado de ánim o más adecuado»452. Esta sabiduría rebosante de picardía es la del Sócrates danzante que aparece en el Banquete de Jen o fo n te4,,) la de ese Sócrates com placiente e irónico que nos m uestran los Diá logos de Platón, la de ese filósofo am ante de la vida del que ha ha blado H ólderlin en su poem a Sokrates und Alkibiades: Warum huldigest du, heiliger Sokrates, Diesem Jünglinge stets? Kennest du Grósseres nicht? Warum sieht mit Liebe Wie auf Gótter, dein Aug’auf ihn? Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste Hohe Jugend versteht, wer in die Welt geblickt Und es neigen die Weisen Oft am Ende zu Schónem sich4M. En Schopenhauer como educador, la figura del Sócrates am ante de la vida vendrá a solapar la de Schopenhauer. Refiriéndose a la ale gría del sabio, recurrirá a los versos de H ólderlin con tal de descri birlo en unas líneas extraordinarias: Wahrend dem Menschen nichts Fróhlicheres und Besseres zu Theil werden kann, ais einemjener Siegreichen nahe zu sein, die, uieil sie das Tiefste gedacht, gerade das Lebendigste lieben müssen und ais Weise am Ende sich zum Schónem neigen... Sie bewegen sich und leben wirklich... weshalb es uns in ihrer Náhe xuirklich einmal menschlich und natürlich zu Muthe ist und wir wie Goethe ausrufen mochten: «Was ist doch ein Lebendiges ¡ür ein herrliches kostliches Ding! wie abgemessen zu seinem Zustande, wie warh, wie seiend!»"''.
¡Un Sócrates músico! Nietzsche había creído presentir su adveni m iento en El nacimiento de la tragedia. R espondiendo a la llam ada de las divinidades que, en sueños, invitan al filósofo a consagrarse a la música, esta figura de Sócrates com o m úsico serviría para reconci liar la irónica lucidez de la consciencia racional y el entusiasm o de105
m ónico. Éste sería verdaderam ente el «hom bre trágico», tal como se lee en los cuadernos inéditos436. En este Sócrates músico, Nietzs che proyecta sus propias ensoñaciones, su nostalgia de una reconci liación entre Apolo y Dioniso. Y en Sócrates moribundo Nietzsche verá todavía reflejarse su propio dram a. Sócrates ha preferido m orir, y m ientras lo hacía ha pronun ciado estas enigm áticas palabras: «¡Oh Critón, le debo un gallo a Asclepio!», com o si, curado de alguna enferm edad, estuviera en deuda con el dios de la salud437. Así exclama Nietzsche: «Ultimas pa labras grotescas y terribles, que significan para cualquiera que les preste atención: “O h Critón, la existencia es una enferm edad”. ¡Se rá posible! ¡Un hom bre de su tem ple... y tal hom bre era pesimista! ¡Se habría contentado sólo, pues, con ponerle buena cara a la vida disim ulando durante todo ese tiem po su auténtico veredicto, sus más profundos sentimientos! ¡Sócrates, Sócrates vivió con sufri miento! Y al final se vengaría de la existencia con estas palabras mis teriosas, terribles, con esa piedad blasfema. H ubiera preferido que perm aneciera en silencio hasta los últimos estertores de su vida -¿quizá entonces habría form ado parte de una clase superior de es píritus?»438. Tal com o ha dem ostrado adm irablem ente E. Bertram , aquí Nietzsche deja entrever su secreto, su íntim a vacilación, el dram a de su propia existencia. Él, Nietzsche, que quiso pasar p o r el mayor va te del goce de existir y vivir, ¿no supondrá finalm ente tam bién, no tem erá, que la existencia no es más que m era enferm edad? Sócrates traicionó este secreto. De algún m odo dejó entrever lo que pensaba de la vida terrena. Pero Nietzsche quisiera pertenecer a «una clase superior de espíritus», aquellos que saben silenciar este espantoso secreto. Escribe Bertram: «Sus inflam ados y dionisíacos ditiram bos sobre la vida y nada más que la vida, ¿serían quizá u na form a de si lenciar que el gran Educador en el vitalismo no creía verdadera m ente en la vida?»439. En un últim o giro, El crepúsculo de los dioses ofrece una nueva interpretación de las últimas palabras de Sócrates. Esa enferm edad de la cual Sócrates curó no sería en realidad la vi da, sino el género de vida que llevaba Sócrates. De este m odo se m urm ura a sí mismo: «Sócrates no era médico. Sólo la m uerte es el 106
m édico definitivo. Sócrates, por su parte, no hizo más que perm a necer enferm o durante largo tiem po»440. Entonces sería la lucidez socrática, la m oral socrática, esa enferm edad que va m inando la vi da. Pero en tal caso la enferm edad de Sócrates, ¿no será tam bién la enferm edad de Nietzsche, esa lucidez en la que se disuelven los mi tos, esa consciencia despiadada? El am or-odio de Nietzsche en rela ción con Sócrates resulta de hecho idéntico al am or-odio que sien te p o r sí mismo. Y la am bigüedad de la figura de Sócrates, según Nietzsche, ¿no está basada finalm ente en la am bigüedad del perso naje central de la m itología nietzscheana, Dioniso, el dios de la vida y de la muerte? De una m anera en verdad ciertam ente m isteriosa para nosotros, Platón, en el Banquete, ha dispuesto una constelación de símbolos dionisíacos alrededor de la figura de Sócrates441. El diálogo entero podría titularse de hecho El dictamen de Dioniso, puesto que Agatón declara que, con el fin de saber a quién de los dos hay que conside rar más sabio, si a él o a Sócrates, habrán de rem itirse al dictam en de Dioniso; es decir, que quien sea capaz de beber más cantidad y m ejor ganará esta com petición de sophia, de sabiduría y conoci m iento, según el escrutinio del dios del vino442. Más tarde Alcibíades, cuando irrum pe en la sala de banquetes, aparece coronado con violetas y hojas de hiedra, al igual que Dioniso443. Apenas hace en trada, Alcibíades pone sobre la cabeza de Sócrates una corona de cintas, com o acostum braba a hacerse con los vencedores en los cer tám enes de poesía444. Sin em bargo, Dioniso es el dios de la tragedia y de la com edia. Al hacer el elogio de Sócrates, el mismo Alcibíades com pone lo que Sócrates denom ina en seguida «un dram a de sáti ros y silenos»445, pues a tales seres ha com parado con Sócrates. Pero sátiros y silenos com ponen el cortejo de Dioniso, girando original m ente el dram a satírico alrededor de la pasión de Dioniso. La esce na final nos enseña a un Sócrates que perm anece solo ju n to con A gatón, el poeta trágico, y Aristófanes, el poeta cómico, obligándo les poco a poco a adm itir que por su propia condición al hom bre le corresponde ser al m ism o tiem po poeta trágico y poeta cóm ico446. No obstante, Agatón había afirm ado en su elogio de Eros que el am or es el más grande de los poetas447. Y pone com o ejem plo a Só 107
crates, que sobresale en el terreno de Eros y tam bién en el de Dioniso. Por lo dem ás no tiene rival a la hora de beber vino448, ganando la com petición de sabiduría gracias al «dictamen de Dioniso», pues to que sólo él sigue despierto al finalizar el banquete449. ¿Habrá que reconocer tam bién un rasgo dionisíaco en sus largos éxtasis, en esos arrobos que, en dos ocasiones, m enciona el diálogo?450 Se encuentra por tanto en el Banquete de Platón, de una form a que parece consciente y pretendida, una serie de alusiones al ca rácter dionisíaco de la figura de Sócrates, que culm ina en la escena final del diálogo, en la cual Sócrates, el m ejor poeta y bebedor, ha triunfado gracias al dictam en de Dioniso. No debe sorprendernos entonces que, de form a paradójica y se creta, inconscientem ente quizá, la figura de Sócrates coincida final m ente, aju icio de Nietzsche, con la de Dioniso. Al final de Más allá del bien y del mal, Nietzsche dedica a Dioniso un extraordinario elo gio en el que le llama «genio del corazón»451, repitiendo en Ecce ho mo*52 el m ism o pasaje para ilustrar su enorm e penetración psicoló gica, pese a no señalar esta vez el nom bre de aquel al que se dirige. En este him no resuena en cierto m odo un eco del Veni Sánete Spiritus, del viejo elogio medieval de un Espíritu Santo del cual, ajuicio de H am ann45’, el dem onism o socrático era representación: «Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium». El genio del corazón se dem uestra poseedor de la maravillosa delicadeza de suavizar, excitar, corregir. En este retrato del rector de almas con poder dem ónico, Nietzsche quería describir la acción de Dioniso. Pero tal com o supone E. B ertram 454, quizá estuviera pensando tam bién, consciente o inconscientem ente, en Sócrates m ientras pro nunciaba este elogio que nos servirá de conclusión, puesto que en él se resum en los diversos tem as que han ido surgiendo a lo largo de nuestra exposición: «El genio del corazón, tal com o lo posee aquel gran oculto, el dios-tentador y cazarratas nato de las cons ciencias455, cuya voz sabe descender hasta el infram undo de toda al ma, que no dice una palabra, que no lanza una m irada en la que no haya un propósito y un guiño de seducción [...] el genio del cora zón, que a todo lo que es ruidoso y se com place en sí mismo lo ha ce enm udecer y lo enseña a escuchar, que pule las almas rudas y les 108
da a gustar un nuevo deseo -e l de estar quietas com o un espejo, pa ra que el cielo profundo se refleje en ellas-, [...] el genio del cora zón, de cuyo contacto todo el m undo sale más rico, no agraciado y sorprendido, no beneficiado y oprim ido com o p or un bien ajeno, si no más rico de sí m ism o, más nuevo que antes, removido, oreado y sonsacado por un viento tibio, tal vez más inseguro, más delicado, más frágil, más quebradizo, pero lleno de esperanzas que aún no tienen nom bre»456.
109
Marco Aurelio
La física com o ejercicio espiritual, o pesim ism o y optim ism o en la obra de M arco A urelio
C uando se hojea la colección de Meditaciones457 de M arco A ure lio, no podem os dejar de sorprendernos p o r las num erosas decla raciones pesimistas que aparecen ahí. La am argura, el hastío o la «náusea» frente a la m ism a existencia hum ana se ponen de m ani fiesto por m edio de fórm ulas llamativas, com o por ejem plo ésta: «Mira a tu alrededor m ientras te bañas: grasa, sudor, m ugre, agua viscosa y otras cosas repugnantes. Así son todos y cada uno de los m om entos de la vida, así son todos los propósitos» (V III, 2 4 ) . Este tipo de expresiones despectivas se utilizan para referirse en prim er lugar al cuerpo, a la carne, denom inados «barro», «lodo» o «sangre im pura» (II, 2). Pero en realidad son aplicadas tam bién a todo aquello que los hom bres tienen p o r valioso: «Ese plato tan an helado no es más que el cadáver de un pez, un pájaro o un cerdo, ese vino de Falerno m ero jugo de uva, las púrpuras simple pelo de oveja em papado en sangre de crustáceo, la unión de los sexos sólo frotación de vientres acom pañada de la eyaculación, en virtud de un espasmo, de un líquido viscoso» (V I, 13). La misma m irada desi lusionada recae sobre el conjunto de las actividades hum anas: «To do aquello a lo que se da tanta im portancia en el curso de la vida es vacuidad, podredum bre y m ezquindad, sim ple y recíproco m ordis queo entre perros, peleas de niños que poco después se po n en a llo rar» (V , 33, 2). La guerra por la cual M arco Aurelio defiende las fronteras del Im perio supone una especie de caza del sárm ata, si m ilar a la caza de moscas por parte de la araña (x, 10). Sobre la con fusa agitación de las m arionetas hum anas M arco Aurelio lanza su m irada despiadada: «Cabe representárselas cóm o son al com er, al dorm ir, al fornicar o al hacer sus necesidades. Y luego cuando se dan aires de grandeza, gesticulando orgullosam ente o m ontan do en cólera y reprendiendo a la gente con la m ayor altanería» (X , 1 9 ). 113
U na agitación hum ana tanto más irrisoria cuanto que no dura más que el tiem po de un parpadeo, reduciéndose a bien poca cosa: «Hoy sólo un poco de flemas, m añana cenizas o esqueleto» (IV , 48, 3). Dos palabras bastan para resum ir la com edia hum ana: todo es trivial, todo es efím ero. Todo es trivial porque no hay nada nuevo bajo el sol: «Considera sin cesar cóm o todos los acontecim ientos que se producen en el m om ento presente se han producido de for m a idéntica tam bién en el pasado y seguirán produciéndose tam bién en el futuro. Q ué m onótonos resultan estos dram as y escenas que conoces gracias a tu experiencia personal o p o r la historia anti gua. Haz que cobren vida ante tus ojos, por ejem plo lo que se refie ren a la corte de Adriano, de A ntonino, de Filipo, de Alejandro y Creso. Todos estos espectáculos eran los mismos que los de la ac tualidad. Sólo los actores cam bian» (X , 27). U na trivialidad y un te dio que llegan al asco: «Lo que ves en el anfiteatro y en lugares se m ejantes te repugna: siem pre más de lo mismo, convirtiéndose por m or de la uniform idad en un espectáculo fastidioso. Se trata de sen tir esa m ism a sensación frente a la existencia en conjunto. De arri ba abajo, todo es siem pre más de lo mismo y hecho de lo mismo. ¿Hasta cuándo será así?» (V I, 46). No sólo los asuntos hum anos re sultan banales, sino que adem ás son efímeros. M arco Aurelio se es fuerza en revivir por m edio de su im aginación el bullicio hum ano de épocas pasadas (IV , 32), com o p o r ejem plo las de Vespasiano o Trajano: sus m atrim onios, enferm edades, guerras y festejos, el co m ercio, la agricultura, las am biciones y las intrigas. T anto estas m u chedum bres hum anas como sus actividades se extinguieron sin de ja r apenas rastro. Este incesante proceso de destrucción intenta representárselo M arco Aurelio p o r m edio de quienes le rodean (X , 18 y 31). ¿Puede consolarse el hom bre de la brevedad de su existencia es perando cierta supervivencia gracias al nom bre que legará a la pos teridad? ¿Pero qué es un nom bre? «Un simple sonido, débil como un eco» (V , 3 3 ) . Y este m iserable y fugitivo legado sólo se transm iti rá a unas generaciones que no perdurarán, ninguna de ellas, más que el instante de un destello d entro de la infinitud del tiem po (III, 10). En lugar de confiar en esta ilusión, más valdría repetirse ju n to 114
con M arco Aurelio: «Cuántos hom bres ignoran incluso tu nom bre, y cuántos lo olvidarán pronto» (IX , 30). O m ejor todavía: «Pronto lo habrás olvidado todo, pro nto te habrán olvidado todos» (vil, 21). Por lo demás, ¿qué es el m undo hum ano dentro del conjunto de la realidad? Un pequeño puñado de tierra lo contiene, no siendo la m ism a tierra sino un pequeño punto en la inm ensidad del espacio, m ientras que una vida hum ana resulta ser sólo un fugitivo instante de ese doble infinito tem poral que se extiende por delante y detrás de nosotros. D entro de tal inm ensidad todo es arrastrado inexora blem ente por el im petuoso torrente de las metamorfosis, por la co rriente infinita de la m ateria y el tiem po (IV , 4 3 ) . De este m odo, todo lo hum ano no supone sino hum o y niebla (X , 3 1 ). Y, más allá de los siglos y de las diferencias culturales, Mar co A urelio parece hacerse eco del Eclesiastés: «Vanidad de vanida des, y todo vanidad». N o cabe sorprenderse dem asiado, pues, de que num erosos his toriadores hayan hablado con cierta com placencia del pesim ism o de M arco Aurelio. P. W endland458 saca a colación «su som bría resig nación», y J. M. Rist459 su escepticismo. E. R. Dodds460 insiste en la constante autocrítica que ejerce sobre sí m ism o Marco A urelio. Si túa él esta tendencia en relación con cierto sueño del em perador que nos ha sido relatado por Dión Casio461. Al parecer soñó, la no che anterior a su nom bram iento, que tenía los hom bros de marfil. Esto, ajuicio de E. R. D odds462, sugiere que M arco Aurelio padeció en form a aguda eso que los m odernos psicólogos denom inan una crisis de identidad. R ecientem ente el doctor R. Dailly, especialista en trastornos psicosomáticos, y H. van Effenterre463 han intentado diagnosticar, en un trabajo publicado en com ún, los aspectos pato lógicos de orden psíquico y fisiológico que se advierten en el «caso M arco Aurelio». Basándose en el testim onio de Dión Casio464, apun tan que Marco A urelio seguram ente padeció de úlcera gástrica, res pondiendo la personalidad del em perador a los patrones psicológi cos de tal enferm edad: «El ulceroso suele ser un hom bre replegado en su interior, inquieto, preocupado [...]. U na especie de hipertro fia del yo le separa de sus semejantes [...] siendo en el fondo a sí 115
mismo a quien busca en los dem ás [...]. A utoconsciente hasta lo ob sesivo, está más interesado p o r el trato perfecto desde un punto de vista técnico que por las relaciones hum anas propiam ente dichas, de las cuales ésta debería ser sólo un aspecto. Si se trata de un hom bre dedicado al pensam iento se inclinará por ciertos intentos de jus tificación, p o r la creación de personajes de espíritu superior, por las actitudes estoicas o fariseas»465. En opinión de los autores de este ar tículo, las Meditaciones responderían a una necesidad de «autoconvencim iento», de «justificación ante sus propios ojos»466. Es aquí donde justam ente surge, a mi juicio, el problem a, el error de interpretación por el cual se cree posible extraer, a partir de la lectura de las Meditaciones, conclusiones relativas a la psicología del em perador estoico. Suele pensarse en esta obra com o si fuera una es pecie de diario autobiográfico en el que el em perador diera desa hogo a su alma. Suele imaginarse, de m anera bastante rom ántica, al em perador inm erso en la atm ósfera trágica de la guerra contra los bárbaros escribiendo o dictando, al anochecer, sus desengañadas re flexiones acerca de los asuntos hum anos, e intentando constante m ente justificarse o convencerse a sí mismo con tal de po n er fin a las dudas que le corroen. Pero las cosas no son así. Para com prender en qué consisten las Meditaciones hay que conocer el género literario al cual pertenecen y situarlas en el horizonte general de la enseñanza y de la vida filo sófica de la época helenística467. La filosofía era fundam entalm ente, por entonces, u na guía espiritual: no se planteaba dispensar una su m a de enseñanzas abstractas, sino cierto «dogma» destinado a trans form ar el alm a del discípulo. La enseñanza filosófica, por lo tanto, y por más que lleve aparejada prolongados estudios y largos períodos de reflexión, resulta inseparable del retorno constante a unos dog mas fundam entales que se m anifiestan en lo posible p o r m edio de fórmulas tan breves como sorprendentes, en form a de epitome o de ca tecismo, que el discípulo debe ten er siem pre presentes en su cora zón para recordarlas de continuo468. Un m om ento im portante d entro de la actividad filosófica lo constituye, p o r lo tanto, la práctica de la m editación: «M editar día y noche»469, com o puede leerse en la Carta de Epicuro a Meneceo. Con 116
esta m editación lo que se pretende es «tener a mano», es decir, pre sentes, los dogmas fundam entales de la escuela a fin de que su pode roso efecto psicológico pueda ejercerse sobre el alma. Esta m edita ción puede también adoptar forma de ejercicio escrito470, que habrá de constituir un verdadero diálogo con uno mismo: eis heauton471. G ran parte de las Meditaciones de M arco Aurelio responde a este tipo de ejercicio: se trata de tener siem pre presentes y de form a di nám ica en el espíritu los dogm as principales del estoicismo. Son es tos fragm entos de la sistemática estoica472 los que Marco A urelio se está reafirm ando «a sí mismo». A esta práctica de «memorización» de los dogmas habría que añadir, en el caso del em perador filósofo, otros ejercicios espiritua les escritos, en realidad tam bién de carácter tradicional. En prim er lugar se encuentra el exam en de consciencia, por el cual pueden com probarse los progresos espirituales realizados47’. Después tene m os el ejercicio de la praemeditatio malorum*14, destinado a evitar que el sabio se vea superado de form a inesperada por los acontecim ien tos. U no debe, pues, representarse con la mayor viveza aquellos acontecim ientos luctuosos que podrían llegar a suceder, dem ostrán dose a sí mismo al m ism o tiem po que no tienen nada de temible. Las Meditaciones de M arco Aurelio resultan ser por lo tanto un docum ento en extrem o precioso. Suponen un destacado ejem plo de ese género escrito que debió proliferar en la A ntigüedad, pero que p o r su propio carácter estaba llam ado a desaparecer sin dejar rastro: los ejercicios de m editación consignados por escrito. Com o en seguida veremos, las fórmulas pesimistas de Marco A urelio no son m anifestación de las concepciones personales de un em perador desengañado, sino u na serie de ejercicios espirituales practicados según una rigurosa m etodología. En el presente estudio centrarem os nuestra atención en u n ejer cicio espiritual muy característico consistente en hacerse una rep re sentación m ental exacta, «física», de cosas o acontecim ientos. El m étodo es definido en el texto siguiente: En preciso hacerse siempre una definición o descripción de la cosa a re presentarse a fin de poder contemplarla en sí misma, tal como es en esen 117
cia, puesta al desnudo por entero y en todas sus partes según el método de división, y decirse a uno mismo su verdadero nombre y el de las partes que la componen y en las cuales se divide. Pues la mejor manera de alcanzar la grandeza de alma es examinando metódica y verazmente cada una de las cosas que se nos presentan a lo lar go de la vida y contemplarlas siempre de tal modo que el espíritu tenga siempre presentes las siguientes preguntas: “¿Qué es este universo? Para tal universo, ¿qué utilidad tiene la cosa que se nos presenta? ¿Qué valor tiene ésta en relación con el Todo y en relación con el hombre?” ( i i i , 11). El ejercicio consiste por lo tanto en definir, prim ero, la cosa o acontecim iento en sí misma, tal com o es, separándola de las repre sentaciones convencionales que los hom bres, habitualm ente, sue len hacerse. Al m ism o tiem po debe aplicarse un m étodo de división que, com o luego veremos, puede adoptar dos formas: división en partes cuantitativas, si la cosa o acontecim iento pertenece a una rea lidad continua y hom ogénea, o división en partes constituyentes, es decir, en su parte causal y su parte m aterial, en la m ayoría de los ca sos. Por últim o cabe considerar la relación de la cosa o aconteci m iento con la totalidad del universo, situándola en el flujo causal. La parte del m étodo consistente en definir la cosa «en sí misma» y en decirnos su verdadero nom bre nos perm ite en ten d er ciertos textos en apariencia pesimistas, com o los que hem os citado al co m ienzo del presente trabajo. De esta m anera las definiciones de ali m entos, del vino, de la púrpura o de la cópula sexual (V I, 1 3 ) pre tenden pasar p o r definiciones puram ente «naturales», técnicas o médicas de las cosas en cuestión. En concreto, la definición de la có pula recuerda a aquella fórm ula, «la unión sexual es com o una bre ve epilepsia», atribuida por Aulo Gelio a H ipócrates y p or Clem en te de A lejandría a Dem ócrito475. Y lo mismo sucede cuando Marco Aurelio se im agina despiadadam ente a los poderosos en la intimi dad, «cuando com en, duerm en, fornican y hacen sus necesidades» (X , 1 9 ), esforzándose por subrayar los aspectos físicos de la realidad hum ana. Idéntico m étodo se aplica a la representación de la m uer te: «Aquel que considera la m uerte aisladam ente, en sí misma, di solviendo p o r m edio del análisis del concepto las falsas representa 118
ciones m entales que lleva asociadas, llegará finalm ente a pensar que la m uerte es sólo u na obra de la naturaleza» (II, 1 2 ). N um erosas ve ces surge en las Meditaciones el intento de otorgar un nom bre «cien tífico» a esta obra de la naturaleza, de m anera que esté en confor m idad con una teoría general de la física cósmica: «Por un lado dispersión, caso de que la teoría de los átom os sea verdadera; por otro extinción o transform ación, caso de que lo sea la teoría de la u nidad de todo» ( v il, 3 2 ; véanse VI, 4 y 1 0; IV, 1 4 ). Tales representaciones mentales, observa Marco Aurelio, «dan cuenta de la corporeidad de las cosas». «Además las atraviesan de parte a parte, de tal m odo que pueden contem plarse las cosas tal co m o son en sí mismas [...]. C uando las cosas parecen en exceso se ductoras ponías al desnudo, enfréntate a lo escaso de su valor, aleja las historias que se explican de ellas y de las cuales se enorgullecen» (V I, 1 3 ) 476.
O tra form a de conocim iento exacto de los objetos es la divi sión477, ya sea en partes cuantitativas o en partes constituyentes. Las Meditaciones ofrecen un ejem plo de este prim er criterio de división: Si puedes dividir un aire melodioso en cada uno de sus sonidos pre guntándote por el propósito de cada uno de ellos, si no puedes impedirte hacerlo, te sentirás orgulloso. Y lo mismo sucederá en el caso de la danza, si la descompones en cada uno de sus movimientos o figuras. Y lo mismo para el Pancracio. En resumen, que salvo en el caso de la virtud y de cuan to se relaciona con ella, acuérdate de ir directamente a las partes conside radas en sí mismas y de conseguir despreciarlas, gracias a la división que ha ces de estas cosas. Traslada al mismo tiempo este método al conjunto de la existencia (xi, 2). En este m étodo de análisis de los «continuos» en partes cuanti tativas tiene su origen u n o de los temas más habituales de M arco Au relio, el de la fugacidad del instante presente478. La m editación que acabam os de citar aconseja en efecto: «Traslada este m étodo [de di visión en m om entos] al conjunto de la existencia». Y podem os ver a M arco Aurelio aplicarlo concretam ente: «No te dejes engañ ar p or la representación global de tu existencia en su totalidad» (V III, 3 6 ) . 119
Al igual que es u na ilusión representarse el canto com o algo dife rente a una m era sucesión de notas o la danza com o u n a serie suce siva de figuras, supone una equivocación terrible el dejarse engañar por la representación global de tu existencia, p or la acum ulación de todas las dificultades y de todas las pruebas que nos aguardan. Nues tra vida resulta, com o cualquier continuo, finalm ente divisible has ta el infinito479. Cada instante de nuestra vida se desvanece en el m o m ento en que querem os captarlo: «El presente se acorta al máximo si intentam os delim itarlo» (Vlll, 36). De ahí ese consejo de Marco Aurelio tantas veces repetido: «Delimita el presente» (V II, 29). Lo cual quiere decir: intenta percibir hasta qué punto es infinitesimal el instante en el cual el futuro se convierte en pasado. El m étodo aquí utilizado consiste por lo tanto en aislar por me dio del pensam iento un m om ento dentro del continuo tem poral, y después deducir de las partes el todo: un canto no es sino una me ra sucesión de notas, y una vida no es sino una m era sucesión de ins tantes fugitivos. U na aplicación del mismo principio se encuentra en ciertas declaraciones a veces consideradas «pesimistas». Se de duce a partir de un m om ento el conjunto de la existencia, de los molestos espectáculos del anfiteatro la duración entera de la exis tencia (V I, 46), del aspecto repugnante del agua en que nos baña mos la totalidad de instantes de la vida (V III, 24). ¿Q ué puede legiti m ar sem ejante razonam iento? La idea de que el desarrollo tem poral no transform a en m odo alguno el contenido de la reali dad, es decir, que la realidad en conjunto es dada a cada instante o, dicho de otro m odo, que la duración es totalm ente hom ogénea. El m ejor ejem plo de esta concepción lo ofrece la m editación siguien te: «Considera cuántas cosas se producen en cada uno de nosotros en un instante infinitesimal, tanto en lo referido al ám bito psicoló gico com o al fisiológico. Entonces nada te sorprenderá por más que las cosas, o más bien todos los efectos de la naturaleza, se produzcan sim ultáneam ente dentro de esta unidad y esta totalidad que deno minam os cosmos» (V I, 25). El otro m odo de división consiste en distinguir los elem entos esenciales de la cosa o del acontecim iento. Por eso, en num erosas ocasiones, M arco Aurelio enum era las cuestiones que hay que plan 120
tearse en presencia de la cosa que se presenta ante nosotros. C uatro son estas cuestiones, correspondientes a eso que suele llam arse las «categorías» estoicas: ¿Cuál es el elem ento m aterial de la cosa? ¿Cuál es su elem ento causal? ¿Qué relación tiene con el cosmos? ¿Cuál es su duración natural?480 Este m étodo tiene com o objetivo si tuar el acontecim iento o la cosa en un horizonte «físico», en el m ar co general de las ciencias físicas. Por ejem plo, esta m editación: «Es toy conform ado p o r la unión de un elem ento causal y un elem ento m aterial481. N inguna de sus partes puede quedar sum ergida en la na da, p o r cuanto que no ha salido de la nada. Pero cada parte de m í m ism o quedará integrada gracias a cierta transform ación en otra parte del universo y ésta en otra, y así hasta el infinito» (V , 1 3 ). Se gún este punto de vista, el nacim iento y la m uerte del individuo se convierten en dos m om entos de esa universal m etam orfosis que tan to place a la naturaleza (IV , 3 6 ) y en cuya tarea se afana (V III, 6 ) . La visión del im petuoso río de la m ateria universal y del tiem po infini to que arrastran las vidas hum anas queda finalm ente, pues, ligada a este m étodo de división. Gracias a él, el acontecim iento que se pre senta ante nosotros, ya sea el dolor, la injuria o la m uerte, pierde su significado m eram ente hum ano para quedar en relación con su ver dadera causa física, con la voluntad prim igenia de la providencia y el encadenam iento necesario de causas resultante482. «Aquello que te ha sucedido estaba anunciado desde la eternidad, y tam bién des de la eternidad la tram a causal que vinculaba tu aparición concreta y este suceso» (X , 5 ) . El m étodo propuesto por Marco A urelio altera por tanto radi calm ente nuestra m an era de valorar las cosas y los sucesos que rod ean la existencia hum ana. Los hom bres suelen aplicar habitual m ente cuando quieren valorar las cosas un sistema de valores pura m ente hum ano, a m enudo herencia de la tradición, equívoco a causa de sus com ponentes pasionales. Es lo que M arco Aurelio denom ina el tuphos, el énfasis de la opinión (vi, 13). Así pues, puede decirse, en cierto sentido, que el m étodo de definición «física» busca la eli m inación del antropocentrism o, entendiendo aquí por «antropocentrism o» eso humano, demasiado humano que el hom bre añade a las cosas en el m om ento de representárselas: «No te explico nada 121
más salvo eso que las representaciones prim eras te dan a conocer del objeto. P or ejem plo, se te dice que alguien te está calum niando. Esto es lo único que se te dice. Pero esto otro, “se trata de un per juicio para m í”, no te ha sido dicho» (V IH , 49). U n hecho objetivo se ha presentado a nuestro conocim iento: alguien ha dicho tales pala bras. Esto supone la representación prim era. Pero la m ayor parte de los hom bres suelen añadirle p o r sí mismos una segunda represen tación, salida de su interior, que se expresa por m edio de un dis curso tam bién interior: «Estas palabras calumniosas son injuriosas para mí». Al juicio existencial se le añade entonces un juicio de va lor, juicio de valor que, según M arco Aurelio y los estoicos, no está basado en la realidad, puesto que la única desgracia posible que puede acom eter al hom bre es la falta m oral que éste quizá llegue a realizar. De este m odo, concluye M arco Aurelio: «M antente siem pre fiel a las representaciones prim eras sin añadir nada que hayas extraído sólo de tu propio fondo; así nada malo te sucederá. O m e jo r, no añadas algo en tanto no estés familiarizado con cada uno de los acontecim ientos que suceden en el m undo» (V III, 49). Adverti mos por tanto aquí dos etapas: en prim er lugar hay que m antener se fiel a la representación prim era de una m anera casi podría de cirse que ingenua, es decir, m antenerse en la definición de la cosa o del acontecim iento considerado en sí mismo, sin añadirle ninguna falsa valoración; en segundo lugar, concederle a la cosa o al aconte cim iento su auténtico valor, en relación con sus causas naturales: la voluntad de la Providencia y la voluntad hum ana. Vemos aparecer en este punto un tem a habitual en Marco Aurelio, el de la familia ridad del hom bre con la naturaleza; el sabio que practica el m étodo de definición «física» lo encuentra todo «natural», porque está fa miliarizado con los procesos de la naturaleza: «Qué ridículo y ajeno al m undo es quien se sorprende de que cualquier cosa le suceda a lo largo de la vida» (X II, 13). «Todo acontecim iento se produce de m odo tan fam iliar y habitual com o la rosa en prim avera o el fruto en verano» (IV , 44). Es finalm ente en la perspectiva cósmica de la naturaleza univer sal donde todas las cosas y acontecim ientos deben situarse: «Un in m enso y despejado cam po se abrirá ante ti, pues en virtud del pen 122
sam iento puedes abrazar la totalidad del universo y recorrer su eter nidad tem poral, considerando la rápida m etam orfosis de cada cosa individual, la brevedad del m om ento que va del nacim iento a la di solución, la eternidad que precede al nacim iento, la eternidad que seguirá a la disolución» (IX , 32). La m irada del alm a483 coincide con la m irada divina de la naturaleza universal484. Del mismo m odo que respiram os con el aire que nos rodea, nos es necesario pensar con el Pensam iento en el cual estamos inm ersos485. Esta transform ación de la m irada originada por la práctica del co nocim iento «físico» produce com o resultado la grandeza de alma. En el texto que citamos anteriorm ente (III, 1 1 ), Marco Aurelio lo in dica de m anera explícita: «La m ejor m anera de alcanzar la grandeza de alm a es exam inando m etódica y verazm ente cada una de las co sas que se nos presentan a lo largo de la vida». Marco Aurelio no de fine con precisión esta virtud. Todo lo más, observa (X , 8 ) que el tér m ino hyperphron (puede traducirse com o «noble» o «m agnánimo») im plica la «elevación de la parte pensante p o r encim a de las em o ciones delicadas o violentas de la carne, p o r encim a de la vanagloria, de la m uerte y de otras cosas similares». Tal definición es muy simi lar a aquella que los estoicos daban tradicionalm ente de la grandeza de alma: «La grandeza de alm a es esa virtud o conocim iento que nos eleva por encim a de aquello que puede suceder tanto a los benévo los com o a los malvados»486, es decir, por encim a de eso que en len guaje técnico los estoicos denom inaban cosas «indiferentes». Para los estoicos, en efecto, resultaba indiferente todo aquello que no es ni bueno ni malo. Según ellos, el único bien residía en la virtud, y el único mal en el vicio. V irtud y vicio dependen de nuestra voluntad, están en nuestro poder, pero lo restante, com o la vida, la m uerte, la riqueza, la pobreza, el placer, el dolor, el sufrim iento o la celebridad no dependen en absoluto de nosotros. Tales cosas, independientes de nuestra voluntad y por lo tanto ajenas a la oposición entre el Bien y el Mal, resultan indiferentes. Pueden sucederles indistintam ente a los buenos o a los malvados a causa de la decisión inicial de la Provi dencia y del necesario encadenam iento causal. A firm ar que el m étodo de definición «física» genera la grandeza del alm a supone tanto com o decir, pues, que éste nos hace descu 123
brir que todo cuanto no sea virtud debe resultam os indiferente. Es esto lo que se destaca explícitam ente en una m editación de Marco Aurelio: Vivir de la mejor manera posible: conseguirlo depende del alma, si se es capaz de mostrar indiferencia a las cosas indiferentes. Uno logrará ser in diferente a las cosas indiferentes si considera cada cosa según el método de división y definición487, recordando que ninguna de ellas es capaz de gene rar por sí misma una evaluación en relación consigo misma y que no pue den venir hasta nosotros, puesto que las cosas permanecen inmóviles, por lo que somos nosotros quienes tenemos que formamos juicios sobre ellas [...] (XI, 16).
El significado del m étodo que estamos estudiando aparece aquí bajo una nueva luz. Definir o dividir la cosa de m anera puram ente «física», de m anera conform e a la parte «física» de la filosofía, su pone una sustitución del equívoco valor que la opinión hum ana le atribuía. Supone por lo tanto reconocerla com o algo «indiferente», es decir, com o independiente de nuestra voluntad pero depen diente de la voluntad divina, pasándose pues de la esfera trivial y m ezquina de los intereses hum anos a la esfera inexorable del orden de la naturaleza. Cabe destacar la fórm ula «m ostrar indiferencia a las cosas indi ferentes». No parece que todos los estoicos la hicieran suya. Ellos adm itían en efecto que era posible elegir entre varias cosas indife rentes y que algunas resultaban «preferibles» en razón de su mayor o m enor grado de conform idad con la naturaleza: así preferían, por ejemplo, la paz a la guerra, la salvación de la patria a su destrucción. Pero la fórm ula «mostrar indiferencia a las cosas indiferentes» re cuerda la definición sobre el final de la vida acuñada p o r Aristón de Quíos, el estoico herético del siglo III a. C.: «Vivir en una disposición de indiferencia en relación con las cosas indiferentes»488. Aristón quería señalar de este m odo que, al m argen de la virtud, no hay co sas preferibles por su naturaleza: las cosas sólo podían resultar pre feribles en relación con las circunstancias489. Com o ha puesto de manifiesto J. M oreau490, Aristón quería dem ostrar su com pleta adhe 124
sión a ese principio fundam ental del estoicismo que sólo reconocía com o único bien, com o único valor, la virtud. De este m odo habría deseado que la razón fuera capaz de reconocer su deber en cual quier circunstancia sin necesitad del conocim iento de la naturaleza. Sin em bargo, sabemos que fue la lectura de los escritos de Aristón lo que provocaría la conversión de M arco A urelio a la filosofía491. Aclaremos por otra parte el sentido dado por Marco A urelio a esa «indiferencia frente a las cosas indiferentes». Consiste en no es tablecer diferencias: está relacionada con el valor igualitario que concede el alma a cualquier circunstancia y no con la falta de inte rés o com prom iso. Las cosas indiferentes no dejan de tener su inte rés para el sabio, más bien al contrario -y aquí reside el principal beneficio del m étodo «físico» de definición—, puesto que a partir del m om ento en que éste descubre que las cosas indiferentes no de p enden de la voluntad hum ana sino de la voluntad de la N aturale za universal adoptan para él infinito interés, aceptándolas am orosa m ente, pero todas con idéntico am or, encontrándolas herm osas, pero adm irando todas con idéntico entusiasm o. Es éste uno de los aspectos esenciales de la grandeza de alma, pero tam bién el pu n to en el cual Marco Aurelio, p o r más que le haya influido, difiere com pletam ente por lo que sabem os de Aristón de Quíos. Este rechaza ba el aspecto «físico» de la filosofía492, ya que pretendía fundam en tar el deber de tal m odo que perm aneciera independiente del conocim iento de la naturaleza. Por el contrario, Marco A urelio es tablece la grandeza de alm a y la indiferencia frente a las cosas indi ferentes a partir de la contem plación del m undo físico. El ejercicio espiritual consistente en la definición «física», al cual dedicam os el presente estudio, supone la puesta en práctica del com ponente físi co de la filosofía estoica. La estrecha relación existente entre grandeza de alm a y conoci m iento de la naturaleza vuelve de nuevo a aparecer en Séneca493. En el prefacio a un tratado titulado Cuestiones naturales expone la utilidad de esta investigación física. Así define precisam ente la gran deza de alma: «Es la virtud gracias a la cual aspiram os a conseguir la grandeza, porque im plica la liberación del alm a preparándola para el conocim iento de las cosas celestes y haciéndola digna de 125
com partir la condición divina»494. En este punto los estoicos recu peraban la tradición platónica, inaugurada por el fam oso texto de la República495 que el propio M arco A urelio cita del m odo siguiente: «A quien dispone de grandeza de alm a y es capaz de contem plar la totalidad del tiem po y el ser, ¿crees acaso que pued a considerar la existencia hum ana com o algo im portante?» (vil, 35). La grandeza de alma aparece aquí vinculada a u na suerte de vuelo del espíritu lejos de las cosas terrenales. Por más que Marco A urelio, al citar es te pasaje, dé a en ten d er que él m ism o se situaba d en tro de esta tra dición platónica, finalm ente no deja de ser cierto que sus ideas so bre los fundam entos especulativos de la grandeza de alm a están radicalm ente distanciadas del tem a platónico del vuelo im aginario del alma. El estoicism o dota en efecto a Marco A urelio de una físi ca a propósito del suceso concreto, del hic et nunc, y es esta física la que, antes que nada, establece la virtud de la grandeza de alma. El acontecim iento presente, que el m étodo de análisis cuantita tivo del continuo tem poral convertía en algo prácticam ente inm a terial, recobra gracias a ese otro m étodo de análisis de los elem entos esenciales un valor, por así decirlo, infinito. Y es que, si se analizan sus causas, cada elem ento se nos m uestra com o expresión de una voluntad de la N aturaleza que se despliega o repercute en ese en cadenam iento de causas que constituye el Destino. «Circunscribir el presente» supone en prim er lugar librar a la im aginación de ciertas representaciones pasionales de rechazo o esperanza, descargándo las así de inquietud o de inútiles preocupaciones, pero sobre todo practicar un ejercicio de verdadera «presencia de la Naturaleza», re novando a cada instante el consentim iento de nuestra voluntad a la Voluntad de la Naturaleza universal. De esta form a la actividad mo ral y filosófica p o r entero se concentra en el instante: «Con esto es suficiente: con el juicio exacto de la realidad que realizas en el mo m ento presente, con la acción com unitaria que llevas a cabo en el m om ento presente, con la disposición a acoger con benevolencia en el m om ento presente cualquier acontecim iento que pueda pro ducirse p o r causas exteriores» (IX, 6 ). Entendidas de este m odo, puede decirse que las cosas son trans formadas. N o se establecen entre ellas «diferencias»: son aceptadas 126
p or igual, son igualm ente amadas: «La tierra am a la lluvia; ésta am a p or su parte al venerable Eter496. En cuanto al Universo, am a p ro ducir las cosas que deben ser llamadas a la vida. Le digo p o r tanto tam bién al Universo: “Las am o com o tú”. Y no debem os olvidar aña dir algo: ellas am an ser llamadas»497 (X, 21). Al m ism o tiem po todo podría parecer banal, fastidioso e incluso repugnante a causa de la eterna repetición de las cosas hum anas, al ser su duración hom ogénea; cada instante contendría así todas las posibilidades. Pero ahora lo que resultaría enojoso o terrorífico adopta un aspecto nuevo. T odo se convierte en fam iliar para el hom bre que identifica su visión con la de la Naturaleza: ha dejado de ser alguien ajeno al universo. Nada puede sorprenderle porque habita en «la querida ciudad de Zeus»498. A cepta y am a cada aconte cim iento, es decir, cada instante presente con benevolencia, grati tud y piedad499. El térm ino híleos, tan querido p o r Marco Aurelio, ex presa bien tal atm ósfera interior, acabando las Meditaciones justam ente refiriéndose a él: «Similares en su serenidad, pues aquel que te libera ha encontrado a su vez la plenitud de la serenidad» (X II, 3 6 , 5 ) .
La transform ación de la m irada supone pues la reconciliación del hom bre y de las cosas. A nte la m irada del hom bre fam iliarizado con la naturaleza todo brilla con un nuevo resplandor, pasando a desarrollar Marco A urelio u na estética realista en la siguiente m edi tación: Conviene destacar también un asunto de este tipo: incluso las conse cuencias secundarias de los fenómenos naturales tienen algo de gracioso o fascinante. Por ejemplo, cuando el pan está cocido se agrietan algunas par tes de su superficie; y sin embargo son precisamente esas hendiduras, que en cierto modo parecen haber escapado a las intenciones que rigen la ela boración del pan, las que en cierta manera más nos complacen, excitando nuestro apetito de modo muy particular. O también los higos: cuando es tán muy maduros se agrietan. A las aceitunas maduras la cercanía de la po dredumbre les añade una belleza especial. Las espigas se inclinan hacia la tierra, y la cara del león se arruga, y la espuma llena el hocico del jabalí. To das estas cosas y muchas otras, si se consideraran sólo en sí mismas, estarían 127
lejos de resultar agradables a la vista. No obstante, estos aspectos secunda rios que acompañan a los procesos naturales añaden nuevos adornos a su belleza, llenándonos de regocijo; de manera que si alguien dispone de la experiencia y los conocimientos adecuados sobre los procesos del universo no habrá ni uno sólo de estos fenómenos paralelos a los procesos naturales que no se le presente, de alguna manera, bajo una forma agradable. Este hombre no sentirá menor placer al contemplar en su desnuda realidad las fauces babeantes de las fieras que aquellas imitaciones que nos ofrecen pin tores y escultores. Sus ojos puros serán capaces de percibir una especie de madurez y florecimiento en las mujeres y hombres de edad, o una suerte de dulzura encantadora en los pequeños. Muchos casos de este tipo se le irán presentando: no será el primer hombre que se complacerá con todas estas cosas, pero sí algo que conseguirán únicamente quienes estén familiariza dos realmente con la naturaleza y sus obras500 (m, 2). Hem os dejado en este punto muy lejos las declaraciones pesi mistas que citábam os al com ienzo de nuestro estudio. Y sin em bar go estas expresiones pesimistas form aban parte del m ism o ejercicio espiritual que estos him nos a la herm osura de la N aturaleza que aca bamos de leer. T anto unas com o otros se integran en efecto dentro de un ejercicio espiritual consistente en definir, en sí misma, la co sa que se presenta, en dividirlas en partes cuantitativas o conformadoras, en considerarlas desde el punto de vista característico de la parte física de la filosofía. Este ejercicio espiritual, la definición «fí sica», tiene precisam ente com o efecto el hacernos indiferentes a las cosas indiferentes, es decir, el hacernos renunciar a establecer dife rencias entre las cosas que no depen den de nosotros sino de la vo luntad de la N aturaleza universal. N o establecer diferencias implica en prim er lugar renunciar a atribuir a ciertas cosas un falso valor, al m edirlas exclusivam ente desde u na escala hum ana. Este es el senti do de esas expresiones en apariencia pesimistas. Pero no establecer diferencias supone al mismo tiem po descubrir que todas las cosas, incluso aquellas que nos parecían repulsivas, tienen idéntico valor si son m edidas a escala de la N aturaleza universal, contem plando las cosas com o la m ism a N aturaleza las contem pla. Tal es el sentido de esas otras expresiones optimistas, en las cuales se exalta la belleza de 128
todos los fenóm enos naturales, en las cuales se m anifiesta tam bién un consentim iento am oroso para con la voluntad de la N aturaleza. Esta actitud interior en virtud de la cual el alm a no establece dife rencias, otorgando igual im portancia a las cosas, es propia de la grandeza de alma. ¿Era el propio M arco A urelio pesimista u optimista? ¿Padeció úl cera de estómago?501 Las Meditaciones no nos perm iten responder a sem ejantes cuestiones. Sólo nos dan a conocer ciertos ejercicios es pirituales, tradicionales de la escuela estoica, pero bien poco pue den revelarnos sobre el «caso Marco Aurelio».
129
U na clave de las Meditaciones de M arco A urelio: los tres topoi filo só fico s según E pícteto
La posteridad ha concedido, justam ente, u n alto valor literario a las Meditaciones de M arco Aurelio. La contundencia de sus fórmulas, su vivaz expresividad y su tono preciso no dejan de llamar constante m ente la atención del lector. Y sin em bargo, la prim era vez que uno las aborda se le escapan sus m odos de com posición. Tales sentencias parecen sucederse sin la m enor ordenación, com o si hubieran sido dictadas al azar de las im presiones y estados de ánim o de este em pe rador filósofo. Por otra parte, ¿por qué buscar algún orden en una se rie de Meditaciones que no pretenden pasar p o r sistemáticas? N o obstante, con el presente estudio quisiera dem ostrar que, ba jo su aparente desorden, se esconde una ley rigurosa que explica el contenido de estos pensam ientos. Esta ley se manifiesta claram ente p o r lo dem ás en un esquem a ternario que a m enudo reaparece en ciertas sentencias. Pero el esquem a no fue inventado p or M arco Au relio: equivale de hecho exactam ente a los tres topoi filosóficos que utilizara Epícteto en sus Conversaciones. Es este esquem a ternario el que inspira la com posición de las Meditaciones del em perador: cada sentencia desarrolla a veces uno, a veces dos y en ocasiones tres de estos topoi tan característicos. i. El esq u em a te rn a rio en M arco A urelio Puede descubrirse con facilidad en los tres textos siguientes (acom pañam os cada uno de los temas de este esquem a ternario de un núm ero: 1, 2, 3, que nos perm itirá en cada caso reconocerlo): Vil, 54: Por doquier y constantem ente depen de de ti
(1) disfrutar piadosam ente del actual encadenam iento de sucesos, 131
(2) tratar de m anera justa a los presentes, (3) aplicar a las representaciones m entales actuales las reglas de discernim iento, a fin de que nada ajeno y sin objetividad interfiera en ellas502. IX, 6: Te es suficiente
(3) el actual juicio de valor, a condición de que tenga carácter objetivo503, (2) el presente acto, a condición de que sea realizado en benefi cio de la com unidad de los hom bres, (1) la actual disposición interior, a condición de que encuentres motivo de regocijo en cualquier encadenam iento de circunstancias producto de causas exteriores. VIH, 7: La naturaleza racional sigue el cam ino que le es propio
(3) si, en lo relativo a las representaciones m entales (phantasiai), no da su conform idad a lo falso ni a lo oscuro, (2) si dirige sus tendencias (hormai) sólo hacia aquellos actos que sirven al beneficio de la com unidad de los hom bres, (1) si sólo m uestra deseo (orexis) o aversión a lo que depende de nosotros, m ientras acepta con júbilo todo cuanto le es concedido por la naturaleza universal. No resulta difícil reconocer en estas tres m editaciones la misma estructura ternaria. La prim era regla se refiere a la actitud que es necesario m anten er en relación con los acontecim ientos, resultado del curso de la naturaleza universal, de la acción de las «causas ex teriores», del orden del cosmos. Hay que aceptar con alegría y re gocijo, piadosam ente, todo cuanto depende de la naturaleza uni versal y no desear más que lo que depende de nosotros, es decir, según los estoicos, los actos m orales justos. La segunda regla rige las relaciones entre los hom bres: es preciso actuar con justicia, en be neficio de la com unidad. La tercera regla, por últim o, determ ina la conducta a m anten er en el ám bito de los pensam ientos: som eter a crítica constante las representaciones mentales para m ostrar nues tro asentim iento sólo a lo que tiene objetividad. Es fácil constatar 132
que estas tres reglas se refieren a las tres relaciones fundam entales que definen la situación hum ana. El prim er tem a, en efecto, d eter m ina la relación del hom bre con el cosmos, el segundo la relación del hom bre con los dem ás hom bres y el tercero la relación del hom bre consigo mismo, en la m edida en que la com ponente esencial del hom bre está situada en su facultad de pensam iento y juicio, en oposición a ese cuerpo que genera representaciones m entales que exigen su som etim iento a la crítica. Estas tres relaciones pueden re conocerse en la m editación V III, 27: Tres relaciones: (3) la prim era, con la envoltura que nos rodea504, (1) la segunda, con la causa divina, a partir de la cual todos los acontecim ientos concurren en todos los seres505, (2) la tercera, con quienes viven a nuestro lado. A estas tres relaciones fundam entales corresponden p or últim o tres funciones del alm a racional: el deseo (orexis), el im pulso de la voluntad (horme) y la representación (phantasia), como se dem ues tra con claridad en el tercer texto (V III, 7) que hem os citado. La doc trina de esta función tripartita del alm a racional está bien atesti guada en Epícteto, com o p o r ejem plo en Conversaciones IV, 11, 6: Las actividades del alm a son: (2) m ostrar una tendencia positiva (horman) o negativa (aphorman), (1) desear (oregesthai) o alejarse (ekklinein), (2) prepararse para actuar (paraskeuazesthai) , tener el propósito de actuar (epiballesthai) 506, (3) m ostrar su conform idad con las representaciones (sunkatatithesthai). Tales son las actividades del alma racional, porque correspon den siem pre a una representación m ental y al juicio sobre ella507. El prim er tem a aboga pues p o r una disciplina del deseo (orexis): re n unciar a desear aquello que no depende de nosotros sino del cur so general del universo, no desear más que el bien que depende de 133
nosotros, es decir, la acción m oral buena; aceptar con júbilo todo cuanto provenga de la N aturaleza universal, puesto que ella nos lo ha entregado y es la Razón perfecta508. El segundo tem a está rela cionado con el im pulso (horrne) y la acción: no dejarse llevar por de seos desordenados sino actuar conform e al instinto profundo de co m unidad y de justicia inscrito en nuestra naturaleza racional. En cuanto al tercer tem a, se refiere al buen uso de las representaciones m entales (phantasia), a una disciplina de la conform idad. H abitualm ente pueden encontrarse en M arco A urelio senten cias que presentan esta estructura ternaria509. Se la reconoce tam bién en ciertas listas de virtudes: al prim er tem a corresponde en tonces la ataraxia o templanza, al segundo la justicia o el am or a los hom bres, y al tercero la verdad o ausencia de precipitación en el jui cio510. A veces puede igualm ente reconocerse este esquem a en los nom bres de los vicios que M arco Aurelio recom ienda evitar511. II.
Los tres topoi filosóficos en E p íc te to
Marco Aurelio no fue el inventor de este esquem a tem ario. El em perador filósofo era consciente de ser en este punto discípulo del es clavo filósofo, Epícteto. Las Meditaciones de Marco A urelio nos trans m iten por otra parte cierto fragm ento de Epícteto que m uestra la misma form a ternaria, la misma regla fundam ental de vida (X I, 37): (3) Es necesario seguir un m étodo en relación con el asunto de conform idad. (2) Y en el lugar {topos) relativo a los impulsos (hormai) hay que m antener despierta la atención a fin de que tales im pulsos trabajen «con reservas»512 en beneficio de la com unidad y en conform idad con el valor de las cosas. (1) Y finalm ente cabe abstenerse p o r com pleto de deseo (orexis) e ignorar la aversión a las cosas que no dependen de nosotros. Los tres tem as tratados p o r M arco Aurelio resultan aquí fácil m ente reconocibles en virtud de sus objetivos y de las funciones del 134
alm a que participan. En las Conversaciones de Epícteto que nos fue ran transm itidas por A rriano pueden encontrarse con la m ayor fre cuencia la enum eración de estos tres temas, designados al igual que aquí con el térm ino topoibn. Estos son los terrenos en los cuales de be llevarse a cabo la práctica de los ejercicios espirituales filosóficos, p or ejem plo (I, 4, 11): ¿Qué tarea te es propia? (1) Tiene relación con el deseo y la aversión, a fin de que no ol vides tu objetivo y no caigas en aquello que temes. ( 2 ) Tiene relación con los impulsos positivos y negativos, a fin de que sin falta dejes de actuar. (3) Tiene relación con la conform idad (prosthesis)bu y la suspen sión de la conform idad (epokhe), a fin de que no caigas en el error. Tales son los tres principales topan, y los que más conviene conocer. E ntre los num erosos pasajes similares contenidos en las Conver saciones se puede citar tam bién el siguiente (III, 2, 1 ): Existen tres ám bitos en los cuales debe ejercitarse quien quiera alcanzar la perfección: (1) el lugar relacionado con los deseos y las aversiones, a fin de que los deseos no se vean frustrados y de no caer en lo que se in tenta evitar; (2) el lugar relacionado con los im pulsos positivos y negativos, en pocas palabras, el que tiene que ver con los actos apropiados (kathekonta)515 a fin de actuar de m anera justa, razonable, atenta; (3) el tercero es el que se relaciona con la ausencia de erro r y de ligereza, en una palabra, con los sentim ientos. A diferencia de M arco Aurelio, Epícteto establece un ord en en estos tres topoi. Así recom ienda com enzar p o r el tem a relacionado con los deseos, el más necesario puesto que nos purifica de nuestras pasiones, después continuar por el topos relativo a las tendencias pa ra term inar por el de la disciplina en la conform idad, reservada a los más avezados. 135
Cuando alude a este tercer tem a, concerniente a la disciplina en la conform idad, Epícteto da a en ten d er que im plica la enseñanza de las form as más complejas de silogismo: «Los filósofos de nuestra época dejan de lado el prim er y segundo de estos temas, para ocu parse del tercero: los razonam ientos que cam bian de valor con el tiem po, aquellos que concluyen p o r m edio de interrogaciones, los razonam ientos hipotéticos y los sofismas»516. E ncontram os aquí una precisa indicación acerca del verdadero significado de los tres topoi. En efecto, podem os observar que el tercer tem a corresponde a esa parte de la filosofía estoica denom inada lógica, la cual constituía un m étodo de educación del discurso tanto interior com o exterior. Es ta prim era identificación nos introduce en el cam ino de los otros dos. El segundo tem a corresponde, com o es fácil advertir, a la ética estoica, dedicada en especial a la teoría de los «actos apropiados» (kathekonta). Puede verse aparecer este térm ino técnico m uchas ve ces en la descripción que ofrece Epícteto de los tres topoi™. La re lación entre el prim er tem a y la física (que, ju n to a la lógica y la éti ca, supone u na de las tres partes de la filosofía518, según los estoicos) se percibe con m ayor dificultad y, sin em bargo, resulta p or com ple to evidente u na vez se reflexiona sobre ella. La disciplina en el de seo conduce por una parte a no desear más que aquello que de pende de nosotros, y por otra a aceptar con alegría cuanto no depende de nosotros pero proviene de la acción de la naturaleza universal, es decir, de Dios en realidad según los estoicos. Tal acep tación exige p o r tanto una com prensión «física» de los aconteci m ientos, capaz de despojarlos de las emotivas y antropom órficas re presentaciones m entales que proyectam os sobre ellos y situarlos en el horizonte del orden universal de la naturaleza, en u n a perspecti va cósmica. Se trata por lo tanto de una física sin carácter teórico o científico, concebida com o un ejercicio espiritual519. Así pues, podem os concluir que los tres topoi de Epícteto corres ponden a las tres partes de la filosofía estoica520, consideradas, en el sentido más profundo de la expresión, como ejercicios espirituales: no estamos ante una física, u na ética o una lógica teórica, sino ante una física que transform a la m irada que ponem os sobre el m undo, una ética que se ejercita en la justicia por m edio de la acción y una 136
lógica que despliega su vigilancia sobre el juicio y la crítica de las re presentaciones m entales. Los tres topoi de Epícteto, com o las tres partes de la filosofía estoica, cubren por entero tanto el cam po de la realidad como el ám bito psicológico en su totalidad. Las fórm u las de Epícteto, al igual que las de M arco Aurelio, pretenden , m e diante la breve enum eración de los tres topoi, sum inistrar una regla vital concentrada a la que pueda recurrirse fácilm ente al encon trarse «a mano», en cualquier circunstancia, resum en en pocas pa labras de aquellos principios que perm itirán resolver en cada m o m ento los problem as a m edida que se presentan. Com o las partes de la filosofía o las virtudes en el sistema estoi co, nuestros tres topoi se im plican m utuam ente521. Existe una estre cha interdependencia entre la disciplina en la conform idad (o «ló gica») y la disciplina en el deseo (o «física»). En efecto, la disciplina en la conform idad contem pla sólo la adm isión de las representa ciones objetivas; pero únicam ente tienen carácter objetivo las re presentaciones físicas de las cosas, es decir, esos juicios p o r m edio de los cuales atribuim os a las cosas sus verdaderos predicados, sus predicados naturales, y p o r tanto «físicos», en lugar de proyectar so bre ellas falsos predicados que no son más que reflejo de las pasio nes y las convenciones hum anas: «La p ú rpura no es sino sim ple pe lo de cordero em papado en sangre de crustáceos, y la cópula un m ero frotam iento de vientres acom pañado de la eyaculación, gra cias a un espasmo, de un líquido viscoso»522. T anto la disciplina en la conform idad com o en el deseo requieren que las cosas sean si tuadas en la perspectiva general del curso de la Naturaleza. Lo mis m o exige, por su parte, la disciplina en los impulsos (o «ética»). In vita a actuar «con reservas», es decir, tom ando consciencia de que los resultados de nuestros actos no depen den de nosotros, sino del encadenam iento de las causas universales, de la m archa general del cosmos523. De esta m anera, en cierto sentido, todo va a desem bocar en la física. Pero tam bién podría decirse que todo desem boca en la lógica. En efecto, los deseos e impulsos, asuntos de los que se ocu pan los dos prim eros temas, aparecen en Epícteto y M arco Aurelio, conform e con la tradición estoica, estrecham ente ligados a las re presentaciones y los juicios524: «Todo son juicios y los juicios dep en 137
den de ti»525. La disciplina en los deseos y la disciplina en los impul sos desem bocan, ambas, en una disciplina de las representaciones m entales, es decir, en un cam bio en el m odo de ver las cosas: de lo que se trata precisam ente, com o acabam os de com probar, es de si tuar las cosas en el horizonte general de la naturaleza universal o de la naturaleza racional hum ana; igualm ente se trata de separar la re presentación de esa em otividad (es decir, de una representación equivocada) que la acom paña y que provoca en nosotros confusión, tristeza o tem or. A causa de ello la palabra «representación» (phantasia) aparece a m enudo cargada en Marco Aurelio de cierto valor afectivo porque se refiere no sólo a la representación de una cosa, sino a la representación de una cosa acom pañada de un juicio erró neo sobre esa m ism a cosa526. T odo es «física», todo es «lógica», aun que finalm ente todo es «ética», puesto que física y lógica son ejerci cios espirituales concretos que com prom eten al com pleto nuestra voluntad y libertad. iii. Los tres topoi, clave de las Meditaciones d e M arco A u relio Estos tres topoi, herencia de Epícteto, no aparecen en las Medita ciones de M arco Aurelio de una m anera episódica. Desde el libro II al libro X II cada pensam iento supone un ejercicio de actualización y asimilación en relación con los tres topoi en conjunto, o a dos de ellos, o a uno solo. Epícteto había definido tales topoi com o los tres temas fundam entales de la askesis, del ejercicio espiritual527. Las Me ditaciones de M arco Aurelio, que vienen a ser por su parte ejercicios espirituales, se adhieren por com pleto a este principio general con form a ternaria: disciplina en el deseo, disciplina en el im pulso y dis ciplina en la conform idad. M. Pohlenz, que no ha señalado este fe nóm eno en M arco Aurelio, ha sabido ver sin em bargo que el Ma nual, redactado por A rriano a partir de las sentencias de Epícteto, está elaborado a partir de este m odelo: los capítulos 1 al 29 corres ponden al prim er topos, los capítulos 31 al 33 al segundo y el capítu lo 52 al tercero528. 138
Evidentem ente, resulta imposible en el m arco del presente estu dio dem ostrar la coincidencia de todas las sentencias de M arco Au relio con este esquem a general. Pero al m enos podem os describir brevem ente los tem as y variaciones que, en M arco Aurelio, se rela cionan con cada uno de estos topoi, centrándonos más tarde en el estudio de las sentencias del libro rv, tom ado com o ejem plo. El prim er tema, el de la disciplina en el deseo, está basado en uno de los dogmas fundam entales del estoicismo: el discernim iento de lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros529. D ependen de nosotros nuestros actos libres, es decir, las tres fun ciones del alma racional: deseo, im pulso y conform idad. No dep en den de nosotros en cam bio todas aquellas cosas cuya realización es capa a nuestra libertad: salud, gloria o riqueza vendrían a ser accidentes que im plican la participación de causas ajenas a noso tros, com o son los dem ás hom bres o el orden general del cosmos di rigido por la Razón universal. Sólo puede hablarse de bueno o m a lo en relación con lo que depende de nosotros; el bien sería la virtud y el mal el vicio. Si esto es así, sólo cabe desear nuestro ver dadero bien, es decir, para retom ar la enum eración que antes hici mos: buenos deseos, buenos impulsos y buenos juicios. Volvemos a encontrar pues esos tres topoi: los deseos en conform idad con la vo luntad de la naturaleza, los impulsos en conform idad con nuestra naturaleza racional y los juicios en conform idad con la realidad de las cosas. En lo relativo a las cosas que no dependen de nosotros, co m o la salud, la gloria o la riqueza, desearlos supone exponerse a la tortu ra que producen los deseos insatisfechos, puesto que no con trolam os la realización de tales deseos. Justam ente por ello, en lo concerniente a las cosas que no dependen de nosotros, el prim er te m a recom ienda no sentir deseo ni aversión, sino m ostrar indiferen cia530. Pero indiferencia no significa desinterés. Ser indiferente quie re decir no establecer diferencia alguna, am ar por igual todo lo que nos sucede y que no depende de nosotros. ¿Por qué amarlo? Pues porque la Naturaleza se am a a sí misma, y los acontecim ientos son resultado del encadenam iento necesario de las causas que, en con ju n to , constituyen el D estino531, deduciéndose por tanto de la vo luntad de la N aturaleza universal532. 139
Se descubre la concordancia fundam ental de la N aturaleza con sigo misma: la N aturaleza se am a a sí misma, y nosotros, que form a mos parte de ésta, participam os de tal am or (X, 21): La tierra «ama» la lluvia533; ¡«ama» así, también, al venerable Eter! ¡En cuanto al universo, «ama» crear todo aquello que debe crearse! Por lo tan to le digo al universo: «¡amo lo mismo que tú! Por lo demás, ¿acaso no sue le decirse que tal cosa «ama» suceder? Basándose en un giro característico de la lengua griega, Marco Aurelio da a en ten d er que el propio acontecim iento «ama» suce der: nosotros debem os, pues, «amar» ver cómo sucede puesto que la N aturaleza universal «ama» crearlo. Esta misma actitud se advier te igualm ente en la m editación IV, 23: ¡Todo cuanto esté en acuerdo contigo está también en acuerdo conmi go, oh Mundo! Lo que sucede en virtud de ti es necesario que suceda para mí. Todo cuanto se produce gracias a tus estaciones, ¡oh Naturaleza!, es fructífero para mí. La palabra clave del prim er tem a es euarestdn y todos sus deriva dos o sinónim os, es decir, todas las palabras que se refieren a com placencia jubilosa y afectuosa534. La disciplina en el deseo encuentra culm inación en este amor, en esa com placencia afectuosa ante los acontecim ientos deseados por la Naturaleza. Pero para alcanzar es ta disposición fundam ental se requiere cam biar p o r com pleto nues tra m anera de en tender los acontecim ientos, se requiere percibir su relación con la Naturaleza. Se hace obligatorio p or tanto reconocer el encadenam iento de las causas que los producen, com prender ca da uno de los acontecim ientos com o resultado, en virtud de una ne cesaria cadena, de ciertas causas anteriores, como u n a red tejida por el Destino535. La disciplina en el deseo se convierte de este m odo en una «física» que resitúa la vida hum ana dentro de u n a perspectiva cósmica (VIII, 52): Quien no sabe lo que es el mundo no puede saber dónde se halla él mis 140
mo; y quien no sabe por qué existe el mundo no puede saber quién es él mismo. Aquel que no tiene respuesta para ninguna de estas cuestiones nun ca será capaz de comprender su propia existencia. Para desarrollar esta «física», parte integrante de la disciplina en el deseo, Marco A urelio sigue un riguroso m étodo536 aplicable a ca da cosa o acontecim iento (III, 11): Es necesario establecer una definición o descripción de la cosa que se presenta por medio de la representación, a fin de verla como es en sí mis ma, en esencia, poniendo al descubierto por completo tanto a ella como a las partes que la conforman según el método de división, diciéndose uno mismo su verdadero nombre y el nombre de las partes que la componen y en las cuales se resuelve. Pues no existe mejor forma de insuflar grandeza al alma que examinar metódica y verazmente todas y cada una de las cosas que se nos presentan a lo largo de la vida, viéndolas siempre de tal manera que nuestro espíritu tenga al mismo tiempo presentes estas cuestiones: «Qué es este universo? ¿Qué utilidad tiene para este universo la cosa que se presenta? ¿Qué valor tiene en relación con el todo y en relación con el hombre?». El m étodo consiste por lo tanto en situar la cosa dentro de la to talidad del universo, el acontecim iento en la red de causas y efec tos537, definiéndolos en sí mismos y separándolos de las representa ciones convencionales que los hom bres se form an habitualm ente53". Consiste tam bién en dividir la cosa ya sea en partes cuantitativas539, si la cosa o acontecim iento conform an realidades continuas u ho m ogéneas, ya sea en partes constituyentes540, es decir, sobre todo en su elem ento causal y su elem ento material la mayor parte de las veces. La perspectiva cósm ica implica una contem plación de continuo renovada de las grandes leyes de la N aturaleza, en especial de la eterna m etam orfosis de las cosas541, de la infinitud del tiem po, del espacio y la m ateria542, una intensa m editación a propósito de la uni dad viviente que viene a ser el cosmos543, de la arm onía por la que son establecidas relaciones entre todas las cosas544. Esta «física» va conduciendo poco a poco a una «familiaridad» 141
con la N aturaleza (otra palabra clave dentro del prim er tem a), puesto que u n a experiencia duradera perm ite conocer sus procesos y leyes545. Gracias a tal fam iliaridad con la N aturaleza cualquier acon tecim iento natural se convierte en reconocible p o r m ás que antes pareciera sorprendente, y cualquier proceso natural se convierte en herm oso p o r más que a prim era vista no presente sino fealdad546. Esta «física», es decir, el sentim iento de pequeñez de los asuntos hum anos, insufla grandeza al alm a547; de este m odo son entendidas en su justa m edida las cosas que no dependen de nosotros, como son la salud, la riqueza, la gloria548 y, p o r último, la m uerte549: la me ditación sobre la m uerte form a parte integral del prim er tema. La actitud fundam ental por el que establecem os un consenti m iento jubiloso en relación con el m undo corresponde, finalm en te, a una disposición piadosa, piadosa con respecto a la Naturaleza, pero piadosa tam bién con respecto a los dioses550, que suponen una suerte de representantes de la Naturaleza. Estar en acuerdo con la Naturaleza im plica por lo tanto estar en acuerdo con los dioses, obe decerlos y practicar la piedad. Tales son los m últiples aspectos, estructurados con la mayor so lidez, bajo los cuales se presenta el prim er tem a en M arco Aurelio. La im portancia de la física en él aparece con m ayor claridad en la obra de M arco A urelio que en la de Epícteto. El segundo tem a, el de la disciplina en los impulsos, está basado en otro de los dogm as fundam entales del estoicismo, el que afirma la existencia de un instinto esencial gracias al cual toda naturaleza, y en especial la naturaleza hum ana racional, concuerda consigo misma, tendiendo a conservarse y am arse a sí m ism a551. Si el prim er tem a giraba alrededor de la N aturaleza universal, el segundo trata sobre el concepto de naturaleza racional. Este im pulso profundo de la naturaleza racional, esta horme, hace que se actúe en beneficio de otros representantes de la naturaleza racional, y p o r lo tanto en be neficio de la com unidad hum ana552 según el sentim iento de justi cia553 que regula la interdependencia de los seres hum anos. Al igual que el prim er tem a, el segundo adopta en Marco A urelio un m ar cado tono afectivo: hay que am ar a los hom bres de todo corazón (VII, 13, 3) considerando que los seres racionales no son sólo partes 142
de u n a misma totalidad, sino m iem bros de un mismo cuerpo. Tal am or habrá de extenderse incluso a aquellos que com eten faltas contra nosotros554; es preciso recordar que pertenecen al m ism o gé nero hum ano que nosotros y que pecan p o r ignorancia e involun tariam ente (VII, 22). El asunto característico de este segundo tem a es el vasto territorio de los kathekonta, de los «actos apropiados»555. Se trata de aquellos ac tos (y por tanto, de cualquier cosa que dependa de nosotros) que in ciden sobre esas otras cosas que no dependen de nosotros (los dem ás hom bres, las labores, la política, la salud) y, por lo tanto, sobre aque llas cosas que vendrían a ser de naturaleza indiferente556, si bien estos actos, según cierta justificación racional, pueden juzgarse conform e al instinto profundo que conduce a la naturaleza hum ana racional a su conservación. Así pues son correctos y adecuados a nuestra natu raleza racional. Para ser considerados buenos tales actos deben reali zarse tom ando en consideración cierto espíritu com unitario, reali zándose por am or a la hum anidad y en conform idad con la justicia. C abrá reconocer entonces este segundo tem a en Marco A urelio cada vez que se plantee la cuestión de la naturaleza racional, del ac to justo con carácter com unitario, y en general cada vez que suija al gún asunto propio de las relaciones entre los hom bres, cada vez tam bién que aparezcan consejos sobre el correcto m odo de actuar. D ebe reconocerse igualm ente en esas m áxim as que recom iendan no dispersarse en la acción, no «agitarse com o un pelele»557 sino ac tuar con un objetivo determ inado558 en m ente. Este tem a engloba al m ism o tiem po, com o sucede en Epícteto, el concepto de acto «con reservas»559: es preciso hacer cuanto esté en nuestra m ano para al canzar cierta m eta, pero teniendo siem pre en cuenta que conse guirla no depende de nosotros sino más bien de un conjunto de causas, es decir, del Destino. El tercer tema, el de la disciplina en la conform idad, se funda m enta en cierto dogm a estoico, aunque tom ará form a con Epícteto (Manual, § 5): «No son las cosas las que perturban a los hom bres, si no sus juicios sobre las cosas». Todo es u na cuestión de juicio, y el juicio depende de nosotros. N um erosas sentencias denuncian, pues, eso que los juicios de valor añaden equivocadam ente a la rea 143
lidad560. Este tem a im pone una disciplina del logas interior, es decir, de la m anera de pensar, pero conlleva tam bién u n a disciplina del logos exterior, es decir, de la m anera de expresarse. La virtud fun dam ental que propone es la verdad561, entendida com o rectitud en relación con el pensam iento y la palabra. La m entira, incluso la in voluntaria, es resultado de una deform ación de la facultad de ju i cio562. Este tercer tema, por lo dem ás, puede reconocerse con facili dad en las Meditaciones, tanto al hablarse explícitam ente de la representación (phantasia), el juicio y la conform idad, com o del de ber de p o n er siem pre por delante la verdad. Esta descripción, dem asiado breve, de los diferentes aspectos ba jo los cuales aparecen los tres tem as en las Meditaciones de Marco Au relio habrá de perm itirnos no obstante identificarlos fácilm ente en el libro IV, del que nos ocuparem os ahora a m odo de ejemplo. Se encuentra en prim er lugar, en dos pasajes, el enunciado com pleto de los tres topoi. Resultan en efecto fáciles de reconocer en la siguiente fórm ula (IV, 79, 2-3): (2) Es desertor quien huye de la racionalidad política. (3) Es ciego quien cierra los ojos a la inteligencia. (1) Es un absceso del m undo quien se aparta y separa de la ra zón de la naturaleza universal, desdeñando aceptar am orosam ente las series de acontecim ientos. La siguiente sentencia resulta todavía más explícita (IV, 33): ¿En qué es preciso ejercitarse? En una sola cosa: (2) en las intenciones justas relativas a las acciones en beneficio de la com unidad; (3) en los discursos que no deben caer jam ás en el error; (1) en u na disposición interior para aceptar cualquier serie de acontecim ientos, reconociéndola com o necesaria, familiar, deducible a partir de un principio y u na causa que cabe en ten d er tal y co m o son563. El prim er y segundo tema, relacionados respectivam ente con la 144
disciplina en los deseos y en la acción, aparecen reunidos en nu m erosas sentencias. En IV, 1 se afirm a la libertad soberana de ese principio rector que se encuentra en nosotros, en relación tanto a los acontecim ientos (nuestro prim er tem a) com o a los actos (nues tro segundo tem a): todo ofrece posibilidades de elevación moral. A parece tam bién un estrecho vínculo entre el tem a de los aconteci m ientos y el de los actos en rv, 10: al igual que los acontecim ientos suceden precisam ente porque la naturaleza es justa, conviene ac tuar en cuanto que hom bre justo. El hom bre justo, señala M arco A urelio en rv, 25, descubre motivos de regocijo en esa parte del to do que le ha sido adjudicado por el D estino (prim er tem a), encon trando contento en el acto justo y en la disposición benevolente (se g undo tem a). En rv, 26, el prim er tem a se expresa a las claras: «Cuanto llega a sucederte te fue dispuesto, com o parte del Todo, desde el com ienzo, habiéndose preparado para ti». La conclusión sería por lo tanto: «Debe aprovecharse el m om ento presente»; pero aquí entra en escena el segundo tema: «Aprovechar el m om ento presente, sí, pero de u na m anera reflexiva yjusta». En IV, 31 la con fianza en los dioses correspondería a nuestro prim er tema, y esa ten dencia hum ana a la libertad («¡Ni tirano ni esclavo!») al segundo. La siguiente sentencia (IV, 32) está dedicada, antes que nada, al se gundo tema: la muy imaginativa descripción de la inquietud de la gente en época de Vespasiano y Trajano preten d e en especial po n er de m anifiesto la vanidad de unos actos no conform es con la consti tución racional del hom bre; por lo tanto, la evocación de la m uerte que aparece estrecham ente ligada a tal descripción corresponde al p rim er tema. En IV, 37 podem os observar que han sido reunidas, p o r su idéntico carácter de urgencia m oral, la ataraxia (prim er te m a) y la práctica de la justicia (segundo tem a). En IV, 4 se pasa del asunto de la com unidad de los seres racionales (segundo tem a) al de la ciudad universal de la que proviene nuestra inteligencia (pri m er tem a). El segundo y tercer tem a se han agrupado del m odo más claro en la siguiente sentencia (IV, 22): «No girar com o una peonza lejos del objetivo sino, con ocasión de cada im pulso al acto, actuar de m a n era justa, y con ocasión de cada representación, conservar de ella 145
cuanto tenga carácter objetivo». El segundo tem a puede recono cerse aquí fácilm ente en los conceptos característicos de im pulso al acto (horme) y a la justicia, y el tercero en esas otras nociones no me nos familiares de representación (phantasia) y carácter objetivo (kataleptikon). La im agen de la peonza564 parece apuntar al m ism o tiem po tanto a los actos confusos com o a los pensam ientos confusos. En su m ayor parte las sentencias están dedicadas al prim er tema, la disciplina en los deseos. Se descubre en prim er lugar el dogm a fundam ental: no hay más bien que el bien moral, y no hay más mal que el mal m oral, pues todo lo que no convierte al hom bre en mal vado no es m alo m oralm ente para el hom bre (IV, 8 y 49). No debe entonces desearse aquello que no depende de nosotros, com o por ejem plo la gloria (19-20). Pero es necesario am ar cuanto se nos pre senta en virtud de la voluntad de la Naturaleza: «¡Todo cuanto es acorde contigo es acorde tam bién conm igo, oh Naturaleza!» (rv, 23). Es en beneficio del universo entero por lo que se produce ne cesariam ente determ inado acontecim iento (9 ) . Existe un orden ra cional en el m undo, tal como afirm an los epicúreos: ¿cómo podría estar el m undo en desorden si encontram os en nosotros un orden interior (27)? D ebe aceptarse este orden universal que ha tejido los hilos de nuestro destino. «A bandónate a Cloto de buen grado, de jándola fabricar su hilo con todos los acontecim ientos, sean cuales fueren, pues a él le gusta tener diversas posibilidades de elección» (34). El m undo es un único ser vivo, en cuyo seno todas las cosas participan de la creación de acontecim ientos, hasta tal punto que éstos conform an un tejido de hilos ceñidos y trenzados (40). La con tem plación de las grandes leyes de la naturaleza supone un ele m ento esencial de la disciplina en los deseos: todas las cosas van transform ándose unas en otras con el curso del tiem po (35, 36, 43, 46, 47), pero la serie de acontecim ientos no se rige p o r la ciega ne cesidad, sino que se revela una sorprendente afinidad entre sus dis tintos m om entos (45). De esta contem plación surge la fam iliaridad con la naturaleza: «Todo cuanto sucede es tan habitual y fam iliar co m o la rosa en prim avera y los frutos en verano» (44 y 4 6 ) . Esta me ditación «física» puede aplicarse al problem a de la supervivencia de las almas (21), aunque sirve en especial para ejercitarse en la consi 146
deración de la m uerte com o «misterio» de la naturaleza (5), com o fenóm eno natural (14, 15) siem pre inm inente (17) cuya fecha, te niendo en cuenta la infinitud del tiem po, im porta bastante poco (15, 47, 48, 50). Para familiarizarse con este fenóm eno natural M ar co A urelio evoca su universalidad, recuerda la m uerte de m édicos, astrólogos, filósofos y príncipes, de todos aquellos que no deseaban m orir (48 y 50). El hom bre, como decía Epícteto, puede en ten d er se com o un alma de escasa im portancia, y p o r lo tanto com o u n ca dáver (41). «No es algo para tomarse a brom a. Mira detrás de ti y ve rás el abism o sin fondo de la eternidad, y otro delante. En relación con ellos, ¿en qué se diferencian un niño de tres años de un hom bre que tenga tres veces la edad de Néstor?» (50). Se encuentran en IV, 3 ejem plos de sentencias breves y directas gracias a las cuales pue de alcanzarse, en cualquier m om ento y lugar, cierto «retiro espiri tual»565, gracias a las cuales puede gozarse de bienestar, desahogo y libertad de espíritu, es decir, finalm ente, de im pasibilidad566. Este te m a de la disciplina en los deseos resulta p o r lo tanto fundam ental, correspondiendo en efecto la mayor parte de las máximas enum e radas a este prim er tem a nuestro. C ualquier tem or, agitación o in quietud pueden disiparse siem pre que uno recuerde que, en cual quier caso (ya sea propio del m undo racional o irracional), no hay razón para lam entarse p o r el lote que nos ha sido asignado; que, por otra parte, no debe desearse aquello que no depende de noso tros, com o el placer o la gloria; que los asuntos hum anos tienen es casa im portancia en relación con esta tierra que, en sí misma, no es más que un punto en el cosmos; que todas las cosas se transform an eternam ente en virtud de una incesante m etam orfosis. Pero al ser vicio de la disciplina en los deseos, es decir, de la búsqueda de la li bertad de espíritu y de la impasibilidad, acuden tam bién ciertas m á ximas extraídas de otros temas. Para lograr la serenidad cabe recordar que «las cosas no rozan el alma, puesto que perm anecen inmóviles en el exterior; es de nuestro juicio de donde provienen los temores». Se reconoce en este punto el principio esencial de la disciplina del juicio y de la conform idad, nuestro tercer tem a. Para evitar disgustarse con otros hom bres es necesario recordar que la paciencia form a parte de cierta virtud, la justicia, que las faltas de 147
los hom bres son involuntarias y que unos a otros nos conform am os m utuam ente. En este caso podem os reconocer los principios fun dam entales del segundo tema, pero puestos por lo dem ás al servicio de la disciplina en los deseos. No hay en esto nada que pueda sor prendernos puesto que, como hem os visto, los tres topoi se implican m utuam ente y que todo tiene que ver, al mismo tiem po, con la «fí sica», la «lógica» y la «ética». Las diferencias, al igual que sucede en num erosos esquem as estoicos que se com plican, provienen del pre dom inio de uno u otro aspecto567. Tom ado de form a aislada, el segundo tema, el de la disciplina en los impulsos, inspira también algunas sentencias que proponen cier tos preceptos relativos a los actos dentro de la com unidad humana: no actuar sin objetivo (2), suprim ir cuanto no resulte indispensable (24, 51), recordar los principios racionales de los actos (12, 13, 16), com prender los motivos de los actos de los demás (6, 38), imaginarse lo que puede llegar a suceder si uno no controla sus impulsos (28) o actuar justam ente sin preocuparse de lo que hagan los dem ás (18). El tercer tem a es el que m enos espacio ocupa: el mal no reside en las cosas, sino en los juicios que establecem os sobre las cosas (7 y 39); es necesario som eter a crítica el propio juicio sin dejarse in fluir por el de los dem ás (11); el uso de la razón es suficiente para el filósofo, sin tener necesidad de otros conocim ientos inútiles (30). Las sentencias del libro IV vendrían a ser, pues, ejercicios espiri tuales que actualizan los tres topoi de Epícteto. Unas veces, como he mos visto, son exposición de los tres, otras aluden a dos de ellos, y en ocasiones, p o r últim o, están dedicadas a uno solo, tratado en solita rio. Y lo dicho en relación con este libro IV vale tam bién para el con ju n to de la obra de Marco Aurelio. Observemos de paso que m ien tras en el libro IV no hem os encontrado ninguna sentencia que englobe los tem as prim ero y tercero aparecen sin em bargo ejemplos de tal relación en los otros libros, por ejemplo en IX, 37 (crítica del juicio, tem a tercero, y concepción cósmica, tem a prim ero). Cabe adoptar com o principio interpretativo de toda la obra (a excepción de unas pocas sentencias en las que a m enudo se cita a otros auto res) el esquem a de los tres topoi de Epícteto: cada una de las senten cias intenta actualizarlos, m antenerlos vivos, ya sea tom ándolos en 148
conjunto, dedicándose a dos de ellos o tratándolos por separado. Para term inar, exam inarem os los puntos de vista de los historia dores que se han interesado por los tres topoi de Epícteto o p o r los enunciados binarios o ternarios de las reglas vitales en M arco A ure lio. Es necesario rem ontarse casi noventa años atrás para encon trar a un autor que haya destacado la relación entre el esquem a terna rio de Epícteto y las sentencias ternarias de M arco Aurelio. Se trata de A. Bonhóffer568. Pero no supo com prender que tal relación p er m itía explicar las Meditaciones de Marco A urelio en conjunto. Sin em bargo, sus análisis siguen dem ostrándose acertados. De m odo m agistral estudió el contenido de los tres topoi de Epícteto569, en ten diendo inm ejorablem ente que tal división procedía de la obra de es te au to r570 y que M arco A urelio la hizo suya571. Así, señaló con clari dad que los paralelismos con estos tres topoi que pueden descubrirse en C icerón y Séneca resultan ser en realidad en extrem o diferentes a la división propuesta a su vez por Epícteto y Marco Aurelio572. Pa rece extraño que este destacable trabajo de B onhóffer fuera prácti cam ente ignorado p o r sucesores com o M. Pohlenz, W. T heiler y H. R. N euenschw ander. Estamos ante un interesante ejem plo de al go que a m enudo sucede en la historia de las ciencias hum anas: eso nos perm ite denunciar ese espejismo que nos hace creer en un m o vim iento uniform em ente acelerado que caracterizaría el progreso de las ciencias. Debe reconocerse no obstante que, en determ ina dos ám bitos, suelen producirse retrocesos com o resultado en gene ral de una equivocación que afecta al análisis de ciertos problem as por parte de algún investigador. La figura en m ayor o m enor m edi da m ítica de Posidonio ha jugado, en lo que respecta a nuestro te ma, u n papel nefasto. Im pediría advertir a W. T heiler573, y más tarde a H. R. N euenschw ander574, la estrecha relación existente entre M ar co A urelio y Epícteto, y en especial reconocer la originalidad de és te. W. T heiler caería en la sugestión de ciertos esquemas binarios que aparecen en M arco A urelio y que agrupan, según nuestra in terpretación, los tem as prim ero y segundo, es decir, el consenti m iento de la voluntad de la N aturaleza universal y el acto conform e a la naturaleza racional. E ntre estos esquem as, sólo se fija en aque llos en los que Marco A urelio exhorta a «seguir a los dioses» y a «ser 149
justo con los hom bres», aquellos centrados en la «piedad» y la «jus ticia»575. En estas fórmulas creyó reconocer ciertos ecos del Teeteto 176b, que p o r su parte tam bién relacionaba piedad y justicia, y po der dem ostrar algunos paralelism os en Cicerón que testim oniaban el origen posidoniano de tal esquem a. A su juicio, los esquemas ter narios no son más que una extensión576 de esas fórm ulas binarias: el añadido de la crítica de las representaciones correspondería a una extensión análoga del esquem a en Séneca, y ello, u na vez más, gra cias a la influencia de Posidonio. C uanto dijimos antes nos perm ite refutar con facilidad esta interpretación. En prim er lugar W. Theiler no entendió la relación fundam ental existente entre los esque mas ternarios de Marco Aurelio y los tres topoi de Epícteto. No en tendió por lo tanto que son las fórm ulas ternarias las originales, puesto que corresponden a una estructura com pleta y sistemática, tan cerrada sobre sí misma com o el sistema de las tres partes de la filosofía. En segundo lugar, no entendió que ese esquem a binario que tanto llam ara su atención no constituye más que un caso con creto entre otros: Marco Aurelio no agrupó sólo los tem as prim ero y segundo, sino tam bién el segundo y tercero y el prim ero y terce ro. Así pues, el esquem a estudiado por W. T heiler no puede privi legiarse por encim a de cualquier otro, ya que cabe com prenderlo como m era derivación de la estructura ternaria primitiva. Además, la contraposición piedad-justicia no parece sino u na de las formas que reviste tal esquem a binario en las Meditaciones. De m odo espon táneo y a fin de presentar la unión de los temas prim ero y segundo, Marco A urelio recurrió a unas fórm ulas tradicionales que se re m ontan sin duda a Platón, pero que habían ido convirtiéndose en una especie de representación com ún a lo largo de la época hele nística: unir la piedad hacia los dioses con los deberes hacia los hom bres. De hecho los temas prim ero y segundo (consentim iento con la voluntad de la N aturaleza universal y acto racional) presen tan en M arco A urelio aspectos m ucho más ricos y diversos. Y en ter cer y últim o lugar la relación con Séneca577 resulta poco convincen te. Lo mismo sucede con las com paraciones entre los tres topoi de Epícteto y las estructuras ternarias de Cicerón578, Séneca579 y Eudorio580, que M. Pohlenz581 señala sin añadir mayores com entarios. Po 150
dem os p o r tanto m antenernos en nuestra conclusión: los tres topoi de Epícteto suponen u na de las claves de las Meditaciones de M arco Aurelio. Esta conclusión se revela especialm ente im portante en lo referente a la interpretación general sobre la obra del em perado r fi lósofo. Era sabido ya que cabía entenderse sus Meditaciones com o ejercicios espirituales. Pero lo que ahora se pone claram ente de ma nifiesto es que estos ejercicios fueron practicados por Marco Aurelio según una m etodología rigurosa, la m ism a m etodología form ulada anteriorm ente por Epícteto. Cada vez que escribe una sentencia, M arco Aurelio es perfectam ente consciente de lo que hace: está dis ciplinándose en el deseo, en el acto o en la conform idad. O brando de tal m anera está haciendo filosofía: filosofía de la física, de la éti ca y de la lógica. El contenido de las Meditaciones se nos aparece de este m odo bajo una form a m ucho más estructurada y rigurosa. Al mismo tiem po podem os vislumbrar, en casos concretos, la im por tancia práctica de los ejercicios espirituales582 durante la Antigüedad.
151
M ichelet y Marco A urelio
En 1820 M ichelet tenía veintidós años. U n año antes había con seguido el título de doctor en letras presentando una tesis en fran cés titulada Estudio de Vida de hom bres ilustres de Plutarco583; y otra en latín, De percipienda infinítate secundum LockiumbM. Desde 1817 ha bía dado clases de hum anidades y retórica en una escuela católica, la Institución Briand. M antuvo una am istad de carácter algo ro m ántico con Paul Poinsot: am bos amigos hacían largas caminatas du rante las cuales intercam biaban ideas y confidencias; y se escribían largas cartas585. M ichelet había convertido en su am ante a Pauline Rousseau586, unos años m ayor que él, con la que se casó cuatro años más tarde, el 20 de mayo de 1824. A partir del 4 de mayo de 1820 com enzaría a escribir un diario íntim o para consignar «sus pasiones y sentim ientos»587, com o él mis m o dice, si bien desde ju n io de 1817 llevaba un diario con sus ideas y proyectos literarios588, así com o otro con sus lecturas589. Estos es pléndidos docum entos perm iten seguir con la mayor precisión la form ación intelectual y la evolución interior de M ichelet antes de su encuentro decisivo con la obra de Vico, en los años 1823-1825. Pos teriorm ente, entre 1828 y 1874, es decir, hasta el m om ento de su m uerte, continuaría escribiendo un diario en el que relata sus ob servaciones, reflexiones, viajes y lecturas, pero tam bién detalles de su vida íntim a con su segunda esposa, A thénais Mialaret590. Este do cum ento capital, tan sugestivo como extraño, confirm a todo cuanto los docum entos de juventud dejan entrever con claridad: el papel fundam ental que jugarían en la vida interior de M ichelet las Medi taciones de Marco Aurelio. «Virgilio y Vico»591; tales eran, a su juicio, los guías de su pensam iento. Pero en mi opinión habría que sum ar a estos nom bres el de M arco Aurelio, que desde 1820 ejerció una profunda influencia sobre la evolución espiritual del joven Miche153
let, influencia que continuará a lo largo de su vida al sum inistrarle, tal com o veremos, los «dos im portantes puntos de vista» que iban a determ inar toda su existencia. I. (1820-1824) - E jercicios esp iritu ales según M arco A urelio Es pues durante el verano de 1820 cuando M ichelet se topa por prim era vez con la obra de M arco Aurelio. Está pasando p or enton ces por un período de inquietud m oral, que puede percibirse por ejem plo en una entrada de su Journal del 22 de julio de 1820: «Ten go una enorm e necesidad de leer, y más de una vez, la obra de los estoicos, y en especial de m editar acerca de sus principios. Aqueja a mi alma una debilidad que m e acongoja»592. Y el 26 añade: «Estoy leyendo las Meditaciones de M arco Aure lio»595. U n dato que confirm ará el Journal de mes lectures el 17 de agos to de 1820: «Meditaciones de M arco Aurelio, traducidas p orjoly»594. Esta traducción, aparecida en 1803, era reedición de otra anterior que Jean-Pierre de Joly había publicado por vez prim era en 1770r’95. T enía com o particularidad transform ar el orden tradicional de las Meditaciones, agrupándolas de una m anera sistemática. El dom ingo 30 de julio se prepara para dirigirse a Bicétre, don de vivía su querido amigo Poinsot, para hacerle partícipe de su des cubrim iento: Allá (en el Petit-Gentilly) hemos hablado de cosas hermosas: de La imi tación de Cristo y sobre todo de Marco Aurelio. Al citar uno de los pen samientos de este hombre tocado por la divinidad veo que a Poinsot le embarga el entusiasmo. Las «tareas del hombre» le habían afectado pro fundamente596. El pasaje citado por M ichelet es un texto traducido del siguien te m odo porjoly: ¿Ves estas plantas, pájaros, hormigas, arañas, abejas, que con armonía 154
enriquecen el mundo de la manera que les es propia? ¿Y te niegas a reali zar tus tareas propias de hombre?597 M ichelet lo ha entendido muy bien; este tem a resulta esencial en la obra del em perador filósofo. Cada especie anim al tiene una fun ción que le es propia d entro del universo colaborando, en tanto que horm iga, araña o abeja, en el orden del m undo. Eso que todas las especies animales hacen a ciegas, por su m ism o instinto anim al, el hom bre debe hacerlo de u na m anera consciente, racional y volun taria. Sus actos deben ser al mismo tiem po naturales y racionales, efectuados en beneficio de la com unidad hum ana, es decir, de la ciudad de los hom bres, y de la com unidad cósmica, o sea, de la ciu dad del m undo. En los días siguientes, la vida m oral de M ichelet se verá del todo ilum inada por las Meditaciones: El fuego se ha adueñado de Bicétre. He estado pensando si iré. Cierto pensamiento de Marco Aurelio me ha decidido: «Cuando se trata de obrar el bien nunca me digo: no tengo tiempo»598. Al mismo tiem po pone en práctica cierto ejercicio espiritual, m uchas veces recom endado por Marco A urelio, el análisis de las re presentaciones. Así, M ichelet escribe en su Journal™: Analicemos las cosas, dice Marco Aurelio, para que no nos resulten tan seductoras600. ¿Qué son esas cosas que tanto nos fascinan? ¿Qué son para el físico? Están hechas de la misma materia que ese horrible insecto que tan to temías tocar. Podem os reconocer aquí ese ejercicio al que nos referim os an teriorm ente601, el de la definición «física» de las cosas: no contem plar las cosas y los acontecim ientos desde un punto de vista antro pológico, interponiendo prejuicios o pasiones puram ente hum anas, sino verlos com o son desde la perspectiva general de la naturaleza. M ichelet com prende aquí bastante bien este sentido cuando re cuerda esa misma m ateria de la que están hechas tanto las cosas que 155
nos com placen com o los insectos más repugnantes. Este m étodo «físico» de definición lo aplica p o r ejem plo M arco A urelio del si guiente m odo: Ese ansiado manjar no es sino mero cadáver de pollo, pez, pájaro o cer do, ese vino de Falerna sólo zumo de uva, y esa tela purpúrea simple pelo de cordero empapado en sangre de crustáceos™2. En su Journal M ichelet intenta, pues, poner en práctica este ejer cicio espiritual603: Esos hermosos ojos tan dulces, esa boca, esas mejillas, stethea d ’himeroentam y todo cuanto puedas imaginarte, todo eso no son sino partes de un ca dáver. Ese ser perfecto, divino en tu opinión, está sujeto a las más sucias ne cesidades, a las más repugnantes afecciones. ¿Ese arrebatador coito? «Mera frotación del miembro, una pequeña convulsión, simple eyaculación de se men»605, dice Marco Aurelio. M ichelet cita en este punto la continuación del pasíye de Marco Aurelio que acabam os de recordar com o ejem plo del concepto de definición «física». Pero las líneas del Diario que vienen a continua ción dem uestran que está equivocado sobre el sentido del m étodo de Marco Aurelio. El em perador filósofo no pretend e que el am or carnal nos inspire asco para convertirnos al am or de la «belleza eterna», com o piensa M ichelet. Sencillam ente desea enseñarnos a perm anecer «indiferentes», es decir, a no establecer diferencias, a am ar por igual todo cuanto nos proporciona la Naturaleza, tanto las cosas que nos com placen com o las que nos disgustan, a amarlas por igual, precisam ente porque provienen de una m ism a y única Natu raleza. M ichelet piensa por el contrario que el ejercicio espiritual debe servir para que sintamos asco ante el am or físico y hacernos descubrir otro tipo de am or, un am or superior. Pasamos así de Mar co Aurelio a san Agustín: Este acto por el cual buscas aplacar tu loca pasión te debilitará y no con seguirás lo que buscas. El placer te hará caer en el error; jamás llegarás a 156
realizar esa unión que constituye el habitual engaño de los amantes. Ter minarás mordiendo de desesperación ese cuerpo adorado con el que no llegarás a confundirte. De tal impotencia proviene la melancolía del amor, y las ideas de muerte que a cada instante se nos presentan. O mihi tum quam molliter ossa quwscanl!'"' [...] Tienes motivos para llorar, desgraciado, tú que limitas tu felicidad a un ser infinitamente finito (por así decirlo) olvidando la eterna belleza abierta al amor y a la posesión de todos los hombres607, sin límites ni final, tú que estás entregado por entero al placer cuando las cosas más hermosas apelan a tu espíritu y a tu corazón, como son la contemplación de la natu raleza, el consuelo de tus hermanos y, por último, Dios, que te rodea por todas partes, que llega a ti gracias a sus buenas obras y gracias al cual tú eres, gracias al cual tú vives. H em os pasado aquí de M arco Aurelio a san Agustín, es decir, del am or indiferenciado p o r aquello que es «natural» al am or privile giado p o r la belleza eterna. Pero finalm ente M ichelet regresa a M ar co A urelio cuando opone el «placer» a las «grandes cosas» que ape lan al espíritu y al corazón, com o son la contem plación de la naturaleza608, el bienestar de los dem ás hom bres y el Dios que se m a nifiesta a través de todas las cosas. No cabe pensar que p o r m edio de este texto M ichelet expresa su pensam iento más profundo y su más secreta psicología. Consti tuiría un grave error extraer conclusiones sobre la evolución de sus ideas o de su personalidad. Es cierto que si M ichelet se siente inte resado p o r el pasaje de M arco Aurelio en el que éste describe físi cam ente el acto sexual es porque en aquella época le atem orizaba el am or que Pauline Rousseau le m anifestaba: «In me tota ruens Ve nus», escribirá algunos días más tarde609. Pero basta con leer el tex to para darse cuenta del carácter retórico y artificioso de este pen sam iento. Michelet, p o r ejem plo, jam ás habría dicho de Pauline que era «un ser perfecto, divino», él que iba a anotar justam ente unos días más tarde que ella no era «bonita ni herm osa, pero sí gen til»610. Estamos por tanto en presencia de un rem edo de M arco Au relio, realzado por el condim ento platónico o agustiniano, y eso es todo. 157
No deja de resultar em ocionante pensar que veinte años más tarde todo esto, que no eran más que meras «palabras», se conver tirá en «algo real», que la definición «física» se convertirá en pura realidad. M ichelet había escrito en 1820: «Esos herm osos ojos tan dulces [...], esas cosas no son sino simples partes de un cadáver». El 26 de julio de 1839 escribirá en su Journal611 sobre la m uerte de Pau line: Por entonces el olor era ya fuerte, el vientre verduzco, la nariz enne grecida. Escuché atemorizado, llegándome hasta el tuétano, las palabras de Job: «A la fosa grité: “Tú eres mi padre”. Y a los gusanos: “Mi madre y mis hermanos”...»613. ¡Es así! La naturaleza y los sentidos empezaban a desfalle cer. Comenzaba a sentir asco (¿es necesario confesarlo?) ante el triste des pojo que fuera esa mujer deseada, adorada, ante esa forma amable por la que, a lo largo de veinte años, sentí una insaciable pasión... Y, algunas sem anas después, el 4 de septiem bre de 1839, durante el entierro del cuerpo de Pauline, escribe todavía: No he podido ver más que gusanos [...]. Lo más horrible se presenta a la vista [...]. Qué forma de expiación, tanto para la orgullosa belleza como para los tentadores deseos. Todos los pensam ientos sobre la m uerte del ser am ado que Mi chelet consigna en su Journal a finales del año 1839 m uestran otro tono, en esta ocasión de autenticidad y sinceridad, distinto al de aquel ejercicio de retórica de 1820613. II. U n pasaje d e M arco A urelio y «dos im p o rta n te s p u n to s de vista» El 2 de abril de 1866 M ichelet consigna en su Journal6'4: He pensado en los dos importantes puntos de vista que determinan mi existencia: la proyección de mis energías en todas direcciones -y el equili 158
brio, la adecuación al orden general y divino, a la transformación que ha brá de advenir. T endrem os que explicar lo que significan estas expresiones un tanto enigmáticas que, com o veremos, resum en de m odo excelente lo más significativo de la vida y el pensam iento de M ichelet. Pero ya ahora podem os señalar que estos «dos im portantes puntos de vista» están inspirados en un único y exclusivo pensam iento de M arco Au relio que aparecía en 1825 en la obra de M ichelet y que reaparece rá a lo largo del Journal a m anera de leitmotiv que perm ite m últiples y ricas variaciones. Se trata de la siguiente m editación, que citam os según la traducción del propio M ichelet que se encuentra en una nota de su Introduction á l ’H istoire universelle615: ¡Oh mundo, todo cuanto se adecúa a ti se adecúa a mí! Nada sucede pa ra mí demasiado pronto ni demasiado tarde siempre que suceda a tiempo para ti. Oh naturaleza, cualquier cosa que tus estaciones proporcionen se rá fructífera. Todo de ti, todo en ti, todo para ti. Había uno que decía: «¡Ciudad querida de Cécrope!». ¿Y tú no dirás: «¡Oh, ciudad querida de Jú piter!?». Este pasaje, que M ichelet considera el más herm oso quizá de M arco A urelio616, concentra en pocas líneas los temas fundam enta les de las Meditaciones. El m undo es un organism o único, ordenado y anim ado por la Razón universal, y la evolución de tal organism o, es decir, la puesta en relación de sus diferentes partes, y p or tanto la evolución de este organism o, se deriva necesariam ente del ord en requerido por esta Razón universal. Vivir conform e a la Razón su pone p o r lo tanto reconocer que aquello que sucede «a tiem po» pa ra el m undo sucede tam bién «a tiempo» para nosotros mismos, que eso que «armoniza» con el m undo «armoniza» con nosotros mis mos, que el ritm o del m undo debe ser nuestro ritm o. De este m o do, tal com o Marco A urelio repite por doquier617, «amaremos» todo cuanto el m undo «ama» crear, estarem os en arm onía con la arm o nía de la propia naturaleza. Pero tal arm onía no es sólo la propia de un organism o vivo, es tam bién la propia de u na ciudad. La Razón 159
hum ana, fundam ento de la com unidad social, em ana de la Razón universal, fundam ento de la com unidad cósmica. Existe, pues, cier ta similitud en tre la ciudad hum ana y el m undo. Si la Razón hum a na produce la ciudad hum ana, la Razón produce esa ciudad uni versal que viene a ser el cosmos. Puede entenderse el m undo como una ciudad regida por leyes análogas a las de la ciudad hum ana, y por tanto encontrarse un profundo parentesco entre las leyes de la naturaleza y las de la sociedad. Com o el ateniense decía con em o ción al pensar en su patria: «ciudad querida de C écrope»618, el hom bre puede decir con em oción «querida ciudad de Júpiter» al pensar en el universo. Esta com paración entre la patria hum ana y la patria cósmica re sulta fundam ental para Michelet. Supone para él al m ism o tiem po un principio intelectual: la unidad de la consciencia recorre los m undos de lo social y de lo natural; y un principio vital: el aprendi zaje de la arm onía con el universo gracias al am or a la patria. La idea de unidad de la ciencia genera el universalismo del espíritu (la «continuación de mis energías en todos los sentidos»), y el am or a la patria universal conduce al universalism o del corazón («el equili brio, la arm onía con el orden universal»). III.
(1825) - El e sp íritu h e ro ic o
En 1822, M ichelet obtuvo el puesto de profesor en el colegio Sainte-Barbe, y el 17 de agosto de 1825, con ocasión de una entrega de prem ios, dio un discurso que aparecería al año siguiente en una revista suiza titulado Discours sur l ’u nité de la Science619. En él esboza algunos de los tem as más im portantes que desarrollará el futuro his toriador. Es la historia la que conform a la identidad del género hum ano, «ese tesoro de la experiencia com ún, una herencia preciosa que se increm enta siem pre al pasar de unos a otros»620. De ahí que «la edu cación debe aproxim ar el pasado al presente m ientras prepara para el futuro». Por eso tiene tanta im portancia el estudio de la historia, los idiomas y la literatura: 160
Como hijos del mundo antiguo, en vano podemos rechazar la herencia de nuestros padres; sus innumerables recuerdos se han mezclado demasia do con nuestra propia experiencia; nos rodean y llenan, por así decirlo; los recibimos por doquier. Querer aislarse de estos elementos incorporados a nosotros mismos constituye una empresa ilusoria, y si por desgracia lo con siguiéramos el mundo moderno pasaría a convertirse en un enigma in comprensible, puesto que sólo puede explicarse por el antiguo621. La filosofía622 supone la cim a de esta educación, con sus diferen tes partes que M ichelet no cita pero que va describiendo sucesiva m ente: la lógica, que enseña a generalizar y a sistematizar; la psico logía, que analiza las facultades del hom bre; la m oral, que educa en el buen uso de la voluntad; la filosofía natural, que nos descubre el espectáculo del universo; y por últim o la metafísica, que sirve para en ten d er el espíritu colectivo de la hum anidad y la existencia de, co m o indica M ichelet, «Aquel por cuya voluntad son creadas todas las relaciones entre los seres, que une las cosas m ediante el tiem po y el espacio, el m undo físico gracias a su acción todopoderosa y el m un do m oral en virtud de un vínculo de beneficios y de reconocim ien to»629. Y continúa Michelet: ¡Qué impulso de amor y entusiasmo agita de pronto al joven a la vista de tan gran espectáculo! Al principio le será imposible entender esa ina barcable majestad; pero en seguida se unirá de corazón a este orden admi rable, y transportado por un rapto divino escribirá junto con Marco Aure lio: «¡Salve, augusta ciudad de la Providencia!». En adelante no tendrá que buscar el principio por el que se relacionan todos los conocimientos: en la unidad que supone la intención divina ha encontrado tanto la unidad de la ciencia como la del mundo. Ya contemple las invariables leyes de la física o esas no menos regulares a las cuales están sometidos los asuntos humanos en su aparente mutabilidad, habrá de reconocer idéntica concepción, idén tica voluntad62,1. En la cita muy m odificada de Marco A urelio podem os reconocer esa «querida ciudad de Júpiter» de la m editación que acabam os de leer. En lo que M ichelet se fija, antes que nada, es en la com para 161
ción entre la ciudad de los hom bres y la ciudad del m undo. Es él quien justifica la unidad de la ciencia, fundada en la unidad de la voluntad -M arco Aurelio diría de la Razón-, gracias a la cual se es tablecen tanto las leyes de la ciudad com o las leyes del m undo. Pe ro tal unidad de la ciencia supone una llam ada al universalismo. Re sulta imposible com prender una cosa sin com prender el orden universal dentro del cual ésta se inscribe. Marco A urelio había dicho: Las cosas se encuentran unidas entre sí, y esta conexión es sagrada; en cierta forma ninguna resulta diferente de las demás; pues cada una de ellas mantiene vínculos con las demás contribuyendo al establecimiento del or den del mundo. Pues un único orden del mundo resulta de todas las cosas y un único Dios recorre todas las cosas, y una única sustancia, y una única ley: se trata de esa Razón común a los seres vivos dotados de intelecto625. Es por tanto el espíritu de M arco Aurelio el que h a inspirado es ta bella exhortación con la cual M ichelet term ina su Discours sur l ’u nité de la Science. Quien observe las leyes invariables de la física o las leyes no menos re gulares a las cuales están sometidos los asuntos humanos en su aparente mutabilidad habrá de reconocer una idéntica concepción, una idéntica vo luntad. La ciencia se le aparecerá entonces como un sistema tocado por la divinidad, cuyas diversas partes resulta temible separar. No puede dividirse más que para restaurar después, no pueden estudiarse los detalles más que para remitirse a la inteligencia en la cual se integra el conjunto; constatan do su debilidad el estudioso hace bien dedicando sus esfuerzos a determi nada rama de conocimiento; ¡pero la desgracia se abatirá sobre éste si in tenta aislarla del resto! Entonces podría quizá observar los hechos pero sin llegar a percibir el espíritu que los vivifica; se convertiría tal vez en sabio, pero nunca estará tocado por la iluminación; la dignidad, la moralidad de la ciencia seguirían siendo extrañas para él. ¡Manteneos alejados, jóvenes alumnos, de esta ciencia muerta e infecunda! Preparados para la vida gra cias a los estudios clásicos reafirmaréis este alejamiento, en el cual os hemos instruido, frente a esa parcialidad espiritual, frente a esa preocupación es trecha que favorece cierto ejercicio del espíritu en peijuicio de los demás; 162
no habréis de hablar jamás de ciencias, sino de ciencia; no olvidéis que el conocimiento de los hechos aislados resulta una actividad estéril y a menu do funesta; pues el conocimiento de los hechos que mantienen verdaderos vínculos entre sí es el único luminoso, moral, religioso™. Este será el espíritu que m antendrá M ichelet a lo largo de su vi da, con su necesidad de percibir, siem pre desde la elevación, la perspectiva general del ord en universal, con sus m últiples saltos de los estudios históricos a los naturales627, con su anhelo de proyectar sus energías en todas direcciones. C uando en años posteriores Mi chelet descubra a Vico dará un nom bre a este im pulso espiritual ha cia el todo y la unidad: espíritu heroico: Vico elaboró un discurso, De mente heroica™, sobre el espíritu heroico, sobre esa valiente disposición gracias a la cual el joven debe abrazar todas las ciencias y todos los tiempos, sobre la imposibilidad de convertirse en un hombre especial si antes no se es un hombre universal. Y es que, en efecto, todo tiende a todo; no hay especialidad cuyos límites no comuniquen con la universalidad de las cosas. Muchos años antes de haber leído este admi rable discurso redacté uno, endeble y mediocre, acerca de este mismo te ma. Eso que Vico recomienda subyacía de manera informe en mi interior... Ya por entonces me dirigía hacia el todo, amándolo todo6®. IV. De la p a tria de los h o m b re s a la p a tria del m u n d o Así pues el universalismo de espíritu, com o acabamos de ver, pe ro tam bién el universalism o de corazón, es lo que inspira a M iche let ese pensam iento de M arco Aurelio que, com o hem os podido ob servar igualm ente, pasa ahora a ser el tem a fundam ental de su vida y obra. La idea aparecía ya en 1831 al final de la Introduction á l ’H istoire universelle, en térm inos todavía bastante cercanos al Discours sur l ’u nité de la Science. 163
Con la unidad y, en esta ocasión, con la libre unidad reapareciendo en el mundo social, y habiendo adquirido la ciencia gracias a la observación de los detalles un legítimo fundamento que le permita elevar su majestuoso y armónico edificio, la humanidad deberá reconocer la unidad del doble mundo de lo natural y de lo civil gracias a la inteligencia benevolente que la ha llevado a cabo. Pero es en especial en el ámbito de lo social donde ella recuperará la idea del or den universal. Ese orden, esa misma idea, una vez percibida en el limitado ti po de sociedad que supone la patria, habrá de extenderse a la sociedad hu mana, a la república del mundo. El ateniense decía: «¡Salve, ciudad de Cécrope!». Y tú dirás a tu vez: «¡Salve, ciudad de la providencia!»™. Puede verse la m anera en que el universalismo de espíritu, basa do en la idea de paralelism o entre las leyes del m undo social y las del m undo natural, se prolonga en el universalismo del corazón. En virtud del am or a la patria, verdadera escuela de u n sentim iento so cial, com ienza el am or al orden universal, a la patria cósmica. En este pu n to volvemos de nuevo a recuperar un tem a querido para Marco Aurelio: «En tanto que A ntonino, mi ciudad y mi patria es Roma; pero en tanto que hom bre es el universo. Los intereses de ambas ciudades son mis únicos bienes»631. Esta idea reviste en opinión de M ichelet una im portancia fun dam ental, porque da respuesta a u n a pregunta esencial que se le plantea: ¿de qué m anera puede el hom bre m oderno recuperar el sentim iento de lo universal que tan indispensable le resulta? Se in terroga de esta form a precisam ente en 1831, en su Journal: Lo general, lo universal, lo eterno, tal es la verdadera patria del hom bre. Sólo a ti pediría socorro, mi noble país: sería necesario que hicieras las veces de ese Dios que se nos escapa, que llenaras en nosotros ese incon mensurable abismo que el cristianismo ha producido y sigue extendiendo. Tú nos debes el equivalente del infinito. Podemos notar en nosotros la muerte de la individualidad. ¡Ojalá pueda recobrarse el sentido de lo ge neral en la sociedad, de la universalidad humana, del mundo! Entonces quizá podamos elevarnos hacia Dios™. 164
A lo largo de su vida, M ichelet despreciará ese hum anism o que p retende suprim ir la prim era etapa indispensable, el am or a la pa tria633, pues él ascenderá constantem ente de la patria hum ana a esa otra patria universal, a la «gran ciudad», «hasta abarcar la naturale za universal»634. El fin últim o consistirá siem pre en estar en arm onía con el orden universal; puede reconocerse aquí uno de esos im por tantes puntos de vista a los que ya nos hem os referido. V. En a rm o n ía con la h isto ria El concepto de arm onía, ya esbozado en 1831 e inspirado p o r M arco Aurelio, será desarrollado con m ayor intensidad a partir de 1842, siem pre en relación con el mismo pasaje de las Meditaciones. La interpretación de M ichelet irá en principio en el sentido de u na ju bilosa conform idad con el desarrollo de la historia. Así, p or ejem plo, escribirá el 4 de abril de 1842 en su Journal635: Benevolencia ante el progreso y las nuevas ideas, ante la juventud (pues son nuestros hijos), resignación ante el abandono de aquello que en noso tros hay de más efímero (cuerpo, ideas, sistema), fe en la venida de Dios, en las maravillosas e ignoradas facultades de las que se sirve la providencia; en esto consiste envejecer con generosidad y caminar jubilosamente hacia la muerte. Aquel que crea en mí no morirá“6. ¿Y qué impide que en el camino aceptemos los dones de la sangre re novada? La inextinguible juventud del mundo, la gran oleada de vitalidad eterna alcanzará a renovarnos si no nos mantenemos encerrados, tristes y envidiosos, en nuestra chata personalidad, es decir, en aquello que en no sotros hay de más efímero... Dice Marco Aurelio: «Todo cuanto dispongas, oh mundo, lo aceptaré como si fuera uno de tus frutos. Cae, fecunda lluvia, querida lluvia de Júpi ter». U na vez más podem os reconocer en este punto cierto pasaje, ese pasaje tan m agnífico de M arco Aurelio en opinión de M ichelet, ci tado p o r otra parte de m em oria y m ezclado con otro texto de las Me165
(litaciones. La idea fundam ental sigue siendo la de estar en arm onía, pero presentada m ediante la m etáfora de las estaciones, del mo m ento propicio en el que advienen los frutos y la lluvia. Lo que pro duce la evolución del m undo llega siem pre en el m om ento propi cio, a m anera de fruto m aduro que debem os acoger com o tal si hem os conform ado nuestra razón a la Razón universal. La metáfo ra de la lluvia proviene de otra m editación de M arco Aurelio que M ichelet cita aquí de m anera un tanto inexacta. El texto auténtico dice lo siguiente: «Oración de los atenienses: arroja tu lluvia, arró jala, querido Zeus, sobre los cam pos y praderas de los atenienses. Tal vez no sea preciso orar, pero si se hace debería hacerse así: sin egoísm o ni servilismo alguno»657. Sea cual fuere el sentido original dado por M arco Aurelio a esta sentencia, M ichelet parece pensar que la oración debe rezarse en el m om ento en que cae la lluvia, es decir, que se trata de una oración de conform idad, de una «oración en favor de la arm onía» según la expresión que el propio Michelet utilizará más tarde. R ecurriendo a estas fórmulas M ichelet expresa su confianza en «esa gran oleada de vitalidad eterna», «en la inex tinguible juventud del m undo». Esta últim a expresión que suena de m anera tan m oderna proviene, tam bién, de M arco Aurelio, en un sentido que se corresponde perfectam ente con aquello que quiere sugerir M ichelet: aquello que asegura la juventud del m undo es la m etam orfosis, por lo cual no hay que dejarse arrastrar por lo efí m ero. Escribe M arco Aurelio: «Cuantas cosas ves están sujetas a la m etam orfosis de una naturaleza que lo gobierna todo a cada ins tante, y que con su sustancia producirá otras cosas a fin de que el m undo perm anezca siem pre joven»638. No es una m ala acción, se ñala M arco A urelio, acabar en el m om ento preciso, del mismo m o do que no es u na m ala acción que la vida, el sistema com puesto por todos los actos, acabe en el m om ento preciso; «ese m om ento preci so, ese final determ inado, es establecido por la naturaleza, en oca siones por la naturaleza individual, com o sucede con la vejez, pero en cualquier caso por la naturaleza universal: gracias a que sus ele m entos se m etam orfosean, el m undo en su totalidad puede conser var su eterna juventud y vitalidad. Lo que el todo precisa es siem pre herm oso y está en pleno florecim iento»639. 166
En estos textos de M arco Aurelio, M ichelet descubre antes que nada un optim ismo, una fe en la Razón que gobierna el m undo, op tim ism o inquebrantable incluso cuando «la fecundidad... de los m e dios de la providencia» sigue siendo para nosotros desconocida e in com prensible. Este optim ism o sólo tiene sentido si se produce un cam bio absoluto de punto de vista que nos haga renunciar a nues tra visión particular y parcial en tanto que individuos para abrirnos a la universalidad, a la grandiosa perspectiva del cosmos y de la hu m anidad. N uestra individualidad (es decir, indica Michelet: nuestro cuerpo, nuestras ideas, nuestros sistemas) se identifica con lo efí m ero, es decir, con aquello que se hunde inexorablem ente en el pa sado. Abrirse a la universalidad supone p o r tanto acoger la novedad del presente con benevolencia y amor. El tem a es caro a M arco Au relio y aparece a m enudo a lo largo de las Meditaciones, pero M iche let lo tiñe con una coloración decididam ente m oderna al insistir en la idea de acogida del m om ento presente. Así escribirá en su Jour nal640 del 11 de agosto de 1850 dirigiéndose a Athénais: «Ponte en arm onía con la sabiduría del joven m undo, con su constante pro greso, con las ciencias de antaño, con el estudio de la naturaleza, y en la m edida que puedas con la música, el arte propio de nuestro tiempo». Pero en esta apertura a lo universal, la renuncia a lo efím ero y la acogida del presente no im plican sin em bargo olvidar lo que de per m anente encierra el pasado. La universalidad requiere tanto el sen tido de la totalidad com o de la continuidad, la íntim a relación en tre pasado, presente y futuro. Este tem a de la identidad de la hum anidad, garantizada p o r la consciencia histórica, tem a ya pre sente en el Discours sur l ’u nité de la Science, reaparecerá m agnífica m ente orquestado en las páginas del Journal641 del 4 de abril de 1842 que ahora vamos a com entar: Sí, un íntimo vínculo une todas las épocas. Las sucesivas generaciones se entrelazan no como eslabones de una cadena, no como esos corredores de los que habla Lucrecio, que se pasan de unos a otros la antorcha. Nues tras generaciones se entrelazan de otra manera. Hemos estado en los do minios de los primeros padres, en el seno de las mujeres de antaño, sin que 167
tenga importancia el que hayamos estado ahí o no en sentido material. El mismo espíritu fluido corre de generación en generación. Ciertos movi mientos instintivos nos hacen estremecer en relación con el pasado y el fu turo, revelándonos la profunda identidad del género humano. Quien no perciba nada de esto, quien sea capaz de detenerse en un mo mento de la historia del mundo negando su pertenencia a las generaciones ya desaparecidas, quedará reducido a bien poca cosa. Seguirá confinado en la infancia. Nescire historiam id est semper esse puerum: ¿pero cómo escapar a la historia, no deberle nada al pasado? Rozamos en este m om ento el voto más profundo de Michelet, el más intenso: constituirse él m ism o, en tanto que historiador, en «vínculo entre las épocas». O tra espléndida página de su JournalM2, con fecha 2 de septiem bre de 1850, nos m uestra perfectam ente la ta rea que se ha fijado, esto es, «poner en circulación la savia hacia el porvenir»: «Mi trabajo» apenas tiene utilidad para el presente. El presente está ab sorto, se muestra incapaz de aprender, como ensordecido por alguna idea... Una idea obsesiva645 lo domina todo. Si no somos locos ni fanáticos, habremos de permanecer al margen, a la espera. No esperando en la espera, como dicen los místicos, sino trabajando. Trabajando y manteniendo a res guardo. Bajo el imperio de la idea obsesiva hay que ir llenando de buen sen tido el depósito. Trabajar y mantener a resguardo, en el olvido del pretéri to en el que ha caído el mundo, ese pasado que es vínculo entre las épocas, vínculo tan necesario, cadena vital que desde el pasado en apariencia muer to pone en circulación la savia hacia el porvemir... Así pues, mi vida sigue este camino. No importa que no llegue a conocer la celebridad, ¡mientras sea el vínculo entre las épocas! Bajo el imperio de esa idea obsesiva que se esparció por el mundo sigo aquí para protestar en nombre de la historia y de la naturaleza, esa naturaleza eterna que se instaurará mañana. Constitu ye mi prerrogativa el sentir imparcial simpatía por las diversas épocas e ideas, un gran afecto por todas ellas, y es la prerrogativa más sagrada: el amor. Si insistimos sobre este aspecto, p o r otra parte fundam ental, del pensam iento de M ichelet es porque en este esfuerzo, que une el sa 168
ber dispensar la m ejor acogida al presente y el respeto p or el pasa do, puede reconocerse todavía com o m odelo a Marco Aurelio. En un pensam iento sobre la m uerte644 con fecha 26 de marzo de 1842, M ichelet escribe: Fertilidad y vitalidad de la muerte, tanto en lo que se refiere a los hom bres como a los sistemas. Es ella la que selecciona, la que criba, es decir, la que rechaza el mal extendiendo el bien para que pueda éste subsistir, afir mando la verdadera eternidad, la verdadera vida. Pero desde nuestro lado no tan bueno y verdadero, en el que perece mos como individuos, es la vida -que al menos como causa puede conside rarse benigna- la que debe consagrar en nuestra memoria a aquellos que nos han precedido. ¡Mostremos nuestro respeto al pasado, un tierno res peto! De esta manera un íntimo vínculo de afecto recorre todas las épocas. Del mismo modo en que Marco Aurelio, al comienzo, agradece a cada uno de sus maestros sus enseñanzas en las distintas virtudes, ¿cómo no iba a agradecerle yo a cada siglo las energías que me recorren? En el prim er libro de las Meditaciones, M arco Aurelio enum era en efecto cuanto debe a sus antepasados, a sus padres y m aestros, a los dioses: «A mi gran padre Vero: su bondad y su rectitud de alm a [...]. A mi m adre: su piedad y liberalidad...»645. Se trata al mismo tiem po de u na expresión de gratitud, del reconocim iento de una herencia y de esa cuestión de «tierno respeto al pasado» de la que habla Mi chelet. Es a los siglos a los que M ichelet quisiera rendir tal hom e naje, percibiendo que continúan viviendo en él del mismo m odo en que él preexistía ya en ellos. VI. La o ra c ió n según M arco A urelio o e sta r en a rm o n ía con el m u n d o Tras el m atrim onio de M ichelet con A thénais Mialaret, la expe riencia del am or aportará tonalidades más cósmicas y en especial más religiosas al tem a de encontrarse en arm onía. Se trata de una 169
referencia a «la oración por la arm onía de Marco Aurelio». Cierto pasaje del Journal (24 de marzo de 1851) resum e de m anera inmejo rable esta nueva atmósfera: «Dos almas en armonía constituyen ya una ciudad. Constituyen ya un mundo. U na vez aparecida la concor dancia vemos que es la misma, aquí y en las estrellas, la m ism a en to da la Vía Láctea»646. «¿Cómo orar?», le pregunta a M ichelet unajoven A thénaís647. Mi chelet le expondrá a m enudo su teoría de la oración según Marco Aurelio. Para ello se basa siem pre en la misma m editación, que no sotros conocem os tan bien: «¡Oh m undo, todo cuanto está en ar m onía contigo lo está tam bién conm igo!». Pero igualm ente podrían citarse otros pasajes, sobre todo éste: O bien los dioses no cuentan con ningún poder o bien sí disponen de él. Pero, si no cuentan con ningún poder, ¿por qué les rezas? Y si disponen de algún poder, ¿por qué no pedirles que te concedan el no temer nada, el no desear nada, el no afligirte por nada en lugar de rezarles para que te concedan esto o aquello? Este hombre les reza diciendo: «¡Que pueda yo acostarme con esa mu jer!». Pero tú debes pedirles: «¡Que no desee yo acostarme con ella!». Y otro: «¡Que pueda yo quitarme de encima tal carga». Pero tú: «¡Que no ten ga yo deseo de quitarme de encima tal carga». Otro: «¡Que pueda yo con servar a mi hijo!». Pero tú: «¡Que no tema yo perderlo!». En general, in tenta cambiar de esta manera tus ruegos y ya verás lo que sucede"™. Marco A urelio opone pues la oración de dem anda que pretende m odificar el curso del destino a la oración de conform idad, que no quiere sino estar en acuerdo con el orden universal, con la voluntad de la Razón universal: esto es lo que entiende po r estar en arm onía. M ichelet opone tam bién la oración de dem anda a la oración por estar en arm onía: «Que se haga según tu voluntad», esto es estar en armonía. Pero añade: «Danos hoy el pan». Es ésta una petición hasta cierto punto justa: cada uno pide según sus necesidades... La primera fórmula es idénüca a las palabras de Marco Aurelio: «¡Oh mundo, todo cuanto me proporcionas supone pa 170
ra mí un bien». ¿Por qué la segunda? Si uno es justo, está contenida ya en la primera649. Y M ichelet define con exactitud los térm inos de esta oración: «La oración m oderna, más desinteresada, supone la puesta en ar m onía del individuo con el am or universal que establece la unidad entre las cosas»650. Y después añade: Por más que uno deba confeccionarse hoy día su propia oración, por más que deba encontrar su manera de estar en armonía de acuerdo con sus necesidades, me gustaría sin embargo que existiera un libro para diri gir al alma por el camino de una armonía activa y voluntaria con la muer te. Esta forma de armonía implica que el individuo vuelva sobre su pasado y lo resuma para ofrecer su mejor parte a ese amor universal que trabaja en beneficio del progreso del mundo, y de este modo arrepentirse y expiar las faltas en un ansia de expiación... y esperar sin exigir nada, pues Dios sa be mejor que nadie lo que conviene y no se puede abusar de la gracia sin abandonar la universalidad del amor, sin dejar de ser verdaderamente Dios, de ser amor proporcional -y sobre todo para descubrir la verdad, pa ra no exagerar la importancia de la propia vida individual, de la vida o de la muerte651. Este tem a de la oración en favor de la arm onía va reapareciendo a lo largo del Journal: 26 de agosto de 1850: «Se trata de una de las grandes miserias de nuestra época: el mundo necesita oraciones pero no dispone de ellas... La oración es una de las mayores necesidades del mundo como manifestación de la ar monía del hombre con Dios; pues reconstituye nuestra unidad con él»652. 14 de abril de 1854: «La oración de las noches transparentes. ¿Con el fin de que se nos conceda algo? No, para estar en armonía uno mismo y poner en armonía el Todo: la patria y la patria absoluta»655. 22 de noviembre de 1865: «He hablado (con Athénais) de la oración so bre la armonía de Marco Aurelio»654. 24 de noviembre de 1866: «Ayer por la mañana recé con la mayor serie 171
dad mi oración, no de demanda sino por la armonía (la oración de Marco Aurelio) »655. Esta oración en favor de la arm onía supone p o r tanto u n verda dero ejercicio espiritual, consistente en transform ar nuestra visión del m undo y nuestras disposiciones interiores a fin de elevarnos a la contem plación del orden universal y acceder a tal «am or universal que establece la unidad entre las cosas». Ponerse en arm onía supone al mismo tiem po integrarse en la com unidad hum ana, m ediante la práctica de la justicia, e integrar se en la com unidad cósmica, aceptando la universal m etam orfosis requerida p o r la arm onía de la naturaleza656. Éste es justam ente el sentido de las Meditaciones de M arco Aurelio. Su ideal sería un hom bre «en perfecta arm onía (euharmoston) con aquellos con quienes debe vivir en sociedad» y «en arm onía (sumphonon) con los dioses», es decir, con la Razón universal6-'’. ¿A qué Dios va dirigida por lo tanto esta oración en favor de la arm onía? Sería necesario un largo estudio para respo n der a esta pregunta, pues el pensam iento religioso de M ichelet reviste num e rosos m atices658. Digamos sim plem ente que en lo esencial la religión de M ichelet im plica un acto de fe sin cesar renovado, que le obliga a adm itir apasionadam ente que el am or y la arm onía son a la vez el objetivo de la hum anidad y el sentido últim o del cosmos: Creer en un mundo armónico implica sentirse en armonía con él, y de este modo en paz. Consiste en una fiesta del alma659. ¿Cuál es el misterioso poder al que apunta este acto de fe? Mi chelet habla de la «Gran Arm onía» de las cosas, del «alma am ante de los m undos», del «alma universal»660. Hacia ella eleva su invoca ción. Tam bién en este punto nos encontram os muy cercanos a Mar co Aurelio. C uando se recuerda que, según los estoicos, existe una estrecha relación entre el Alma del M undo, la Providencia y el Des tino, se com prende m ejor el profundo vínculo entablado entre el si guiente pensam iento de M arco Aurelio:
172
En definitiva, no existe sino una sola armonía, y de la misma manera en que el Cosmos, tal cual es, integra la totalidad de los cuerpos, el Destino, en tanto que causa determinante, integra la totalidad de las causas661. y este otro de Michelet: [...] el principio y la necesidad de la centralización, no sólo administra tiva y política, no sólo nacional, sino universal; se trata de una centraliza ción que genera la solidez y solidaridad de todo, su encadenamiento, una centralización no material y mecánica, sino viva. Desde ese momento pasa a ser la propia de las causas vivas, esa gran causa viva que viene a ser la Pro videncia662. Podem os ahora en ten d er m ejor el sentido de los dos im portan tes puntos de vista a los que se refería M ichelet: «la proyección de mis energías en todos los sentidos» y «el equilibrio, la arm onía con el orden general y divino, con la transform ación venidera». El pri m ero pasa por el universalism o del pensam iento, el espíritu heroi co, la voluntad de constituirse en hom bre universal. El segundo es universalismo del corazón, superación de la individualidad egoísta com o aceptación del orden universal, com o sacrificio en aras del verdadero am or, del ser am ado, de la patria, de la hum anidad, del cosmos, del alma del m undo. Ambos tipos de universalismo están inspirados, com o hem os visto, por una única m editación -¡p ero qué m editación!- de M arco Aurelio. Se com prende perfectam ente que éste inspirara a M ichelet el tem a de la arm onía y del universalismo del corazón, la idea de superación de lo individual por lo universal, pero de algún m odo no deja de resultar sorprendente ver cóm o M arco Aurelio insufla tam bién a M ichelet u n espíritu heroico, ese im pulso hacia las aventuras más arriesgadas y audaces del pensa m iento. Pero sorprenderse supondría ignorar el auténtico significa do del intento de M arco A urelio por elevarse desde el ám bito del individuo al de la N aturaleza universal. Supondría tam bién olvidar las frecuentes llamadas de M arco Aurelio a su propio pensam iento a fin de abrazar la totalidad del cosmos, a fin de pensar de m anera que englobe todas las cosas, a fin de que se adentre en los espacios 173
j
cósmicos y contem ple desde lo alto el espectáculo de la naturaleza y del m undo de los hom bres663. Sin duda no se trata en M arco Au relio de u na exploración científica similar a la que M ichelet em prende de la form a más intrépida. Pero la inspiración fundam ental se encuentra ahí ya, ese impulso del alm a hacia la totalidad, esa vo luntad de contem plar todas las cosas desde una perspectiva cósmica y universal. Es así, desde luego, de M arco Aurelio, de quien Miche let adopta el tem a de la llam ada p o r partida doble: al universalismo del espíritu y al universalismo del am or. Es igualm ente en Marco A urelio donde M ichelet se inspira para su acto de fe, tam bién éste heroico, fe en la profunda arm onía exis tente entre el ord en hum ano y el orden cósmico. Es preciso com prender el verdadero significado de sem ejante acto de fe. Lo que quiere decir es que la exigencia hum ana de justicia debe funda m entarse finalm ente sobre la adhesión al orden del cosmos. Un año antes de su m uerte, en 1873, M ichelet consignará: Mis aspiraciones en este sentido ( i.e., hacia la justicia) no provienen só lo del corazón. Se justifican en una seria consideración del mundo. Este mundo presenta en todas sus partes leyes análogas, una admirable identi dad en sus métodos y procedimientos. Los hipotéticos sabios que niegan tal cosa no se dan cuenta de que están separando en dos órdenes diferentes, el uno sometido a la ley y al perfecto equilibrio, y el otro por completo inar mónico, desordenado, un verdadero caos. Yo no reconozco más que un mundo, y viendo por doquier el equilibrio y la justicia de las cosas físicas no dudo de que exista igualmente el mismo equilibrio y justicia en el mundo de la moral*64. P. Viallaneix ha resum ido de m anera excelente el m ensaje de Michelet: «El im pulso en pos de la justicia hum ana está en concor dancia con el orden de la Creación»665. Tal idea de u n a concordan cia profunda entre la aspiración a la justicia y el ord en del m undo, entre la arm onía hum ana y la arm onía universal, se lo debe preci sam ente M ichelet a Marco A urelio666.
174
Conversión
C onversión
Según su significado etim ológico, conversión (del latín conversio) significa «giro», «cambio de dirección». El térm ino serviría en ton ces para designar cualquier tipo de retorn o o de transposición. De este m odo la lógica se sirve de esta palabra para referirse a esa ope ración p o r la que son invertidos los térm inos de una proposición. El psicoanálisis la utiliza, p o r su parte, para designar la «transferencia de u n conflicto psíquico y el intento de transferirlo a una serie de síntom as somáticos, m otores o sensitivos» (Laplanche y Pontalis, Vocabulaire de la psychoanalyse). En el presente artículo estudiarem os la conversión en su acepción religiosa y filosófica; se trata en este caso de u n cam bio de concepción m ental, que puede ir desde la simple m odificación de una opinión hasta la transform ación absoluta de la personalidad. La palabra latina conversio corresponde de hecho a dos térm inos griegos de diferente sentido, p o r una parte a episthrophe, que significa «cambio de orientación» y que implica la idea de u n retorn o (retorno al origen, retorno a uno m ism o), y po r otra a metanoia, que significa «cambio de pensam iento», «arrepentim ien to», sugiriendo la idea de m utación y renacim iento. Se produce por lo tanto dentro del concepto de conversión cierta oposición interna entre la idea de «vuelta al origen» y la de «renacim iento». Tal pola ridad fidelidad-ruptura ha m arcado fuertem ente la consciencia oc cidental desde la aparición del cristianismo. Por más que la representación que suele hacerse del fenóm eno de conversión resulte bastante tópica, éste no ha dejado de experi m entar cierta evolución histórica, pudiéndose m anifestar bajo un im portante núm ero de form as distintas. Será necesario, así pues, es tudiarlo desde m últiples perspectivas: psicofisiológica, sociológica, histórica, teológica, filosófica. En todos estos planos el fenóm eno de la conversión refleja la irreductible am bigüedad de la realidad hu 177
m ana. Por u na parte, ofrece un testim onio de la libertad del ser hu m ano, capaz de transform arse p o r entero gracias a la reinterpreta ción de su pasado y futuro; por otra, revela que tal transform ación de la realidad hum ana es resultado de la invasión de fuerzas exte riores al yo, ya se trate de la gracia divina o de u n a norm a psicosocial. Puede decirse que la idea de conversión supone uno de los conceptos constituyentes de la consciencia occidental: en efecto, ca be representarse la historia de O ccidente como un intento siem pre renovado de perfeccionam iento de las técnicas de «conversión», es decir, de las técnicas destinadas a transform ar la realidad hum ana, ya sea aproxim ándola a su esencia originaria (conversión-retorno) o m odificándola de m anera radical (conversión-m utación). I. F orm as h istó ricas d e la conv ersió n La A ntigüedad precristiana En la A ntigüedad el fenóm eno de la conversión aparecía no tan to en el ám bito de lo religioso com o en los órdenes político y filo sófico. Y es que todas las religiones antiguas (salvo el budism o) son religiones del equilibrio, para servirnos de la expresión de Van der Leeuw: los ritos aseguran una especie de intercam bio de prestacio nes entre Dios y los hom bres. La experiencia interior que corres pondería a tales ritos, al constituir en cierto m odo su reverso psico lógico, no ju eg a un papel fundam ental. Tales religiones no reivindican para sí, pues, la totalidad de la vida interior de sus adep tos, m ostrándose altam ente tolerantes en la m edida en que pueden integrar m uchos ritos y cultos de procedencia distinta. En ocasiones se producen determ inados fenóm enos de contagio o propaganda, com o sucedió durante la expansión de los cultos dionisíacos o, al fi nal de la A ntigüedad, de los cultos mistéricos. Estos m ovim ientos re ligiosos darían lugar a experiencias extáticas en las cuales el dios to m aba posesión del iniciado. De cualquier m anera, incluso en tales casos extrem os, no se produce u na «conversión» absoluta y exclusi va. Tan sólo, quizá, la ilum inación budista reviste este carácter de 178
cam bio en profundidad capaz de afectar p o r entero al individuo. Por eso las inscripciones referidas al rey indio Asoka (268 a. C.) re sultan tan interesantes. En ellas puede verse al rey aludir a su pro pia conversión al budism o, pero tam bién a la transform ación m oral que se ha operado en todos los órdenes tras su ilum inación. Sería sobre todo en el terreno político en el que los hom bres de la antigua Grecia experim entarían la conversión. La práctica dem o crática de la discusión judicial y política les descubrió la posibilidad de «cam biar el alma» del adversario m ediante el hábil m anejo del lenguaje, m ediante el uso de m ecanism os de persuasión. Las técni cas de la retórica, arte de la persuasión, se van constituyendo y co dificando poco a poco. Se les revela así la fuerza política de las ideas, el valor de la «ideología», para utilizar u na expresión m oderna. La guerra del Peloponeso supone un buen ejem plo de tal form a de proselitism o político. Más radical todavía pero m enos extendida es la conversión filo sófica. Por lo demás, en sus orígenes se encuentra estrecham ente li gada a la conversión política. Pues la filosofía platónica supone an tes que nada una teoría de la conversión política: a fin de cam biar la ciudad es necesario transform ar a los individuos, pero sólo el fi lósofo está realm ente en disposición de lograrlo porque él m ism o es ya, en cierta m anera, un «convertido». Puede observarse cóm o apa rece aquí por vez prim era una reflexión acerca del concepto de con versión (República, 518c). El filósofo es un converso, puesto que ha sido capaz de apartar su m irada desde las som bras del m undo sen sible y de dirigirla hacia esa luz que em ana de la idea del Bien. Y to da educación implica u na form a de conversión. Las almas disponen de la posibilidad de contem plar esa luz del Bien. Pero su m irada es tá mal orientada, por lo que la tarea educativa consistirá en dirigir la m irada hacia la buena dirección. Entonces se producirá u n a ab soluta transform ación del alma. Si los filósofos se hacen con el go bierno de la ciudad, ésta será «convertida» a la idea del bien. D espués de Platón, las escuelas estoica, epicúrea y neoplatónica tratarán no tanto de convertir la ciudad com o a los individuos. La fi losofía deviene entonces, en esencia, en acto de conversión. H abrá que entenderla pues com o un acontecim iento provocado en el es 179
píritu del oyente en virtud de la palabra del filósofo. Im plica así una ruptura absoluta con la form a habitual de vida: cam bio de vesti m enta y a m enudo de régim en alim enticio, a veces acom pañado de la renuncia a la participación en asuntos políticos, constituyendo una total transform ación de la vida m oral m ediante la práctica asi dua de num erosos ejercicios espirituales. De este m odo el filósofo accede a la tranquilidad espiritual y a la libertad interior, en una pa labra, a la beatitud. Desde esta perspectiva la enseñanza filosófica tiende a adoptar form a de predicación, en la cual los recursos de la retórica o de la lógica son puestos al servicio de la conversión del al ma. La filosofía antigua no aspira nunca a la construcción de nin gún sistema abstracto, sino que se m uestra com o u n a llam ada a la conversión en virtud de la cual el hom bre regresa a su naturaleza original (episthrophé), arrancado violentam ente de la perversión que rodea al com ún de los m ortales gracias a una profunda alteración de la totalidad del ser (en esto consiste la metanoia). Judaism o y cristianism o La experiencia in terio r de la conversión alcanza su m ás alta in tensidad en aquellas religiones de la «consciencia desgraciada», en palabras de H egel, es decir, en religiones tales com o el judaism o y el cristianism o, en las cuales se pro duce la ru p tu ra en tre el hom bre y la naturaleza, en las cuales el equilibrio en los intercam bios entre lo hum ano y lo divino se ha roto. La conversión religiosa re viste en estas religiones un aspecto radical y totalitario que la emparenta con la conversión filosófica. Pero aquí adopta la form a de una fe absoluta y exclusiva en la palabra y en la voluntad salvadora de Dios. A m enudo, en el A ntiguo T estam ento Dios invita a su pue blo, por boca de sus profetas, a «convertirse», es decir, a dirigirse hacia él, a volver a la alianza antaño concertada en el Sinaí. La con versión supone pues, tam bién en este caso, po r u na p arte retorno al origen, a u n estado ideal y perfecto {episthrophé), y p o r otra apar tam iento de u n estado de perversión y pecado, penitencia y con trición, alteración total del ser p o r la fe en la palabra de Dios (me tanoia). 180
La conversión cristiana, p o r su parte, im plica episthrophe y metanoia, retorn o y renacim iento. Pero se sitúa, al m enos en sus oríge nes, en un horizonte escatológico: es necesario que se produzca el arrepentim iento antes de ese juicio de Dios que se aproxim a. El acontecim iento interior se encuentra aquí p o r lo dem ás indisolu blem ente unido a un acontecim iento exterior: el rito del bautism o corresponde al renacim iento en Cristo, y la conversión equivale a la experiencia interior de este nuevo nacim iento. La conversión cris tiana está provocada p o r la fe en el reino de Dios anunciado p or Cristo, es decir, en la irrupción de ese p o d er divino que habrá de m anifestarse por m edio de milagros, revelación del cum plim iento de las profecías. Estas señales divinas ayudarán en una prim era eta pa de conversión. Pero en seguida la predicación cristiana, al diri girse al m undo grecorrom ano, retom a num erosos temas caracterís ticos de la predicación filosófica, y am bas form as de conversión tenderán a superponerse, tal com o se observa claram ente en el si guiente texto de C lem ente de Alejandría. Al com entar las palabras evangélicas «Quien pierda su alma la recuperará», Clem ente escri be: «Recuperar la propia alm a supone conocerse a uno mismo. Los estoicos afirm an que esta conversión hacia las cosas divinas se con sigue p o r m edio de un cam bio repentino, transform ándose el alm a en sabiduría; en cuanto a Platón, explica que se consigue gracias al giro del alm a hacia lo m ejor, pues la conversión la aparta de la os curidad» (Stromates, IV, vi, 27, 3). Misiones, guerras de religión, despertares C ualquier doctrina (religiosa o política) que exija de sus fieles una total y absoluta conversión se pretende de carácter universal y, por tanto, proselitista; se sirve de una predicación y de una apolo gética, y apoyada en su justeza y verdad puede caer en la tentación de im ponerse por m edios violentos. El vínculo existente entre con versión y proselitismo puede advertirse incluso en el budism o. Pero se dem uestra claram ente en el propio cristianism o y en las dem ás religiones surgidas tras la era cristiana. Los m ovim ientos de expan sión del cristianismo y del islamismo resultan harto conocidos. Pero 181
no cabe olvidar el eco extraordinario de los intentos m aniqueos: en tre el siglo IV y el VIH se extendieron desde Persia a Africa, pasando por España, p o r una parte, y por China, por otra. La evolución de los m ecanism os de conversión en la historia mi sional sigue sin ser dem asiado conocida. Las m isiones cristianas, por ejem plo, adoptarían aspectos extrem adam ente variados a tenor del país y la época. Los problem as relacionados con las misiones se plantearon de m anera bien diferente en época de G regorio el Gran de, en la era de los grandes descubrim ientos, en la del colonialismo o de la descolonización. El fenóm eno de la conversión se manifiesta igualm ente en los movimientos de reform a y en los «despertares» religiosos. Los mo vimientos de reform a surgen a partir de la conversión de algún re form ador que aspira a recuperar y redescubrir el cristianism o pri mitivo y auténtico dejando al m argen las desviaciones, errores y pecados de la Iglesia tradicional: se produce p or tanto al mismo tiem po un «retorno a los orígenes» y un «nuevo nacim iento». La conversión del reform ador arrastra otras conversiones; éstas adop tan form a de adhesión a una Iglesia reform ada, es decir, a una so ciedad religiosa cuyas estructuras, ritos y prácticas han sido purifi cados. En los «despertares» religiosos (los del m etodism o o del pietismo) interviene de la m ism a m anera, al principio, la conver sión de una personalidad religiosa que pretende recuperar lo más auténtico y esencial, pero entonces las conversiones deben enten derse m enos com o adhesiones a una nueva Iglesia que com o intro ducción en una com unidad en la que Dios se ha dado a conocer, en la que el Espíritu se manifiesta. Tal experiencia religiosa com unita ria puede ir acom pañada de ciertos fenóm enos de entusiasm o y éx tasis colectivo; en todo caso, se traduce siem pre p o r una exaltación de la sensibilidad religiosa. C uando la fuerza, política o m ilitar, es puesta al servicio de una religión o ideología particular se tienden a utilizar m étodos violen tos de conversión, que pueden llegar a niveles en m ayor o m enor grado intensos, desde la propaganda hasta la persecución, la guerra de religión o la cruzada. La historia está repleta de episodios sobre tales conversiones forzosas, desde la conversión de los sajones por 182
( '.arlomagno pasando p o r la guerra santa m usulm ana, la conversión de los judíos en España o las persecuciones a los protestantes p o r Luis XIV, y eso p or no hablar de los m odernos lavados de cerebro, l^a necesidad de ganar almas por el m edio que sea supone, quizá, la característica fundam ental del espíritu occidental. II.
D iferen tes asp ectos de este fen ó m e n o
Sea cual fuere el aspecto que se aborde del fenóm eno de la con versión, parece preciso utilizar los testim onios y docum entos con la mayor precaución. Existe ciertam ente un «tópico» relacionado con la conversión. Suele representarse ésta de m anera habitual a partir de determ inado esquem a establecido que, p o r ejemplo, enfrenta claram ente los largos períodos de dudas, los errores arrastrados del tipo de vida anterior a la conversión, y esa decisiva ilum inación ex perim entada de repente. Las Confesiones de Agustín, en especial, han jugado en la historia de este género literario un papel esencial. Este tópico am enaza con explicar no sólo la m anera en que fue realizado el relato de la con versión sino la misma form a en que ésta fue experim entada. Aspectos psicofisiológicos Los prim eros estudios psicológicos sobre el fenóm eno de la con versión se rem ontan a finales del siglo XIX y com ienzos del XX. Éste era entendido, según los puntos de vista de las teorías de entonces, com o una m odificación absoluta del territorio de la consciencia provocada por la aparición de fuerzas provenientes de la conscien cia sublim inal (W. Jam es). Son m uchos los docum entos y testim o nios reunidos en aquel período. Los investigadores contem poráneos se interesan más bien por los aspectos fisiológicos del tema. Así, han estudiado la influencia de los condicionantes fisiológicos (uso de los reflejos condicionales) o de la cirugía cerebral (lobotom ía) sobre la transform ación expe rim entada por la personalidad. Algunos regím enes políticos se han 183
servido de m étodos psicofisiológicos para conseguir la «conversión» de sus opositores (lavado de cerebros). Desde u na perspectiva psicoanalítica, por últim o, la representa ción del «retorno al origen» y del «nuevo nacim iento» puede inter pretarse com o un intento de vuelta al seno m aterno. Aspectos sociológicos Desde un punto de vista sociológico, la conversión representa la separación de un am biente social determ inado y la adhesión a una nueva com unidad. Se trata de un aspecto en extrem o im portante de este fenóm eno. En efecto, tal cam bio de costum bres sociales puede contribuir en gran m edida a proporcionar al acontecim iento de la conversión cierto carácter de crisis, explicando en parte el trastor no de personalidad resultante: la m odificación del territorio de la consciencia está indisolublem ente ligada al cam bio de am biente, de Umwelt. Los m isioneros m odernos conocen de sobra el dram a que constituye para u n m iem bro de u na sociedad tribal el verse arran cado de su am biente vital por su conversión al cristianism o. El pro blem a no deja de plantearse repetidam ente en la historia de las mi siones. En general, el paso de una com unidad a otra va acom pañado de ciertos escrúpulos de consciencia (sensación de estar traicionan do y abandonando la tradición fam iliar o nacional), de problem as de adaptación (sensación de extrañam iento) y de com prensión. Resul ta posible, p o r otra parte, que los individuos desarraigados, aquellos que por una u otra causa se ven arrancados m om entánea o definiti vam ente de su am biente de nacim iento, parecen m ejor dispuestos que los dem ás a la conversión. Por el contrario, cabe destacar que uno de los motivos más poderosos para la conversión lo constituye la atracción ejercida por la com unidad de acogida, en virtud de la atmósfera de am abilidad o caridad que puede reinar en ésta: tal se ría el caso del prim itivo cristianism o y de ciertas com unidades crea das a partir de m ovim ientos de «despertar» religioso. El resplandor de estas com unidades provoca u n fenóm eno de contagio que pue de desarrollarse con m ucha rapidez. 184
Aspectos religiosos El fenóm eno de la conversión es característico sobre todo de las religiones de «ruptura», en las cuales Dios, p o r propia iniciativa, ha ce irrupción en el m undo dando un giro radical al curso de la histo ria. La Palabra que Dios dirige al hom bre y que a m enudo es consig nada en un libro sagrado exige una absoluta adhesión, una ruptura total con el pasado, un com prom iso absoluto del ser. Estas religiones son misionales puesto que se pretenden universales y reivindican pa ra sí la consciencia del individuo en su totalidad. La conversión im plica de algún m odo cierta «repetición», no sólo en el sentido de un nuevo comienzo, de un renacim iento, sino tam bién en el de la repe tición del acontecim iento original por el cual fue fundada la religión a la que uno se convierte; es la irrupción de lo divino en el curso de la historia lo que se repite ahora a nivel individual. La conversión ad quiere así el sentido de una nueva creación, si es verdad que el acto creador original se produjo absolutam ente p or iniciativa divina. Agustín, en sus Confesiones (X III), identifica el movimiento gracias al cual la m ateria creada p o r Dios recibe ilum inación y formación, con virtiéndose a Dios, con ese movimiento gracias al cual su alm a se ve arrancada del pecado, ilum inada y dirigida hacia Dios. Al situar la teología de la conversión en la perspectiva más gene ral de la teología de la creación, Agustín estaba indicando el cami no que iba a perm itir resolver el problem a teológico de la conver sión: ¿cóm o conciliar libertad hum ana e iniciativa divina? D entro de una teología del acto creador todo está gobernado por la «gracia» puesto que todo está basado en la decisión libre y la iniciativa abso luta de Dios. El acto de conversión implica p o r lo tanto una total li bertad, pero esta libertad, com o toda realidad, existe en virtud de la creación divina. El m isterio de la gracia se identifica en últim a ins tancia, pues, con el m isterio de la trascendencia divina. Aspectos filosóficos En la A ntigüedad la filosofía era entendida antes que cualquier otra cosa com o una form a de conversión, es decir, de retorno a uno 185
mismo, a su verdadera esencia, p o r m edio de una violenta separa ción de un alienado inconsciente. Será a partir de este hecho fun dam ental que la filosofía occidental com enzará a desarrollarse. Por una parte, ésta intenta configurar u na física o una metafísica de la conversión. Por otra y en especial, seguirá constituyendo siem pre una actividad espiritual que conserva ese carácter de verdadera con versión. Ya la filosofía antigua form ulaba la propuesta de u n a física o una metafísica de la conversión. De lo contrario, ¿cóm o sería posible que el alma pueda regresar a sí misma, girarse hacia sí, recuperar su esencia original? Es a tal cuestión im plícita a la que dan respuesta las doctrinas estoica y neoplatónica. Si hem os de hacer caso a los es toicos la propia realidad sensible estaba dotada de este m ovim iento de conversión. El universo por entero, viviente y racional, anim ado por el Logos, disponía de cierto m ovim iento vibratorio que iba des de el interior al exterior y viceversa. La conversión del alm a filosófica era por lo tanto solidaria con la conversión del universo y, final m ente, de la Razón universal. Según los neoplatónicos sólo la ver dadera realidad, es decir, la realidad espiritual, es capaz de realizar este m ovim iento de reflexión. Para conseguirlo el espíritu debe sa lir de sí m ism o para retornar de nuevo a sí mismo, debe extasiarse con la vida y reto rn ar con el pensam iento. Tal esquem a regirá el conjunto de filosofías basadas en la dialéctica. Para H egel la historia supone u na odisea del espíritu, y la histo ria concebida p o r la filosofía supone el retom o del espíritu al inte rior del sí m ism o (Erinnerung), entendiendo por esto u na «conver sión» que Hegel, fiel en ello al espíritu del cristianism o, identifica con el acto red en to r representado p o r la pasión del Hombre-Dios: «La historia concebida form a el retomo a la interioridad y el calvario del espíritu absoluto, la realidad, la verdad y la certeza de su trono, sin el cual el espíritu absoluto sería la soledad despojada de vida» (últim a frase de la Fenomenología del espíritu). Según M arx es la reali dad hum ana la que está dotada de este m ovim iento de alienación y retorno, de perversión y conversión: «El com unism o supone el re torno del hom bre para sí [...] realizado en el interior de la brillante evolución producida hasta el m om ento»667. 186
Más que una teoría acerca de la conversión, la filosofía ha segui do suponiendo siem pre, en esencia, un acto de conversión. De este m odo pueden investigarse las formas que ha revestido tal acto a lo largo de la historia de la filosofía, y reconocerlo p or ejem plo en el cogito cartesiano, en el amor intellectualis de Spinoza o tam bién en la intuición bergsoniana de la tem poralidad. Bajo todas estas form as la conversión filosófica im plica separación y rup tura con respecto a lo cotidiano, a lo familiar, a esa actitud falsam ente «natural» del senti do com ún; es tanto com o un retorno a lo original y originario, a la autenticidad, a la interioridad, a la esencialidad; presupone un ab soluto recom enzar, un nuevo punto de partida que trasm uta el pa sado y el porvenir. Estos mismos aspectos vuelven a descubrirse en la filosofía contem poránea, en especial en la reducción fenom enológica que han propuesto, de distinto m odo, Husserl, H eidegger y Merleau-Ponty. Sea cual fuere el aspecto bajo el que se presenta, la conversión filosófica conlleva siem pre el acceso a la libertad inte rior, a una nueva percepción del m undo, a una existencia auténtica. El fenóm eno de la conversión nos revela de una m anera privile giada la insalvable am bigüedad de la realidad hum ana y la irreduc tible pluralidad de sistemas interpretativos que se le pueden aplicar. H abrá quien vea en la conversión el signo de la trascendencia divi na, la revelación de la gracia por la que se establece la única y ver dadera libertad. Y otros lo entenderán com o un fenóm eno exclusi vam ente psicofisiológico o sociológico, cuyo estudio perm itiría quizá perfeccionar las técnicas de sugestión y los m étodos de trans form ación de la personalidad. El filósofo tendrá tendencia a pensar que la única y auténtica transform ación del hom bre estriba en la conversión filosófica. B ibliografía Allier, R., Psychologie de la conversión chez les peuples non civilisés, Pa rís 1925. Billette, A., Récits et réalités d ’u ne conversión, M ontreal 1975. B loch,J., Les Inscriptions d ’Asoka, París 1950. 187
Brunschvicg, L., De la vraie et de la fausse conversión, París 1950. Jam es, W., «The Varieties of Religious Experience», en Gifford Lectures, 1902; trad. fr., París 1906. Keysser, C., Eine Papua-Gemeinde, N euendettelsau 1950. Nock, A. D., Conversión. The Oíd and the New in Religión from Alexander the Great to Agustine of Hippo, O xford 1933. Sargant, W., Physiologie de la conversión religieuse et politique (Battle for the Mind. A Physiology of Conversión and Brain-Washing), París 1967. Schlumberger, D., Robert, L., Dupont-Sommer, A. y Benvéniste, E., Une bilingüe gréco-araméenne d ’A soka, París 1958. Van der Leeuw, G., La Religión dans son essence et ses manifestations. Phénoménologie de la religión, París 1948. W arneck, J., Die Lebenskráfte des Evangeliums. Missionserfahrungen innerhalb des animistischen Heidentums, Berlín 1908.
188
Teología negativa
A pofatism o y teología negativa
Sería quizá preferible hablar de apofatism o (del griego apophasis, «negación») o de m étodo afairético (del griego aphairesis, «abstrac ción») en lugar de teología negativa. Pues si tradicionalm ente suele entenderse com o «teología negativa» cierto sistema de conocim ien to que pretende pensar a Dios aplicándole proposiciones que niegan todo predicado pensable, debería resultar de ello lógicam ente que esta teología negativa se negara com o objeto de estudio la divinidad misma, puesto que se trataría entonces de una determ inación pen sable. La palabra «teología» (es decir, «discurso acerca de Dios») de jaría de estar justificado. El térm ino apofatismo, por el contrario, tie ne la ventaja de referirse exclusivamente y en general a un recorrido espiritual que busca acercarse a la trascendencia por m edio de p ro posiciones negativas. Tal recorrido apofático, cuya teoría se encuen tra esbozada ya en la obra de Platón, sería sistematizado por la teo logía platónica y más tarde p o r la teología cristiana, en la m edida en que ésta se considera heredera del platonism o. Pero puede descu brirse su presencia en otras corrientes de pensam iento, incluso en el positivismo lógico de W ittgenstein o en la filosofía de Jaspers. Esta extensión del apofatismo puede explicarse p o r la condición particu lar del lenguaje hum ano, que tropieza con sus límites infranqueables cuando pretende explicar p o r m edio del lenguaje aquello que se ex presa en el lenguaje: el apofatism o supone un signo, una cifra, de ese inefable m isterio que viene a ser la existencia. I. M étodo de ab stra c c ió n e in tu ic ió n in te le ctu al Para ser todavía más precisos, valdría más hablar en térm inos de m étodo afairético que de m étodo apofático, al m enos para lo que se 191
refiere al período que term ina en el siglo IV después de Cristo. En efecto, durante todo este tiem po la teología negativa fue designada por la palabra aphairesis, que sirve para referirse a las operaciones abstractas del intelecto, en vez de p o r el térm ino apophasis. Precisa m ente por eso resulta difícil definir con claridad la situación epis tem ológica exacta de la teología negativa en la A ntigüedad668. Y es que en la tradición de la antigua Academ ia y en la obra de Aristóte les el concepto de aphairesis alcanza una extrem ada com plejidad, y los m odernos han discutido extensam ente sobre la verdadera natu raleza de la abstracción aristotélica669. En cualquier caso, tanto para la Academia com o para Aristóteles, la noesis consiste en la intuición de una form a o u na esencia, y esta aprehensión de la form a implica la supresión de cuanto no sea esencial: lo propio del pensam iento estriba en poder realizar esta separación. Tal m étodo de separación y supresión es precisam ente practicado en los m odelos abstractos, utilizados especialm ente por esos filósofos para definir entidades matemáticas: suprim iendo la profundidad se define la superficie, suprim iendo la superficie se define la línea, suprim iendo la exten sión se define el punto670. Esta operación espiritual perm ite así, por una parte, definir las cantidades m atem áticas en tanto que tales y, p or otra, establecer una jerarqu ía entre las diversas realidades ma temáticas, partiendo de la tridim ensionalidad espacial hasta llegar a la inm aterialidad de la unidad prim era. Por tanto, esta operación elim inadora puede pensarse, desde la perspectiva lógica, com o una operación de negación. Puede representarse la atribución de un predicado a un sujeto a m anera de sum a671 y la negación de este pre dicado com o supresión de ésta. Por eso la sistemática abstracta ha podido ser denom inada negativa. Esta abstracción resulta ser un verdadero m étodo de conoci m iento. Se suprim e o niega un «más» que se ha añadido a un ele m ento simple. Según este análisis, se parte de lo com plejo para ele varse a lo sim ple, y de la realidad visible -el cuerpo físico- a las realidades invisibles y puram ente inteligibles que conform an su rea lidad. La jerarq u ía y la génesis de realidades se establecen en fun ción de su grado de com plejidad o simplicidad. Lo com plejo pro cede de lo sim ple a partir de u na sum a de elem entos que, según las 192
dim ensiones espaciales, m aterializan la sim plicidad originaria. Por ello el ascenso hasta lo inm aterial e inteligible se realiza por la su presión de esas adiciones m aterializadoras. Sin em bargo, este as censo presenta un aspecto negativo, la sustracción de las adiciones, y un aspecto positivo, la intuición de las realidades simples. El m é todo perm ite de este m odo elevarse desde un plano ontológico in ferior hasta planos ontológicos superiores, en razón de una progre sión jerárquica. En los prim eros siglos de nuestra era algunos autores paganos (Al bino672, Celso6”, Máximo de Tiro674, Apuleyo675) y cristianos (Clem en te de A lejandría676) desarrollan diversos sistemas teológicos que inte gran el m étodo afairético. Albino, por ejem plo, establece cuatro vías por las cuales el espíritu hum ano puede elevarse hasta Dios, es decir, según sus palabras hasta esa realidad que no puede aprehenderse más que por el intelecto677 y que es por com pleto inm aterial6™. Estas cuatro vías son las del m étodo afirmativo (que atribuye a Dios predi cados positivos), el m étodo analógico (que p o r ejem plo com para a Dios con el sol), el m étodo trascendental (que desde una cualidad vi sible se eleva a su idea) y, por último, el m étodo negativo (que dice de Dios aquello que no es). El hecho mismo de que existan cuatro vías de acceso a lo Divino sirve para poner de manifiesto que el m é todo negativo no debe com prenderse aquí com o reconocim iento de un Incognoscible absoluto. Por el contrario, tal com o hemos dado a entender al referirnos al m étodo abstracto, se trata de un m étodo ri guroso, analítico e intuitivo, que perm ite pasar del conocim iento sensible al conocim iento intelectual. Albino y Clem ente de Alejan dría recurren por lo dem ás al recurso platónico del m étodo afairéti co. Puede accederse a Dios de la misma m anera en que se accede al área, haciendo abstracción de la profundidad, o que se accede a la lí nea, haciendo abstracción de la anchura, o que se accede al punto, haciendo abstracción de la extensión, o que se accede, según apun ta Clem ente, a la m ónada, suprim iendo su posición espacial. Con este m étodo alum brado por Platón y codificado durante los siglos I y II nos encontram os ante un procedim iento abstracto que se ejerce al mismo tiem po sobre lo sensible y lo corporal. Pero tal abs tracción no conduce a «abstracciones». Las negaciones resultan ser 193
de hecho afirm aciones, puesto que no son sino negaciones de nega ciones, o supresión de una sustracción. Las abstracciones pueden por lo tanto conducir a la intuición intelectual de una plenitud concreta, siendo la verdadera concreción lo inm aterial e Inteligible. Desde la perspectiva platónica lo simple, lo inm aterial y lo inteligible aparecen dotados de u na plenitud de ser a la cual nada puede añadirse. Todas las adiciones que pretendan determ inarla, m aterializarla o diversifi carla suponen de hecho formas de degradación, de dism inución y de negación. Es lo que Plotino679 deja entender cuando afirm a que el hom bre que niega su propia individualidad no m engua en absoluto, sino que por el contrario se agranda hasta alcanzar las dimensiones de la realidad universal, es decir, inteligible. Este es tam bién el tema que reaparecerá en la célebre fórm ula de Spinoza680: «Determinatio negatio est». Cualquier forma particular, cualquier determ inación, su pone una negación porque la plenitud del ser resulta infinita. La teo ría tradicional de la teología negativa, desde sus orígenes platónicos, lleva en germ en la idea de la potencia infinita del ser. Este m étodo afairético no tiene nada de irracional. M étodo fi losófico y m atem ático, su finalidad es únicam ente h acer avanzar el pensam iento partiendo del conocim iento sensible hasta llegar al conocim iento intelectual681 de los principios simples, com o el pun to, la m ónada, el ser o el intelecto682. El m étodo afairético alcanza su objetivo. Resulta ser incluso la tarea por excelencia del pensa m iento, puesto que pensar consiste en aislar la esencia y la form a de las cosas. II. De la im p o sib ilid ad de p e n sa r a la im p o sib ilid ad de h ab la r Al m étodo afairético, del que acabam os de hablar y que supone el m étodo intelectual por excelencia destinado a conseguir una in tuición de la realidad inteligible, se añadirá a partir de Plotino otro m étodo, tam bién afairético pero de carácter en cierto m odo supraintelectual, que irá adoptando form as más radicales a partir de los neoplatónicos posteriores y de Damascio. 194
Según Plotino el Ser prim ero y el Pensam iento prim ero se tie nen a sí mismos com o único fundam ento, si bien se fundam entan en un principio que los trasciende. En realidad este desarrollo del pensam iento plotiniano es conform e al del pensam iento de Platón, que adm ite la Idea del Bien683 com o fundam ento de la inteligibili dad de las ideas, una Idea del Bien que se encuentra más allá del ser, de la ousia. Pero a diferencia de Platón, Plotino se pregunta con precisión sobre la posibilidad que tenem os de conocer este principio trascendente. Porque si bien trasciende al ser y al pensam iento no es ni «ser» ni «pensamiento». Vemos reaparecer así el m étodo afairético: Plotino nos dice que «si se añade algo (al Principio) quedaría dis m inuido por esta adición, al no tener necesidad de nada más»684. T oda determ inación y todo predicado, tam bién en este caso, su pone u na sustracción y u na negación en relación con la positividad trascendente. La operación de abstracción viene a ser de hecho afir m ación de esta positividad. Sólo que la situación es ahora diferente. El m étodo afairético, que p o r ejem plo conducía al Dios de Albino, perm itía pensar un Dios que era, en sí mismo, Pensam iento. De este m odo podía facilitar la intuición de su objeto de estudio. Pero aho ra estam os ante un principio que trasciende el pensam iento. El m é todo afairético no perm ite pues pensar su objeto de análisis, no per m ite ni siquiera decirlo, sino sólo hablar de él685. Puede hablarse del Bien, del U no o del principio trascendente porque es posible para el discurso racional plantear la necesidad, tam bién racional p o r su parte, de tal principio y de decir eso que no es. Pero no se puede pensar este principio, no se puede aprehender por intuición, preci sam ente porque no pertenece al orden del pensam iento. El m éto do afairético pierde de esta form a una parte de su sentido, en la m edida en que antes suponía un m étodo de conocim iento que con llevaba u na intuición. Desde este punto de vista puede plantearse en m ayor o m enor grado la posibilidad de u n a aprehensión no in telectual, digamos de u na experiencia mística del principio trascen dente; más adelante volveremos sobre este punto. La posterior evolución del neoplatonism o, desde Proclo a Damascio, pone de m anifiesto el verdadero significado de esta trans form ación. En Proclo el concepto de apophasis se im pone de m odo 195
muy característico sobre el de aphairesism'. Pero será en concreto Damascio quien aporte mayor radicalidad al m étodo negativo. Damascio sabe expresar de m odo adm irable esa paradoja que representa la afirm ación p o r el pensam iento hum ano de un principio absolu to, trascendente al pensam iento, de un principio del todo, es decir, de la totalidad de lo pensable687. Tal principio, en efecto, no puede situarse al m argen de todo pues dejaría entonces de ser principio, sin m antener la m enor relación con el todo, y tam poco puede estar con el todo y en el todo, pues dejaría tam bién de ser principio, al confundirse con su efecto688. Y sin em bargo es preciso postular un principio trascendente del todo, p o r más que no pueda decirse na da en referencia a él. Plotino señalaba que aunque no puede pen sarse este principio sí puede en cam bio hablarse de él. Damascio, por el contrario, afirm a que no se puede hablar del principio, sino sólo decir que no puede hablarse de él: «Demostramos nuestra ig norancia y la im posibilidad de hablar sobre este tem a (aphasia) »fjM. Damascio analiza con la mayor lucidez las aporías de lo incognosci ble: resulta igualm ente imposible afirm ar que tal principio es cog noscible com o que es incognoscible. Puesto que no podem os hablar del principio lo único que puede hacerse es describir el estado sub jetivo en el que nos encontram os: «Nuestra ignorancia en relación con él es com pleta, y no podem os considerarlo cognoscible ni in cognoscible»690. III.
A pofatism o y cristian ism o
A partir del siglo IV, y en especial con Gregorio de Niza, la teo logía negativa se convertirá en la obra m aestra de la teología cris tiana. Hacia finales del siglo V u na serie de textos, cuyo autor anó nim o quiso atribuir a Dioniso Areopagita, expone con m ucho detalle (en especial en una obra titulada Teología mística) la vía apofática de acceso al principio de todas las cosas. Bajo tan ilustre seu dónim o esos escritos jugarían un papel fundam ental a lo largo de la Edad M edia latina; y gracias a ellos, algunos teólogos escolásticos, com o Tom ás de Aquino, se entregarían a la tarea de la teología ne 196
gativa, efectuando determ inadas correcciones. Esta tradición sería proseguida sobre todo p o r algunos m aestros espirituales o místicos, com o Nicolás de Cusa, Ju an de la Cruz o Angelus Silesius. C iertos teólogos691 entendieron que la teología negativa cristiana se diferenciaba esencialm ente de la teología negativa platónica. Se gún ellos, sólo el concepto cristiano de creación puede servir com o fundam ento de una verdadera teología negativa. A unque Dios ha creado al hom bre en virtud de un acto libre y gratuito de su volun tad, existe un abismo infranqueable entre el creador y su criatura. Dios resulta absolutam ente incognoscible p o r su propia naturaleza, y sólo un nuevo acto libre y gratuito de su voluntad ha perm itido al hom bre conocerlo: se trata de la revelación, consum ada m ediante la encam ación del V erbo divino. Resulta en efecto posible, tras una larga elaboración de más de mil años, concebir una teología de este tipo en la cual el abism o en tre C reador y criatura apela al mismo tiem po a una teología apofática, que defiende la absoluta trascendencia de Dios, y una teología de la Encam ación, que asegura que Dios sólo puede ser conocido por m ediación del Verbo encarnado. Pero desde un punto de vista histórico este sistema no parece haber sido elaborado de m anera consciente. Es fácil constatar que los teólogos cristianos de la época patrística introdujeron el apofatism o en la teología cristiana al utili zar exactam ente los mismos argum entos e idéntico vocabulario téc nico que los neoplatónicos. En concreto, la influencia ejercida p or el filósofo neoplatónico Proclo sobre la obra del Pseudo-Dioniso re sulta indiscutible692. Por otra parte, no cabe considerar el apofatism o cristiano más radical que el platónico. Es difícil suscribir las si guiente palabras de V. Lossky695: «Para un filósofo de tradición pla tónica, incluso cuando está hablando de la unión extática com o la única vía de acceso a Dios, la naturaleza divina tiene cierto carácter de cosa, algo de positivam ente definible, com o un hen, una natura leza cuya incognoscibilidad reside en especial en el hecho de la de bilidad de nuestro entendim iento, ligado a lo m últiple». La expre sión «positivamente definible» podría valer para el prim er m étodo apofático que hem os considerado, pero ciertam ente no para el de los neoplatónicos posteriores, de Plotino a Damascio. Si hay un pun 197
to sobre el que en efecto no dejan ellos de insistir es que el absolu to no puede ten er ningún carácter de cosa. IV.
A pofatism o, len g u aje y m ística
En el Tractatus logicoj>hilosophicus de W ittgenstein694 podem os en contrar planteam ientos similares a los de Damascio. Pero la oposi ción no se plantea en esta ocasión entre el todo y el principio, sino entre el lenguaje o el m undo y su sentido. La proposición puede representar la realidad entera, pero no puede re presentar lo que ha de tener en común con la realidad para poder repre sentar la forma lógica. Para poder representar la forma lógica, deberíamos situarnos con la proposición fuera de la lógica, es decir, fuera del mundo (4.12). No podem os situam os fuera del lenguaje (que para nosotros su pone el todo) para poder expresar el hecho de que el lenguaje es ca paz de expresar algo: «Lo que se expresa en el lenguaje no podem os expresarlo nosotros a través de él» (4.121). Aparece pues aquí un apofatismo radical: hay algo indecible, algo inexpresable e incluso, hasta cierto punto, impensable, si tenem os en cuenta que para el au tor lo pensable se identifica con lo representable. Y sin em bargo, fiel en esto a la tradición apofática, W ittgenstein no duda en afirm ar que tal indecible se muestra. La proposición «muestra» la form a lógica de la realidad (4.121); el hecho de que las proposiciones lógicas re sulten tautológicas dem uestra la lógica del m undo (6.12). Finalm en te lo que se m uestra no pertenece al orden del discurso lógico, sino al orden «místico»: «Lo inexpresable, ciertam ente, existe. Se mues tra, es lo místico» (6.522). Lo «místico» parece corresponder, según W ittgenstein, a una plenitud existencial y viva que escapa a cualquier intento de expresión: «No cóm o sea el m undo es lo místico, sino que sea» (6.44). Siguiendo también en esto la tradición apofática, el filó sofo lógico propone el silencio en relación con esta indecibilidad «que se muestra»: «De lo que no se puede hablar hay que callar» (7). 198
El lenguaje dispone pues de sentido, el m undo dispone pues de sen tido, y sin em bargo tal sentido se encuentra fuera del lenguaje, fue ra del m undo (6.41). El sentido de lo decible es indecible. El len guaje no puede expresar eso por lo que se constituye como lenguaje, ni eso que por lo que el todo se constituye com o todo. W ittgenstein relaciona p o r tanto estrecham ente lo «indecible» y lo «místico». En efecto, p o r lo general se tiende a ligar estrecha m ente, cuando no a confundir, m étodo apofático y experiencia mís tica. Es cierto que están m uy cercanos entre sí porque se refieren a lo inefable, pero será preciso establecer al cabo sus diferencias. H e mos podido observar, p o r ejem plo, que el m étodo afairético con ducía en principio a la intuición intelectual del Intelecto o de lo In teligible hacia el cual se elevaba. No obstante, esta intuición adopta efectivam ente cierto carácter «místico» en Plotino; para él, el hecho de pasar del discurso racional a la contem plación intuitiva, el he cho de recibir la ilum inación de la Inteligencia divina y de pensar a partir de ella, tiene carácter de experiencia excepcional que descri be en unos térm inos tom ados del análisis de la locura am orosa que surgen en el Fedro o en el Banquete de Platón695, revelando sus sem e janzas con lo que solem os entender por experiencia mística. Por otra parte, si el m étodo afairético no nos perm ite pensar el princi pio que se encuentra más allá de la Inteligencia divina y que es su fundam ento, en cierto m odo expone la posibilidad de un contacto, de u na visión o de una unión no-intelectual que posibilita hablar de ese principio. Esta experiencia será continuación de alguna form a de esa otra a la que acabam os de referirnos: la unión con la Inteli gencia divina. U nida a la Inteligencia divina, el alm a hum ana parti cipa de la vida de ésta. Sin em bargo, la Inteligencia divina m uestra una doble actividad696: p o r u na parte se piensa a sí misma y a las ideas que están en ella, estableciéndose com o Pensam iento del Pen sam iento; pero por otra se m antiene en un estado de unión no in telectual, en contacto sim ple con ese principio del que procede697. El alm a hum ana puede no sólo pensar con la Inteligencia divina, si no tam bién concordar con el m ovim iento extático de la Inteligen cia hacia el Principio. Podem os observar p o r lo tanto que la expe riencia m ística plotiniana consiste en una suerte de oscilación entre 199
la intuición intelectual del Pensam iento que se piensa y el éxtasis am oroso del Pensam iento que se pierde en su principio. Pero pre cisam ente se hace necesario subrayar que Plotino establece profun das diferencias entre el éxtasis místico y los m étodos teológicos. Éstos, evocados según los precisos térm inos del vocabulario tradicional platónico, no constituyen para él sino estudios (mathema) previos698; no constituyen la propia unión o visión en sí mismas. El m étodo ne gativo es de orden racional, y la experiencia unitiva es suprarracional. Ambos cam inos son radicalm ente distintos, aunque están estre cham ente relacionados: la experiencia mística sirve de fundam ento a la teología negativa y no a la inversa. Como indica Plotino, para poder hablar de la realidad que som os capaces de pensar, debem os «poseerla»699. Esta posesión, esta oscura aprehensión de lo indecible nos perm ite decir que existe un indecible y hablar de éste de forma negativa; pero al m ism o tiem po nos prohíbe hablar de él de otro m odo que no sea de form a negativa. Pero no es la sum a de negaciones lo que podrá pro curar la ex periencia. Plotino ha percibido sin duda el abism o que separa las cosas inm anentes al intelecto hum ano y la vida propia y trascen dente del intelecto divino. El jueg o de negaciones no puede atrave sar tal abismo, del mismo m odo en que tam poco puede atravesar el abismo entre racionalidad y existencia: «No cóm o sea el m undo es lo místico, sino que sea». La sum a de negaciones puede en todo caso provocar en el alm a un vacío que la predisponga a la experiencia. Y tam bién puede servir, tras la experiencia, para expresar el fracaso de cualquier intento de descripción de lo indecible. Tal es proba blem ente el sentido de esa extraordinaria carta700 de L ord Chandos en la cual H ugo von H ofm annsthal explica com o éste, percibiendo la intensa presencia del m isterio de la existencia en todas las cosas, ha perdido p o r com pleto su facultad descriptiva: «C uando este ex traño encantam iento desaparezca no seré capaz de decir nada sobre él». Es el m ism o silencio recom endado por W ittgenstein al final de su Tractatus. A nte el enigm a de la existencia, el lenguaje se topa con sus límites infranqueables.
200
La lección de la filosofía antigua
H istoria d el pensam iento h elen ístico y rom ano
Lección inaugural pronunciada en el Colegio de Francia el viernes 18 de febrero de 1983 Señor A dm inistrador, apreciados colegas, señoras y señores, «Con ocasión de esta lección inaugural se esperan de m í dos co sas: la prim era que m uestre mi agradecim iento a todos los que han hecho posible que m e encuentre hoy aquí, y la segunda que ex ponga el m étodo a utilizar para llevar a cabo la tarea que m e ha si do encom endada». Estas son las prim eras palabras, más o m enos, de la lección inaugural pronunciada en latín, el 24 de agosto de 1551, por Pierre de la Ramée, titular de la cátedra de retórica y de filoso fía del Colegio Real, sólo veinte años después de la fundación de es ta institución. Hace más de cuatro siglos, com o podem os observar, había sido ya establecida la costum bre de esta lección, y al m ism o tiem po sus temas más im portantes. Por mi parte, seguiré fiel a tan venerable tradición. H ace algo más de un año, apreciados colegas, se decidió crear una cátedra del Historia del Pensam iento H elenístico y Rom ano y, un poco más tarde, m e fue concedido el h o n o r de ocuparla. ¿Cómo m anifestar sin dem asiada torpeza y superficialidad mi enorm e gra titud, m i felicidad, ante la confianza de que se m e da prueba? Me parece descubrir en esta decisión un rasgo de esa libertad, de esa independencia de juicio, que ha caracterizado tradicionalm en te esta im portante institución en la cual he sido adm itido. Pues cuento, para atraer su interés, con pocas de las cualidades que ha bitualm ente perm iten sobresalir, y la disciplina que represento no 203
puede considerarse de m oda en la actualidad. Sobre todo siendo yo en cierta form a, com o decían los rom anos, un homo nouus, y sin ha ber pertenecido a esa elite intelectual que tiene com o uno de sus principales y tradicionales títulos el ser antiguo alum no de la Es cuela Norm al Superior. Por otra parte, com o ciertam ente no habrá dejado de notarse durante mis estancias aquí, no poseo la confiada autoridad que proporcionan el uso y dom inio de los idiom as ahora hablados en nuestra República de las Letras. Mis palabras, com o po drá constatarse incluso hoy mismo, no se adornan con ese m anie rism o que parece ser actualm ente de rigor cuando uno se aventura a hablar de las ciencias del espíritu. Y sin em bargo m uchos de uste des me han anim ado a presentar mi candidatura en el curso de las habituales estancias que para m í fueron motivo del m ayor enrique cim iento, haciéndom e sentir profundam ente em ocionado ante tan ta simpatía e interés, en especial p o r parte de los especialistas en ciencias exactas, a causa del ám bito de estudios que para ustedes re presento. D icho de otro m odo, creo que no he necesitado conven cerles, porque ya lo estaban, de la necesidad de d o tar al Colegio de unas enseñanzas y estudios que m antengan estrecham ente liga das unas m aterias que a m enudo son artificialm ente separadas: el la tín y el griego, la filología y la filosofía, el helenism o y el cristianis mo. De esta m anera m e he asom brado al descubrir en estos finales del siglo XX -p o r más que m uchos de ustedes se sirvan cotidiana m ente de los recursos técnicos más avanzados, de form as de razo nam iento y de representaciones del universo de una com plejidad casi sobrehum ana que abren al hom bre posibilidades de futuro prácticam ente inim aginables-, que ese ideal del hum anism o que inspirara la fundación del Colegio de Francia sigue m anteniendo, de form a sin d uda más consciente, más crítica, pero tam bién más vasta, intensa y profunda, todo su valor y significado. Acabo de referirm e al estrecho vínculo existente en tre latín y griego, filología y filosofía, helenism o y cristianismo. En m i opinión esta fórm ula corresponde con exactitud al espíritu de las enseñan zas de Pierre Courcelle, al cual sucedo, por así decirlo, indirecta m ente, por m ediación del cargo adm inistrativo de R. Stein, quien fuera colega m ío en la V sección de la Escuela Práctica de Estudios 204
Superiores, y al cual quisiera rendir hom enaje en este día. Creo que esta tarde Pierre Courcelle, que nos ha sido tan repentinam ente arrebatado, está muy presente en el corazón de todos nosotros. Fue para m í un m aestro del que m ucho aprendí, pero tam bién un am i go que m e m ostraría siem pre la mayor solicitud. No puedo ahora hablar de él más que com o sabio y recordar su inm ensa obra, com puesta p o r tantos libros notables, innum erables artículos, centena res de reseñas. No sé si se ha valorado suficientem ente la im portan cia de esta gigantesca labor. Las prim eras líneas de uno de sus grandes libros, Les Lettres grecques en Occident de Macrobe á Cassiodore, destacan lo revolucionario que eran para su época estas investiga ciones. «Un grueso volum en sobre las letras helénicas en O cciden te desde la m uerte de Teodosio hasta la restauración justiniana re sulta sin duda motivo de sorpresa», escribía allí Pierre Courcelle. Lo sorprendente era en prim er lugar que un latinista m ostrara interés por las letras griegas. Como hiciera no tar Pierre Courcelle, éstas perm itirían no obstante la eclosión de la literatura latina, que produjo a un Cicerón, la personalidad más característica de la cul tura grecolatina durante su época de apogeo, u n a literatura que fue capaz de sustituir el latín p o r el griego com o lengua literaria cuan do en el siglo II d. C. aquél se vio eclipsado p o r éste. Resulta sin em bargo necesario constatar y lam entar que, pese a la iniciativa y ejem plo de Pierre Courcelle, a causa de ciertos prejuicios que no han sido del todo superados y p o r el que los estudios franceses m antie nen esa desastrosa separación entre griego y latín, aquello que se ñalara Courcelle en 1943, es decir, hace cuarenta años, continúa to davía por desgracia hoy vigente: «No tengo conocim iento de ningún trabajo general que estudie la influencia griega sobre el pensam iento o la cultura rom ana de la época imperial». Sorprendente era tam bién ver a un latinista dedicar un estudio tan im portante a época tan tardía y dem ostrar que en los siglos V y VI, en tiem pos de hipotética decadencia, la literatura griega experi m entó un destacado renacim iento que, gracias a Agustín, M acro bio, Boecio, M arciano Capella y Casiodoro, iba a perm itir a la Edad M edia occidental m antenerse en contacto con el pensam iento grie go hasta que las traducciones árabes facilitaran su recuperación a 205
través de fuentes más ricas. Sorprendente era al m ism o tiem po ver a un filósofo abordar problem as propios de la historia de la filoso fía, dem ostrando la influencia fundam ental ejercida sobre el pensa m iento latino cristiano por el neoplatonism o griego y pagano, y -precisión im p o rtan te- no tanto p o r Plotino com o p o r su discípulo Porfirio. Nuevo motivo de sorpresa: este filólogo llegaba a tales re sultados siguiendo un m étodo rigurosam ente filológico. Con esto quiero decir que no se contentaba con revelar vagas sim ilitudes en tre las doctrinas neoplatónicas y cristianas, con evaluar de m anera puram ente subjetiva influencias u originalidades, en pocas palabras, con fiarlo todo a la retórica y a la inspiración con tal de establecer sus conclusiones. No; siguiendo aquí el ejem plo de Paul Henry, el erudito editor de Plotino, que tam bién ha constituido para m í un ejem plo de rigor científico, Pierre Courcelle som etía los textos a com paración. D escubría así lo que cualquiera hubiera podido des cubrir pero que nadie había logrado hasta entonces, que determ i nado texto de Ambrosio era traducción literal de Plotino, que deter m inado texto de Boecio era traducción literal de algún com entarista griego neoplatónico de Aristóteles. Tal m étodo perm itía dem ostrar hechos indiscutibles, lograr que la historia del pensam iento aban donara el relativismo, esa artística vaguedad en la que algunos his toriadores, incluso contem poráneos de Courcelle, tenían tendencia a relegarla. Si Las Lettres grecques en Occident provocaron sorpresa, Recherch.es sur les Confessions de saint Augustin, cuya prim era edición aparecería en 1950, produjo prácticam ente un escándalo, en especial a causa de la interpretación de Courcelle sobre el relato que Agustín hace de su propia conversión. Agustín explica que, llorando bajo una hi guera, abrum ado p o r las más acuciantes preguntas y reprochándo se am argam ente p o r su indecisión, escuchó de repente la voz de un niño que le decía: «Toma y lee». Abrió entonces al azar, com o con sultando su suerte, el libro de Epístolas de Pablo y leyó la frase que le convertiría. Ayudado por su profundo conocim iento de los me canismos literarios de Agustín y de las tradiciones alegóricas cristia nas, Pierre C ourcelle se atrevía a escribir que esa higuera bien pu diera ser m eram ente simbólica, representación de la «enram ada 206
m ortal de los pecados», y que la voz de niño podía entenderse tam bién com o procedim iento puram ente literario para señalar de m o do alegórico la respuesta divina a los interrogantes de Agustín. Pierre C ourcelle era ajeno a la torm enta que iba a desencadenar tal interpretación. Ésta iba a du rar veinte años. Las personalidades más ilustres de la patrística internacional participarían en la polém ica. No quisiera ahora volver a avivarla, desde luego. Solam ente m e gus taría destacar hasta qué pu n to su postura, desde un punto de vista m etodológico, resultaba interesante. Partía en efecto de ese princi pio tan sencillo según el cual un texto debe interpretarse en función del género literario al cual pertenece. La m ayor parte de adversarios de C ourcelle eran víctimas de ese prejuicio m oderno y anacrónico por el que sigue creyéndose que las Confesiones de Agustín constitu yen antes que nada un testim onio autobiográfico. Por el contrario, Courcelle supo com prender que esa obra es de carácter esencial m ente teológico, entendiendo cada uno de sus episodios en sentido simbólico. Siem pre ha parecido curioso, p o r ejem plo, la longitud del relato del robo de peras contenido por Agustín cuando era ado lescente. Pero esto puede explicarse porque las frutas robadas en cierto ja rd ín pasan a convertirse sim bólicam ente, para Agustín, en el fruto prohibido robado en el jardín del Edén, lo que le da pie pa ra desarrollar sus reflexiones teológicas sobre la naturaleza del pe cado. D entro de este género literario resulta, pues, en extrem o di fícil separar lo que supone puesta en escena sim bólica y relato de un acontecim iento histórico. U na parte muy im portante de la obra de Pierre Courcelle está dedicada a desentrañar la fortuna posterior de algunos tem as de gran calado, como ese «Conócete a ti mismo», o de grandes obras com o las Confesiones de Agustín o la Consolación de Boecio en la his toria del pensam iento occidental. No es uno de los m enores m éritos de m uchos de los libros que ha escrito en este cam po el de acom pañar el estudio literario de investigaciones iconográficas, relacio nando p o r ejem plo las diversas ilustraciones de las Confesiones o de la Consolación a lo largo de las épocas. Tales investigaciones icono gráficas, fundam entales para reconstruir la historia de las m entali dades y de la im aginería religiosa, fueron realizadas ju n to a je a n n e 207
Courcelle, cuyo am plio conocim iento de las técnicas de la historia del arte y del análisis iconográfico enriquecerían enorm em ente la obra de su m arido. Pese a su excesiva brevedad, esta evocación nos ayudará a enten der, o así lo espero, el cuadro general, el itinerario investigador de Pierre Courcelle. Partiendo de la A ntigüedad tardía se vio obligado, en especial en su libro sobre el «Conócete a ti mismo», a rastrear a través de los siglos el decurso de las obras, temas e im ágenes antiguas dentro de la tradición occidental. Com o veremos en seguida, esta historia del pensam iento helenístico y rom ano que ahora voy a ex poner quisiera finalm ente servir de hom enaje al espíritu, a la origi nal orientación de la obra y de las enseñanzas de Pierre Courcelle. En efecto, según la dirección definida por Pierre de la Ramée, voy a exponer eso que él mismo denom inara ratio muneris officiique nostri: el objeto y el m étodo de la enseñanza que voy a im partir. En el título de mi cátedra, el térm ino «pensam iento» puede parecer de la mayor vaguedad; cabe aplicarse, es cierto, a un inm enso e indefi nido territorio, que abarcaría de la política al arte, de la poesía a la ciencia y de la filosofía a la religión o la magia. En cualquier caso nos invita a llevar a cabo una serie de apasionantes recorridos por un vasto m undo, el de las maravillosas y fascinantes obras creadas durante este im portante período de la historia de la hum anidad que me he propuesto estudiar. Esporádicam ente, quizá, aceptare mos esta invitación, pero nuestra intención es ir a lo esencial, reco nocer lo característico, lo más significativo, intentar com prender los Urphánomene, com o habría dicho G oethe. Y precisam ente la philosophia, en el sentido de lo que entonces se entendía p o r tal, viene a ser desde luego un o de los aspectos más característicos y significati vos del orbe grecolatino. Es esto sobre lo que centrarem os nuestra atención. H em os optado por hablar de «pensam iento helenístico y rom ano» para así reservarnos el derecho de seguir esta philosophia en sus más variadas m anifestaciones y, sobre todo, para elim inar los tópicos que el térm ino «filosofía» puede convocar en la m ente de los hom bres de hoy. 208
«Helenística y rom ana»: he aquí dos calificativos que invocan, por su parte, un período inm ensam ente am plio. N uestra historia com ienza con ese acontecim iento altam ente simbólico representa do p o r la fantástica expedición de A lejandro, y con la aparición del m undo que se conoce com o helénico, es decir, la aparición de esta nueva form a que adopta la civilización griega a partir del m om ento en que, gracias a las conquistas de A lejandro y más tarde al desa rrollo de los reinos resultantes, esta cultura se extiende por el m un do bárbaro, desde Egipto hasta las fronteras de la India, entrando en contacto con las más diversas naciones y civilizaciones. De este m odo se establece cierto distanciam iento, cierto alejam iento histó rico, entre el pensam iento helenístico y la tradición griega que lo ha precedido. N uestra historia pasa a ocuparse luego de la expansión de Roma, que provocará la destrucción de los reinos helenísticos, term inada hacia el año 30 a. C. con la m uerte de Cleopatra. Más tar de vendrán el desarrollo del Im perio rom ano, la aparición y triun fo del cristianismo, las invasiones bárbaras y el final del im perio de O ccidente. Acabamos de recorrer así un m ilenio de historia. Pero, desde el punto de vista de la historia del pensam iento, este extenso período debe tratarse en conjunto. Resulta en efecto imposible conocer el pensam iento helenístico sin recurrir a docum entos posteriores, los de la época imperial y la A ntigüedad tardía, que tan reveladores nos parecen; y resulta igualm ente imposible com pren der el pensam ien to rom ano sin tom ar en consideración su trasfondo griego. En prim er lugar es preciso reconocer que casi la totalidad de la literatura helenística, principalm ente en lo que atañe a su produc ción filosófica, ha desaparecido. El filósofo estoico Crisipo, para no citar más que un único ejem plo entre otros posibles, escribió sete cientas obras; todas se han perdido: sólo se han conservado algunos fragm entos. Tendríam os sin duda una idea radicalm ente distinta de la filosofía helenística si esta gigantesca catástrofe no se hubiera pro ducido. ¿Cómo podem os esperar com pensar en parte tan irrepara ble pérdida? Existen evidentem ente los descubrim ientos al azar, que en ocasiones posibilitan sacar a la luz textos desconocidos. Por ejem plo, a m ediados del siglo x v iii fue encontrada en H erculano 209
u na biblioteca epicúrea; ésta contenía textos verdaderam ente inte resantes no sólo para el conocim iento de esa escuela, sino tam bién del estoicismo y el platonism o. El Instituto de Papirología de Nápoles está estudiando, todavía en la actualidad, de m anera ejem plar tan preciosos docum entos, m ejorando sin cesar su lectura y com en tarios. O tro ejem plo: en el curso de las excavaciones que nuestro co lega Paul B ernard ha realizado durante quince años en Al-Khanum, cerca de la frontera de Afganistán y la URSS, para en co n trar los res tos de una ciudad helénica del reino de Bactriana, cierto texto filo sófico, por desgracia terriblem ente m utilado, sería descubierto. La presencia de sem ejante docum ento en ese lugar basta p o r lo dem ás para com prender la extraordinaria expansión del helenism o provo cada por las conquistas de Alejandro. D ata probablem ente del III o II siglo, y contiene cierto fragm ento, desgraciadam ente de m uy difí cil lectura, de un diálogo en el cual puede reconocerse un pasaje inspirado por la tradición aristotélica. Al m argen de descubrim ientos de este tipo, en extrem o escasos, estamos obligados a explotar al m áxim o los textos existentes, que a m enudo resultan ser bastante posteriores a la época helenística pa ra suponer u na buena inform ación. Por lo tanto, cabe com enzar p or los textos griegos. A pesar de los num erosos y excelentes traba jos, hay todavía m ucho por hacer en este ámbito. Sería necesario por ejem plo editar o poner al día las recopilaciones de fragm entos filosóficos con que contam os. De esta m anera la obra de H. von Arnim , que recopila los fragm entos estoicos más antiguos, data exac tam ente de hace ochenta años, exigiendo una seria revisión. Por lo dem ás, no existe ninguna recopilación de fragm entos de los acadé micos del período que com prende desde A rdías a Filón de Larisa. Por otra parte, esas verdaderas m inas para el conocim iento que son las obras de Filón de Alejandría, G alieno, A teneo o Luciano, o los com entarios sobre Platón y Aristóteles escritos a finales de la época antigua no han sido jam ás m etódicam ente estudiados. Y sin em bargo, en lo que se refiere a tal investigación los escri tores latinos resultan por com pleto indispensables. Pues, aunque los latinistas no se m uestren siem pre de acuerdo, hay que adm itir que la literatura latina, exceptuando a los historiadores (¡y aun así!), es 210
tá constituida en su m ayor parte por traducciones, paráfrasis o imi taciones de textos griegos. En ocasiones tal cosa resulta evidente, pues p ueden com pararse, línea a línea y palabra por palabra, los originales griegos que fueron traducidos o parafraseados p or los es critores latinos, en ocasiones tam bién los propios latinos citan sus fuentes griegas y, por últim o, en otras pueden legítim am ente con jeturarse estas influencias con ayuda de índices en los que no cabe el error. Gracias a los escritores latinos, gran parte del pensam iento helenístico quedaría salvaguardado. Sin Cicerón, Lucrecio, Séneca o Aulo Gelio, num erosos aspectos de la filosofía epicúrea, estoica o académ ica se habrían perdido sin rem edio. Los latinos de la época cristiana resultan por su parte tam bién insustituibles: sin M ario Vic torino, Agustín, Ambrosio de Milán, M acrobio, Boecio o M arciano Capella ¡cuántas fuentes griegas perm anecerían p or com pleto ig noradas! Dos tareas se nos m uestran com o inseparables: p or una parte, explicar el pensam iento latino m ediante su trasfondo griego, y p o r otra recuperar, a través de los escritores latinos, el pensa m iento griego desaparecido; resulta de hecho im posible separar, en esta investigación, el griego y el latín. Estamos aquí en presencia del gran acontecim iento cultural de O ccidente, com o es la aparición de un lenguaje filosófico latino tra ducción del griego. T am bién en este punto sería necesario estudiar sistem áticam ente la m anera en que fue constituyéndose ese voca bulario técnico que, gracias a Cicerón, Séneca, Tertuliano, Victori no, Calcidio, Agustín y Boecio, m arcará con su sello, atravesando to da la Edad Media, la génesis del pensam iento m oderno. ¿Cabe esperar que algún día, con los m edios técnicos actuales, pueda es tablecerse un léxico com pleto de equivalencias de térm inos filosófi cos en griego y en latín? Se precisaría por lo dem ás un extenso es tudio, pues lo más interesante sería analizar los deslizamientos de sentido producidos durante el paso de una a otra lengua. El caso del vocabulario ontológico, la traducción de ousia po r substantia, por ejem plo, es justam ente célebre, y ha suscitado todavía en tiem pos recientes destacables estudios. Volvemos a encon trar así un fenó m eno al cual hicimos breve alusión a propósito del térm ino philo sophia y que volveremos a reencontrar a lo largo de la presente ex 211
posición; m e estoy refiriendo al fenóm eno de las incom prensiones, deslizamientos, pérdidas de sentido o reinterpretaciones, que pue den llegar en ocasiones al contrasentido y que surgieron en el mo m ento en que se configuró la tradición, la traducción y la exégesis. N uestra historia del pensam iento helenístico y rom ano consistirá pues, en prim er lugar, en el reconocim iento y análisis de la evolu ción de sus sentidos y significados. Es precisam ente la necesidad de explicar tal evolución lo que justifica nuestra intención de estudiar en conjunto el período del que estamos hablando. Las traducciones del griego al latín no son, en efecto, sino un aspecto concreto de ese extenso proceso de uni ficación, es decir, de helenización, de las diferentes culturas del Me diterráneo, E uropa y Asia M enor, que iría produciéndose progresi vam ente a partir del siglo rv a. C. hasta finales del m undo antiguo. El pensam iento helénico disponía de la extraña característica de ab sorber los rasgos m íticos y conceptuales más diversos. Todas las cul turas del m undo m editerráneo acabarían de este m odo expresán dose m ediante las categorías del pensam iento helénico, pero al precio de experim entar im portantes deslizamientos de sentido que deform arían en gran m edida tanto el contenido de los mitos, valo res y sabidurías propios de estas culturas com o el contenido de la propia tradición helénica. En esta tram pa, por así decirlo, fueron cayendo sucesivam ente los rom anos, pese a conservar su lengua, después los judíos y más tarde los cristianos. A este precio fue crea da la destacable com unidad de lengua y cultura que caracteriza el m undo grecolatino. Tal proceso de identificación serviría para con solidar tam bién la sorprendente continuidad de las tradiciones lite rarias, filosóficas y religiosas. Esta continuidad evolutiva y esta progresiva unificación pueden observarse claram ente en el ám bito de la filosofía. A com ienzos del período helénico asistimos a una extraordinaria eclosión de escue las en la línea del m ovim iento sofista y de la experiencia socrática. Pero a partir del siglo iii a. C. se produciría una cierta selección. En Atenas sobreviven sólo las escuelas que habían sido dotadas por sus fundadores de u na buena organización: las de Platón, Aristóteles y Teofrasto, Epicuro, Zenón y Crísipo. Ju n to a estas cuatro, subsisten 212
igualm ente dos corrientes que al mismo tiem po son tradiciones es pirituales: el escepticismo y el cinismo. Tras la desaparición de los cim ientos institucionales de estas escuelas, en la Atenas de finales de la época helénica, ciertos colegios privados e incluso algunas cáte dras oficiales subvencionadas continuarían fundándose a lo largo del Im perio, reclam ándose parte de la tradición espiritual de sus fundadores. D urante seis siglos, desde el siglo III a. C. hasta el siglo III de nuestra era, se asiste al sorprendente m antenim iento de esas seis tradiciones a las que nos hem os referido. En todo caso, a partir del siglo III d. C., consum ándose una tendencia que se había ido es bozando desde el siglo I, el platonism o absorbió en virtud de u na original síntesis, pero de nuevo al precio de deslizam ientos de sen tido y de num erosas reinterpretaciones, tanto al aristotelismo com o al estoicismo, m ientras el resto de tradiciones fueron convirtiéndo se en m arginales. Este fenóm eno de unificación resulta de funda m ental im portancia histórica. Tal síntesis neoplatónica, gracias a los autores de la baja A ntigüedad, pero tam bién gracias a las traduc ciones árabes y a la tradición bizantina, dom inará el pensam iento de la Edad M edia y del Renacim iento, conform ándose en cierto m o do a m anera de com ún denom inador de las teologías y místicas ju días, cristianas y m usulm anas. Acabam os de esbozar brevem ente y en líneas generales la histo ria de las escuelas filosóficas antiguas. Pero nuestra historia del pen sam iento helenístico y rom ano, com o historia de la philosophie anti gua, tenderá no tanto a estudiar las diferencias y particularidades doctrinales, propias de las distintas escuelas, com o a intentar des cribir la esencia del fenóm eno de la philosophia y a analizar las ca racterísticas com unes del «filósofo» o del «filosofar» en la A ntigüe dad. Se trata de esforzarse p o r reconocer de algún m odo la rareza de este fenóm eno a fin de com prender m ejor lo extraño de su con tinuidad a lo largo de la historia del pensam iento occidental. Pero alguien dirá, ¿por qué hablar de extrañeza cuando consiste en un proceso de lo más general y com ún? ¿Acaso el mismo barniz no aporta el mismo tono al conjunto del pensam iento helenístico y ro mano? La generalización, la vulgarización de la filosofía, ¿no supo ne u n a de las características esenciales de la época? La filosofía está
presente por doquier, en los discursos, en los relatos, en la poesía, en la ciencia, en el arte. Y sin em bargo no conviene equivocarse. Se abre un abism o en tre estas ideas generales, entre estos lugares co m unes, que pueden ir acom pañados de un desarrollo literario, y el verdadero «filosofar». Ello implica en efecto una ru p tu ra con lo que los escépticos denom inaban bios, es decir, con la vida cotidiana, cuando éstos reprochaban a los otros filósofos el vivir de una ma nera diferente a la habitual, el no percibir y actuar de esa m anera com ún que para los escépticos consistía en el respeto a las costum bres y las leyes, el ejercicio de prácticas artísticas o económ icas, la sa tisfacción de las necesidades del cuerpo o la fe en el m undo de lo aparente, indispensable a la hora de actuar. Es cierto que obrando de esta forma, optando por el respeto a las habituales conductas vi tales, los escépticos seguían actuando com o filósofos, puesto que es taban practicando un ejercicio en realidad bastante curioso com o es la suspensión del juicio a fin de alcanzar determ inado objetivo, la ininterrum pida tranquilidad y serenidad espiritual que el com ún de los hom bres descuidaba. Justam ente esta ruptura del filósofo con las prácticas de la vida cotidiana era vista con extrañeza por los no-filósofos. En las obras de los autores cóm icos y satíricos los filósofos aparecían com o perso najes extravagantes, cuando no peligrosos. Es cierto p o r otra parte que, a lo largo de la Antigüedad, el núm ero de charlatanes que se presentaban com o filósofos debió de ser considerable, y Luciano, por ejemplo, disfrutará afilando su plum a a sus expensas. Pero tam bién los juristas, p o r su parte, consideran a los filósofos individuos diferentes. En los litigios de los profesores con sus alum nos deudo res, las autoridades, según Ulpiano, no suelen ponerse de parte de los filósofos ya que éstos se enorgullecen de despreciar el dinero. C ierta ley del em perador A ntonino el Piadoso relativa a los salarios e indem nizaciones señala que, caso de que los filósofos disputen so bre sus propiedades, dem ostrarán que no son verdaderos filósofos. Los filósofos, pues, son gente extravagante y extraña. Extraños son, en efecto, esos epicúreos que llevan u na vida frugal practicando en su círculo filosófico la igualdad absoluta entre hom bres y mujeres, e incluso entre m ujeres casadas y cortesanas; extraños son tam bién 214
esos estoicos rom anos que adm inistraban de m anera desinteresada las provincias del Im perio que se les habían encom endado y que son los únicos en tom arse en serio las leyes prom ulgadas contra el excesivo lujo; extraño ese platónico rom ano, el senador Rogatiano, discípulo de Plotino, que el m ism o día que debe tom ar posesión de su cargo de pretor renuncia a sus dem ás funciones, se deshace de sus pertenencias y libera a sus esclavos, com iendo un día de cada dos. Extraños son por lo tanto esos filósofos cuyo com portam iento, sin estar inspirado por la religión, se opone p o r com pleto a las cos tum bres y hábitos del com ún de los mortales. Ya el Sócrates de los diálogos platónicos era llam ado atopos, es decir, «inclasificable». Lo que le convierte en atopos es precisam en te el ser «filo-sofo» en el sentido etim ológico de la expresión, es de cir, ser am ante de la sabiduría. Pues la sabiduría, com o dice Diótima en el Banquete de Platón, no constituye un estado propio de los hom bres sino un estado de perfección en el ser y ese conocim iento que sólo puede caracterizar a lo divino. Es el am or a esta sabiduría extraña al m undo lo que convierte al filósofo en alguien extraño al m undo. Cada una de estas escuelas elaborará por tanto su propia rep re sentación racional de este estado de perfección que debería carac terizar al sabio, esforzándose por elaborar su retrato. Es cierto que este ideal trascendente será considerado casi inalcanzable: según algunas de estas escuelas, jam ás ha existido un solo sabio; según otras, sólo ha habido quizá uno o dos, com o Epicuro, ese dios entre los hom bres; según otras, tam bién, el hom bre únicam ente puede al canzar ese estado durante fulgurantes y singulares instantes. Por m edio de esta norm a trascendente planteada p o r la razón cada es cuela expresará su visión particular del m undo, su propio estilo de vida, su ideal de hom bre perfecto. Por ello la descripción de esta norm a trascendental realizada por cada escuela acabará finalm ente coincidiendo con la idea racional de Dios. M ichelet lo ha expresa do de la m anera más profunda: «En la cima de la religión griega se encuentra su verdadero dios: el sabio». Puede interpretarse esta fór mula, que M ichelet no llega a desarrollar, señalando que Grecia acaba superando la representación mítica que se hacía de sus dioses 215
en el m om ento en que los filósofos conciben de m odo racional a Dios según el m odelo del sabio. Sin duda, m ediante estas descrip ciones clásicas del sabio ciertas circunstancias de la existencia hu m ana son evocadas, gustando im aginarse cómo actuaría éste en de term inadas circunstancias, pero precisam ente esa rectitud que debe conservar inquebrantablem ente frente a las dificultades de la vida será la del propio Dios. ¿Qué tipo de existencia llevará el sabio en soledad, se pregunta Séneca, ya esté en prisión, en el exilio o en contrándose en u na playa desierta? Y responde: «La m ism a que Zeus [es decir, para los estoicos, la de la Razón universal], cuando al finalizar cada período cósmico, u na vez ha cesado la actividad de la naturaleza, se entrega con entera libertad a sus pensam ientos; así el sabio gozará, al igual que él, de la felicidad de hallarse consigo mismo». Y es que, según los estoicos, el pensam iento y la voluntad del sabio coinciden absolutam ente con el pensam iento, la voluntad y el progreso de la Razón, inm anente al m ovim iento del Cosmos. En cuanto al sabio epicúreo, al igual que los mismos dioses, contem pla a partir de los átom os y en el vacío eterno una infinidad de m undos, bastándole la naturaleza para sus necesidades y no viniendo nada ja más a perturbar su paz de alma. Los sabios platónicos y aristotélicos, por su parte y según diferentes matices, alcanzan a elevarse al nivel del Pensam iento divino gracias a su vida dedicada al intelecto. Ahora podem os com prender m ejor esa atopia, la extrañeza que caracteriza al filósofo que se m ueve en el m undo hum ano. No se sa be cómo clasificarlo, pues no es ni sabio ni hom bre com o los demás. Sabe que el estado norm al, el estado natural de los hom bres, debe ría ser la sabiduría; pues ésta no consiste sino en la visión de las co sas tal y com o son, en la visión del cosmos tal y com o es gracias a la luz de la razón, y el m odo de ser y de vivir debería corresponder a tal visión. Pero el filósofo es consciente tam bién de que esta sabi duría constituye un estado ideal y casi inalcanzable. Para sem ejante tipo de hom bre la vida cotidiana, tal com o está organizada y es vivi da por los dem ás, debe necesariam ente aparecérsele com o anor mal, com o un estado de locura, de inconsciencia, de ignorancia de la realidad. Y sin em bargo le resulta necesario vivir esta vida ordina ria, en la cual se siente extraño y en la que los otros le perciben a su 216
vez com o extraño. Y es justam ente inm erso en esta vida cotidiana como d eberá tender hacia ese otro género de vida, radicalm ente distinto al de la existencia cotidiana. Experim entará de esta m ane ra un etern o conflicto entre ese intento propio del filósofo p or ver las cosas tal com o son desde el punto de vista de la naturaleza uni versal y la visión convencional de las cosas en la que se basa la so ciedad hum ana, un conflicto entre la vida tal com o debería vivirla y las costum bres y convenciones características de la existencia coti diana. Sem ejante conflicto no podrájam ás resolverse del todo. Los cínicos optarían incluso p o r la ruptura absoluta, rechazando el m undo de las convenciones sociales. Otros, p o r el contrario, com o los escépticos, aceptarán plenam ente esas convenciones salvaguar dando así su paz interior. O tros, com o los epicúreos, intentarán re crear entre ellos una existencia cotidiana conform e a su ideal de sa biduría. Y otros por últim o, com o los platónicos y los estoicos, intentarán pese a las enorm es dificultades vivir «filosóficamente» la vida cotidiana e incluso la pública. Para todos ellos, en cualquier ca so, la vida filosófica constituirá una tentativa de vivir y pensar según la norm a de la sabiduría, resultando en realidad un trayecto, un progreso, en cierto m odo asintótico, hacia ese estado trascendental. Cada escuela im plicará p o r tanto una form a de vida específica según determ inado ideal de sabiduría. A cada escuela le correspon derá tam bién cierta actitud interior fundam ental: por ejem plo, la tensa vigilancia de los estoicos, la serenidad de los epicúreos; una cierta m anera de hablar: p o r ejem plo, la dialéctica contundente de los estoicos, la abundante retórica de los academicistas. Pero, antes que nada, en todas las escuelas serán practicados algunos ejercicios dirigidos a asegurar un progreso espiritual hacia el estado ideal de la sabiduría, unos ejercicios de la razón que serán, en lo referente al alma, similares al entrenam iento del atleta o a las prácticas de una terapia m édica. En general consisten sobre todo en el control de uno m ism o y en la m editación. El control de uno mismo supone fundam entalm ente concentrar sobre sí la atención: una tensa vigi lancia en el caso del estoicismo, renuncia a los deseos superfluos en el del epicureism o. Im plica siem pre un esfuerzo de voluntad, y por tanto fe en la libertad m oral, en la posibilidad de m ejora, pero tam 217
bién una aguda consciencia m oral afinada por la práctica del exa m en de consciencia y de la guía espiritual, y por últim o unos ejerci cios prácticos que Plutarco, en concreto, ha descrito con destacable precisión: dom inio de la cólera, de la curiosidad, de las palabras y del anhelo de riquezas, debiendo com enzar uno p or ejercitarse con las cosas más sencillas para ir poco a poco afirm ando y consolidan do el hábito. Sobre todo, el «ejercicio» de la razón supone «m editación»: por lo demás, etim ológicam ente am bas palabras son sinónimas. A dife rencia de la m editación en el Extrem o O riente, de tipo budista, la m editación filosófica grecolatina no está ligada a ninguna postura corporal concreta pues constituye un ejercicio puram ente racional, imaginativo o intuitivo. Las form as pueden ser en extrem o variadas. Im plican en prim er lugar la m em orización y asimilación de los dog mas fundam entales y de las reglas vitales de cada escuela. Gracias a este ejercicio, la visión del m undo de aquel que intenta realizar su progreso espiritual quedará por com pleto transform ada. En espe cial la m editación filosófica de los dogm as esenciales de la física, co m o por ejem plo esa contem plación epicúrea de la génesis de los m undos en el vacío infinito, o la contem plación estoica del desa rrollo racional y necesario de los acontecim ientos cósmicos, puede inspirar un ejercicio imaginativo en el que las cosas hum anas reve lan su escasa im portancia en com paración con la inconm ensurabi lidad del espacio y el tiem po. Tales dogm as, tales reglas vitales, será necesario tenerlas siem pre «a m ano» a fin de poder conducirse fi losóficam ente en cualquier circunstancia de la vida. Será preciso por lo dem ás im aginarse por adelantado estas circunstancias para estar preparado ante posibles eventualidades. Para todas estas es cuelas, por razones diversas, la filosofía consistirá especialm ente en u na form a de m editación sobre la m uerte y de concentración sobre el m om ento presente, para gozar de él o vivirlo con plena cons ciencia. Todos estos ejercicios se servirán de los m edios proporcio nados por la dialéctica y la retórica con tal de obtener la m áxim a efi cacia. Es especialm ente esta utilización consciente y necesaria de la retórica lo que explica esa sensación de pesimismo que algunos lec tores han creído descubrir en las Meditaciones de M arco Aurelio. To 218
das las im ágenes le parecen adecuadas si pueden espolear la imagi nación y hacer tom ar consciencia de las ilusiones y convenciones hum anas. Es en la perspectiva de tales ejercicios de m editación com o ca ben entenderse las relaciones entre teoría y práctica en la filosofía de la época. La teoría no es nunca considerada com o un fin en sí mismo. O bien se encuentra puesta clara y decididam ente al servi cio de la práctica. Epicuro lo confirm a de m anera explícita: el obje tivo de la ciencia de la naturaleza es procurar la serenidad del alma. O bien, com o entre los aristotélicos, se relaciona no tanto con las teorías en sí mismas com o con una actividad teórica considerada una form a de vida capaz de procurar un placer y felicidad casi divi nos. O bien, com o en la escuela académ ica o en la escéptica, la ac tividad teórica supone una actividad crítica. O bien, com o en los platónicos, la teoría abstracta no tiene consideración de verdadero conocim iento: com o explica Porfirio, «la contem plación beatífica no consiste en una m era acum ulación de razonam ientos ni en una masa de conocim ientos aprendidos, sino que es necesario que la teoría se convierta para nosotros en naturaleza y experiencia». Y se gún Plotino, no puede conocerse el alma si uno no se purifica de sus pasiones y experim enta en sí la trascendencia del alma en rela ción con el cuerpo, y no puede conocerse el principio de todas las cosas si uno no ha experim entado la unión con él. Para ejercitarse en la m editación se ponían a disposición de los principiantes ciertas sentencias o resúm enes de los dogm as funda m entales de la escuela. Las Cartas de Epicuro que nos ha transm iti do D iógenes Laercio están destinadas a este fin. Para asegurarse de que estos dogm as resultan de la máxima eficacia espiritual era ne cesario presentarlos com o fórm ulas breves y sorprendentes, com o las Sentencias selectas de Epicuro, que bajo una form a rigurosam ente sistemática, com o la Carta a Heródoto del m ism o autor, facilitaba al discípulo aprehender por m edio de algo sim ilar a la intuición lo esencial de la doctrina, teniéndolo así más cóm odam ente «a mano». Así, cualquier coherencia sistemática era sacrificada en beneficio de la eficacia espiritual. Los dogm as y principios m etodológicos de las escuelas no adm i 219
tían discusión. En esta época el filosofar pasaba por la elección de u na escuela, por convertirse a su m odo de vida y p or aceptar sus dogmas. Es por eso p o r lo que, en lo fundam ental, los dogm as esen ciales y las reglas vitales del platonism o, del aristotelismo, del estoi cismo y del epicureism o no evolucionarían a lo largo de toda la An tigüedad. Incluso los sabios de la A ntigüedad reclam aban siem pre su pertenencia a alguna escuela filosófica: el desarrollo de sus teo rem as m atem áticos o astronóm icos no alteran en absoluto los prin cipios fundam entales de la escuela a la cual están adheridos. Eso no significa que la reflexión y la elaboración teórica brillen p o r su ausencia en la vida filosófica. No obstante, no girarán nunca alrededor de los dogm as en sí mismos o sobre principios m etodo lógicos, sino sobre el m odo de dem ostración y sistematización de los dogm as y sobre los puntos doctrinarios secundarios que de ellos se derivan, acerca de los cuales quizá no hay unanim idad en la escue la. Este tipo de investigaciones está siem pre reservada a los más avanzados. Se trata para ellos de un ejercicio racional que les rea firm a en su vida filosófica. Crisipo, p o r ejem plo, se consideraba ca paz de encontrar p o r sí mismo los argum entos que justificaban los dogm as estoicos expuestos por Zenón y Cleantes, cosa que le lleva ba en ocasiones a m ostrarse en desacuerdo con ellos, no tanto en relación con los dogm as com o en la m anera de establecerlos. Por su parte Epicuro reserva a los discípulos más avanzados el estudio y dis cusión de cuestiones de detalle, y m ucho más tarde volveremos a en contrar esta m ism a actitud en O rígenes, quien asigna a los «espiri tuales» la tarea de investigar, com o él mismo dice, a m odo de ejercicio, los «cómo» y «por qué», haciéndoles discutir sobre los de talles más oscuros y de relativa im portancia. Este esfuerzo en bene ficio de la reflexión teórica puede desem bocar en la redacción de extensos trabajos. Como resulta evidente, estos tratados sistemáticos o estos erudi tos com entarios son los que atraen legítim am ente la atención del historiador de la filosofía: por ejem plo, el tratado sobre los Principios de O rígenes o los Elementos de teología de Proclo. El estudio de la evo lución del pensam iento en estos im portantes textos debe entender se com o una de las principales tareas de reflexión en torn o al fenó 220
m eno filosófico. Sin em bargo, y preciso será reconocerlo, en gene ral las obras filosóficas de la A ntigüedad grecolatina tienen el peli gro de agotar al lector contem poráneo: y no m e estoy refiriendo sólo al gran público, sino incluso al especialista en este período. Podría elaborarse una antología con las quejas de los com entaristas m o dernos en relación con los autores antiguos, a los que acusan de es cribir con descuido, de contradecirse, de falta de rigor y de cohe rencia. Precisam ente mi sorpresa ante estas críticas y al mismo tiem po ante la universalidad y continuidad del fenóm eno que de nuncian es lo que en cierta form a ha motivado tanto las reflexiones que acabo de desarrollar com o las que me propongo exponer a con tinuación. A mi juicio, si de lo que se trata es de com prender las obras de los autores filosóficos de la A ntigüedad, hay que tener en cuenta las condiciones concretas en las que escribían y las coerciones que pe saban sobre ellos: el m arco escolar, la propia naturaleza de la philosophia y de los géneros literarios, las reglas retóricas, los imperativos dogm áticos o las formas tradicionales de razonam iento. No se pue de leer a un autor antiguo del mismo m odo en que se leería a uno contem poráneo (lo que no quiere decir que los autores contem po ráneos resulten siem pre más fáciles de com prender que los de la An tigüedad). El texto antiguo ha sido escrito, en efecto, en unas con diciones por com pleto diferentes a las m odernas. Paso por alto el asunto del soporte m aterial, volumen o codex, que tienen problem á ticas diferentes. Pero me gustaría insistir en especial sobre el hecho de que las obras escritas en el período que estam os estudiando no parecen nunca del todo liberadas de los condicionantes de la oralidad. Resultaría desde luego exagerado afirm ar, com o se ha hecho todavía en tiem pos recientes, que la civilización grecolatina se con virtió pro nto en una civilización de la escritura, pudiéndose por tan to tratar, desde un punto de vista m etodológico, las obras filosóficas de la A ntigüedad como cualquier otra obra escrita. Las obras escritas a lo largo de esta época siguen estando estre cham ente ligadas a la oralidad. A m enudo eran dictadas a escribas. Y estaban destinadas a ser leídas en voz alta, ya fuera p or un esclavo 221
que leyera a su señor o por el m ism o lector, puesto que en la Anti güedad se entiende por leer el hecho de leer en voz alta, subrayan do el ritm o de la frase y la sonoridad de las palabras, cosas que el au tor había podido por su parte apreciar al dictar la obra. Los antiguos eran en extrem o sensibles a tales fenóm enos sonoros. Po cos filósofos de la época se resistirían a esta m agia del verbo, ni si quiera los estoicos, ni siquiera Plotino. Si por lo tanto, antes del uso de la escritura, la literatura oral im ponía obligaciones rigurosas a la expresión im poniendo la utilización de determ inadas fórm ulas rít micas, tópicas y tradicionales que vehiculaban las im ágenes y conte nidos del pensam iento, por así decirlo, con independencia de la vo luntad del autor, este fenóm eno no resultará ajeno tam poco a la literatura escrita, en la m edida en que ésta debe aten d er al ritm o y a la sonoridad. Si tom am os un ejem plo extrem o, pero m uy revela dor, veremos que en De rerum natura Lucrecio no puede servirse li brem ente del vocabulario técnico epicúreo que debía em plear a causa del ritm o poético im puesto p o r algunas fórm ulas en cierto m odo tópicas. Este vínculo entre escritura y palabra explica p o r tanto algunos aspectos de las obras de la A ntigüedad. Muy a m enudo la obra se de sarrolla m ediante asociaciones de ideas, sin el m enor rigor sistemá tico; aparecen así las reanudaciones, dudas y repeticiones propias del discurso hablado. O bien, tras u na relectura, se introduce cier to intento de sistematización algo forzado por el añadido de transi ciones, introducciones o conclusiones a las diferentes partes. Más que cualquier otra, la obra filosófica aparece ligada a la oralidad porque la propia filosofía antigua tiene carácter, antes que nada, oral. Podía suceder perfectam ente que alguien se convirtiera leyendo un libro, precipitándose al encuentro con el filósofo para que éste le explicara sus palabras, para preguntarle, para discutir con él y con otros discípulos en el marco de una com unidad entendida siempre com o lugar de discusión. En relación con la enseñanza filosófica, la escritura no supone más que un com plem ento de la m em oria, una es pecie de pizarra que no puede sustituir jam ás a la palabra viva. La verdadera enseñanza tiene siem pre carácter oral, porque só lo la palabra perm ite el diálogo, es decir, la posibilidad de que el 222
discípulo descubra por sí m ism o la verdad en virtud del juego de preguntas y respuestas, la posibilidad tam bién de que el m aestro adapte su enseñanza a las necesidades del discípulo. Num erosos fi lósofos, y no de escasa im portancia, se negaron a escribir conside rando al igual que Platón y sin duda con buen criterio que aquello que queda escrito en el alm a p o r m edio de palabras es más real y duradero que los caracteres trazados en un papiro o pergam ino. Las creaciones literarias de los filósofos supondrán por lo tanto, en su m ayor parte, una suerte de preparación, prolongación o eco de su enseñanza oral, estando condicionadas p o r las limitaciones e imposiciones propias de esa circunstancia. Algunas de tales creaciones están directam ente relacionadas, por lo dem ás, con la actividad de la enseñanza. T ienen en efecto ca rácter de ayuda a la m em orización, siendo redactadas por el m aes tro en el m om ento de preparar su curso o por los alum nos que to man apuntes durante las clases, o bien se trata de textos elaborados cuidadosam ente para ser leídos a lo largo del curso por el m aestro o por un alum no. En todos estos casos la dinám ica general del p en sam iento, su desarrollo, eso que podría denom inarse su tiem po característico, está regulado p o r el tiem po propio de la palabra. Se trata de un condicionante de peso, cuyo rigor no dejam os de expe rim entar tam bién en la actualidad. Todas las obras escritas se encuentran estrecham ente ligadas a la actividad de la enseñanza, reflejando su m ism o género literario la m etodología escolar. U no de los ejercicios más habituales consistía en discutir, dialécticam ente, es decir, por m edio de preguntas y res puestas, o retóricam ente, es decir, m ediante un discurso sin inte rrupciones, eso que se denom inaban «tesis», posturas teóricas pre sentadas en form a de preguntas: ¿supone la m uerte una desgracia?, ¿puede m ontar en cólera el sabio? Se trataba al m ism o tiem po de una práctica de dom inio de la palabra y de un ejercicio puram ente filosófico. La mayor parte de las obras filosóficas de la A ntigüedad, como p o r ejem plo las de C icerón, Plutarco, Séneca o Plotino, y en general aquellas que los m odernos relacionan con ese género de nom inado de la diatriba, form an parte de tal ejercicio. De este m o do, discutían acerca de alguna cuestión concreta, planteada al co 223
m ienzo de la obra, a la cual era necesario encontrar respuesta afir mativa o negativa. El progreso del pensam iento en tales trabajos consiste pues en rem ontarse hasta los principios generales, adm iti dos en la escuela, susceptibles de dar respuesta al asunto en cues tión. Se trata de u na investigación sobre los principios de resolución de un problem a concreto, que sitúan el pensam iento dentro de unos límites cuidadosam ente definidos. D entro de la obra de un mismo autor los diferentes tratados escritos según este m étodo «zetético», o m étodo «que indaga», no m ostrarán una absoluta cohe rencia en todos sus puntos, porque los detalles argum entativos de cada texto están planteados en función de la cuestión expuesta. O tro ejercicio lo constituía la lectura y exégesis de los textos esenciales de cada escuela. Muchas obras literarias, en especial los largos com entarios de finales de la A ntigüedad, fueron alum bradas gracias a tal ejercicio. En general, gran parte de las obras filosóficas de entonces se desarrollan según la estructura propia del pensa m iento exegético. La discusión de una «tesis», la m ayoría de las ve ces, no consiste en discutir acerca de la cosa misma, del problem a en sí, sino sobre el sentido que cabe darle a las fórm ulas de Platón y Aristóteles relacionadas con el problem a. U na vez adm itido este convencionalism o, pasa a discutirse a fondo la cuestión pero pro porcionando hábilm ente a esas fórm ulas platónicas y aristotélicas el sentido autorizado por la solución que, precisam ente, quería darse al problem a. C ualquier sentido posible es verdadero siem pre que se m uestre en concordancia con la verdad que cree descubrirse en el texto. De este m odo va creándose poco a poco dentro de la tradi ción espiritual de cada escuela, pero en particular en la platónica, una escolástica que, basándose en el argum ento de la autoridad, construye gigantescas arquitecturas doctrinarias gracias a su ex traordinaria capacidad de reflexión acerca de los dogm as funda m entales. Precisam ente el tercer género literario filosófico, el de los tratados sistemáticos, propone una organización racional de la doc trina en conjunto, expuesta a veces, com o sería el caso de Proclo, more geométrico, según el m odelo de los Elementos de Euclides. En es te caso no hay que dirigirse a los principios de solución a partir de cuestiones concretas, sino que de entrada son planteados tales prin 224
cipios y se deducen sus consecuencias. Tales escritos están, p or de cirlo de alguna m anera, «m ejor escritos» que los demás; a m enudo se extienden a lo largo de varios libros y m uestran un elaborado plan de conjunto. Pero estas obras, como esas Sumas Teológicas de la Edad M edia de las cuales son predecesoras, deben situarse tam bién en la perspectiva de los ejercicios escolares, dialécticos y exegéticos. Todas estas creaciones filosóficas, incluso las más sistemáticas, no están dirigidas com o las obras m odernas a todos los lectores, a un público universal, sino exclusivam ente al grupo constituido p or los m iem bros de la escuela, haciéndose eco a m enudo de los pro blemas planteados durante las clases orales. Sólo las obras propa gandísticas están dirigidas a un público más extenso. En m uchas ocasiones el filósofo prolonga p o r m edio de la escri tura la actividad de director espiritual que ejerce en su escuela. La obra va dirigida entonces a determ inado discípulo al que conviene exhortar o que se encuentra ante una dificultad concreta. A veces tam bién la obra se ha adaptado al nivel espiritual de sus destinata rios. A los principiantes no se les exponen todos los detalles del sis tema, pues sólo se pueden revelar a los discípulos más avanzados. Los textos, incluso los más aparentem ente teóricos o sistemáticos, han sido escritos no tanto para inform ar al lector sobre contenidos doctrinales com o para educarle, obligándole a recorrer cierto itine rario durante el cual deberá producirse su progreso espiritual. El procedim iento resulta evidente en Plotino y Agustín. Todos los giros, reanudaciones y digresiones de la obra resultan ser entonces ele m entos conform adores de ella. Cuando se aborda un texto filosófi co de la A ntigüedad hay que pensar siem pre en la idea de progreso espiritual. Según los platónicos, por ejem plo, incluso las m atem áti cas sirven para ejercitar el alm a en el ascenso desde lo sensible a lo inteligible. El plan general de una obra y su exposición pueden siem pre ser respuesta a estas preocupaciones. Tales son los m últiples condicionantes que pesan sobre el autor antiguo y que hacen que el lector m oderno se encuentre a m enudo desconcertado por lo que se dice y por la m anera en que se dice. Pa ra com prender un texto de la A ntigüedad debe tenerse en cuenta la com unidad que lo ha generado, la tradición dogm ática, su géne 225
ro literario y su finalidad. Hay que tom ar en consideración lo que el autor estaba obligado a decir, lo que pudo o no decir y, sobre todo, lo que quería decir. Pues el arte del autor antiguo estriba en saber servirse con la m ayor habilidad, a fin de lograr su objetivo, de todas las limitaciones que gravitan sobre él y de los m odelos sum inistrados p o r la tradición. La mayor parte de las veces, por lo dem ás, utiliza no sólo ideas, im ágenes y argum entaciones, sino tam bién fórmulas preexistentes que provienen de otros textos. Se mueve así entre el sim ple y puro plagio y la cita o la paráfrasis, pasando -lo que resul ta más habitual- p o r el uso literal de fórm ulas o palabras em pleadas p o r la tradición anterior, cargadas con un nuevo sentido adaptado a lo que ahora se quiere decir. De este m odo Filón el Judío adopta fórm ulas platónicas para co m entar la Biblia, o el cristiano Am brosio traduce el texto de Filón para exponer doctrinas cristianas, m ientras Plotino utiliza térm inos y frases de Platón a fin de explicar sus enseñanzas. Lo más im por tante es el prestigio que conlleva la fórm ula antigua y tradicional más que su sentido exacto original. La idea en sí m ism a tiene m e nos interés que esos elem entos prefabricados en los cuales cree re conocerse el propio pensam iento, que presentan nuevos sentidos y finalidades al integrarse en otra creación literaria. Esta reutiliza ción, en ocasiones genial, de elem entos prefabricados proporciona cierta sensación de «bricolage», p o r utilizar una palabra hoy tan en boga no sólo en tre antropólogos sino tam bién entre biólogos. El pensam iento progresa adaptando unos elem entos prefabricados y preexistentes a los cuales aporta nuevos sentidos en su intento de integrarlos en un sistema racional. N o sabría señalarse qué nos pa rece más extraordinario dentro de sem ejante proceso de integra ción: la aparición de lo circunstancial, lo azaroso o incluso, como resultado de los elem entos utilizados, lo absurdo, o p o r el contra rio esa extraña capacidad propia de la razón para integrar y siste m atizar tal m ultiplicidad de elem entos, proporcionándoles nuevos sentidos. Tenem os un ejem plo en extrem o significativo de este aporte de nuevos sentidos en las últimas líneas de las Meditaciones cartesianas de Husserl. Com o resum en de su propia teoría, Husserl escribe: «El 226
oráculo délfico “Conócete a ti m ism o” ha adquirido un nuevo sig nificado... Es preciso sobre todo perder de vista el m undo m edian te la epoche» (según Husserl, la «puesta entre paréntesis fenom enológica» del m undo) «para recuperarlo luego p o r una tom a de consciencia universal de sí mismo. Noli foras iré, afirm a san Agustín, in te redi, in interiore homine habitat veritas». Esta frase de Agustín, «No te extravíes en la exterioridad, entra en ti mismo, pues es en el hom bre interior donde habita la verdad», sum inistra a Husserl una fór m ula sencilla que expresa y resum e su propia concepción de la to m a de consciencia. Es cierto que Husserl concede a esta frase un nuevo significado. Este «hom bre interior» de Agustín deviene, para Husserl, en el «Ego trascendental» en tanto que sujeto de conoci m iento que redescubre el m undo por m edio de la «consciencia uni versal de sí mismo». Agustín no habría podido jam ás concebir su «hom bre interior» en tales térm inos. Y sin em bargo puede enten derse el proceso que ha llevado a Husserl a utilizar esta fórmula. Pues la frase de Agustín resum e a la perfección el espíritu de la fi losofía grecolatina que anuncian tanto las Meditaciones de Descartes como las Meditaciones cartesianas de Husserl. Y p o r nuestra parte po dem os igualm ente aplicar a la filosofía antigua, sirviéndonos del mismo procedim iento de adopción de una fórm ula, eso que H us serl afirm a de su propia filosofía: el oráculo délfico del «Conócete a ti mismo» ha adquirido un nuevo sentido. Pues toda la filosofía a la que nos hem os referido aporta un significado nuevo a la sentencia délfica. Este nuevo significado aparecía ya en la obra de los estoicos, quienes hacían reconocer al filósofo la presencia de la Razón divina en el yo hum ano, obligándole tam bién a poner en concordancia su consciencia moral, que sólo depende de él, con el resto del univer so. Este nuevo significado surge con mayor claridad entre los neoplatónicos, que identifican lo que denom inaban el auténtico yo con el intelecto creador del m undo e incluso con esa U nidad trascen dental p o r la que se establece todo pensam iento y realidad. El pen sam iento helenístico y rom ano anuncia así ese proceso por el que, según Husserl, se pierde el m undo para recobrarlo luego p or la consciencia universal de sí mismo. De m anera consciente y explíci ta, Husserl se postula por tanto com o heredero de cierta tradición, 227
la del «Conócete a ti mismo», que abarca desde Sócrates hasta Des cartes. Pero esto no es todo. El ejem plo tom ado de Husserl nos perm i te entender m ejor el m odo concreto en que, antiguam ente, podían producirse nuevos aportes de sentido. En efecto, la expresión «in interiore homine habitat ventas», com o m e indicara mi colega y amigo G. Madec, alude a u na serie de palabras que aparecen en el capítu lo III, versículos 16 y 17, de la Carta de Pablo a los Efesios, exacta m ente a una antigua versión latina en la cual el texto es presentado del siguiente m odo: «in interiore homine Christum habitare». Pero tales palabras no son sino una expresión puram ente m aterial, existente sólo en esta versión latina, que no tienen la m enor relación con el pensam iento de Pablo pues form an parte de dos cuerpos oraciona les distintos. Por u na parte, Pablo hace votos para que «Cristo habi te en los corazones» de sus discípulos gracias a la fe, y p o r otra de sea que Dios les conceda ser poderosam ente fortalecidos po r su Espíritu «en el hom bre interior», «in interiorem hominem», com o pue de leerse en la Vulgata. En la antigua versión latina se encuentra por tanto una incoherencia atribuible a la traducción, o bien a una equivocación del copista, en virtud de la cual quedan unidos «in in teriore homine» y «Christum habitare». La fórm ula agustiniana «in inte riore homine habitat veritas» ha sido confeccionada de este m odo a partir de una serie de palabras que no disponían de unidad de sen tido en san Pablo; pero, tom ada en sí misma, la serie adquiere sen tido para Agustín, com o explica en el contexto del De vera religione donde aparece: el hom bre interior, es decir, el espíritu hum ano, descubre que aquello que le perm ite pensar y razonar es la Verdad, es decir, la Razón divina, lo que para Agustín es tanto com o decir Cristo, la cual habita, está presente, en el interior del espíritu hu m ano. La fórm ula adquiere así sentido platónico. Y de este m odo podem os observar que, desde san Pablo a Husserl pasando por Agustín, una serie de palabras que, en su origen, no constituían si no una unidad m eram ente m aterial o un erro r del traductor latino recibe un sentido nuevo gracias a Agustín y más tarde a H usserl, en contrando su lugar dentro de una extensa tradición, la del exam en profundo de la consciencia de sí. 228
Este ejem plo tom ado de H usserl nos inform a de la im portancia de eso que el pensam iento occidental ha denom inado topos. Las teo rías de la literatura conocen p o r este nom bre aquellas fórmulas, imágenes y m etáforas que se im ponen de m anera imperativa al es critor y al pensador, hasta tal punto que el uso de estos m odelos pre fabricados le resulta indispensable para la expresión de su propio pensam iento. N uestro pensam iento occidental se ha nutrido así, y sigue ha ciéndolo todavía, de un núm ero relativam ente reducido de fórm u las y m etáforas recogidas de las diversas tradiciones de las que sur giera. Existen por ejem plo máximas que invitan a adoptar cierta actitud interior, com o «Conócete a ti mismo» u otras que durante largo tiem po han educado en la contem plación de la naturaleza: «En la naturaleza no se producen saltos» o «La naturaleza gusta de la diversidad». Hay m etáforas com o «la fuerza de la verdad», «el m undo es un libro» (que se contiene quizá en esa concepción del código genético entendido a m anera de texto). Existen fórmulas bí blicas del tipo «Soy el que soy» que han dejado un im portante poso en nuestra idea de Dios. Pero el punto que m e gustaría destacar es el siguiente. Estos m odelos prefabricados, de los que acabamos de observar algunos ejemplos, han sido conocidos -ta n to por el Rena cim iento com o por la m o d ern id ad - según la form a que tenían en la tradición helenística y rom ana, com prendiéndose originalm ente -tan to p o r el Renacim iento com o por la m o d ern id ad - con el mis mo sentido que tenían en época grecolatina, y en especial a finales de la A ntigüedad. Tales m odelos explican p o r tanto num erosos as pectos de nuestro pensam iento contem poráneo e incluso, justa m ente, algunos significados en ocasiones ignorados que éste ha ido proyectando sobre la A ntigüedad. El prejuicio clásico, por ejem plo, que ha sido tan nocivo para el estudio de las literaturas griega y latina tardías, es u na invención del período grecolatino, que ha configurado el m odelo de un canon de autores clásicos en reacción contra el m anierism o y el barroco, que por entonces apelaban a «lo asiático». Pero si este prejuicio existía ya en época helenística, y especialm ente en la im perial, es porque la distancia que percibim os en relación con la G recia clásica apareció 229
tam bién en aquel m om ento. Esto es precisam ente lo que caracteri za al espíritu helenístico, esa distancia, en cierta form a m oderna, se gún la cual los m itos tradicionales, p o r ejem plo, se convierten en te m a de erudición o de interpretaciones filosóficas y m orales. Será p or m ediación del pensam iento helenístico y rom ano tardío como el Renacim iento percibe la tradición griega. Este hecho resultará de capital im portancia para el nacim iento del pensam iento y el arte de la Europa m oderna. Por otro lado, las teorías herm enéuticas con tem poráneas que, al proclam ar la autonom ía del texto escrito, han levantado una verdadera torre de Babel interpretativa en la que cualquier sentido es posible, provienen directam ente de las prácti cas exegéticas antiguas a las que antes m e he referido. O tro ejem plo: según nuestro recordado colega Roland Barthes, «m uchos as pectos de nuestra literatura, de nuestras enseñanzas y de nuestras instituciones idiom áticas serían elucidados y com prendidos de ma nera diferente si se conociera a fondo ese código retórico que ha proporcionado un lenguaje a nuestra cultura». Esto es del todo cier to, y podría añadirse que tal conocim iento nos perm itiría quizá to m ar consciencia del hecho de que nuestras ciencias hum anas, con sus m étodos y form as de expresión, a m enudo funcionan en reali dad de m anera sim ilar a los m odelos de la retórica antigua. N uestra historia del pensam iento helenístico y rom ano no debe rá consistir únicam ente en el análisis de los progresos del pensa m iento en las obras filosóficas, sino que habrá tam bién de confor m arse a m anera de tópica histórica para estudiar la evolución del sentido de los topoi, de esos m odelos de los cuales hem os hablado, y el papel que han ju gado en la form ación del pensam iento de Occi dente. T endrá que diferenciar con atención entre el sentido origi nal de las fórm ulas o m odelos y los distintos significados que las su cesivas reinterpretaciones les han otorgado. Esta tópica histórica deberá centrarse en prim er lugar en los mo delos fundacionales que han constituido ciertas obras y los géneros literarios que han creado. Los Elementos de Euclides, p o r ejem plo, sirvieron de m odelo para los Elementos de teología de Proclo, pero tam bién para la Etica de Spinoza. El Timeo de Platón, p o r su parte inspirado en los poem as cosmológicos presocráticos, serviría de mo230









