Consulta, admisión, derivación 9502322770, 9789502322773
305 99 2MB
Spanish Pages [93] Year 2014
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Adriana Rubistein
File loading please wait...
Citation preview
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
Colección Psicología • Eudeba
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
ADRIANA RUBISTEIN (CON LA COLABORACIÓN DE MÓNICA GUREVICZ}
11110
Colección Psicología • Eudeba
Rubistein, Adriana Consulta, admisión, derivación. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Eudeba, 2014. 92 p. ; 20x14 cm. (Psicología-Eudeba)
ISBN 978-950-23-2277-3 1. Psicoanálisis. L Título. CDD 150.195
Eudeba Universidad de Buenos Aires 1
°edición: abril de 2014
© 2014 Eudeba / Colección Psicología • Eudeba Editorial Universitaria de Buenos Aires Sociedad de Economía Mixta Av. Rivadavía 1571/73 (1033) Ciudad de Buenos Aires Tel: 4383-8025 / Fax: 4383-2202 www.eudeba.com.ar Diseño de interior y cubierta: Alessandrini & Salzman
Impreso en la Argentina Hecho el depósito que establece la ley 11.723
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso predo del editor.
Índice
1. Introducción y presentación del tema 1.1 Introducción ! 1.2 La ética de la admisión
0(-
' - ,:; ?
1.3 Cómo llega el paciente El momento de la consulta. La demanda 1.4 Iniciación del tratamiento y entrada en análisis 1.5 Admisión y entrevistas preliminares 2. La analizabilidad 2.1 El problema
6i 7-
e
7 7 11
14 17
18 27 27
2.2 Las referencias freudíanas 2.3 Cuestiones éticas 2.4 Algo más de Freud 2.5 El encuentro con un psicoanalista
28 31 34 39
3. La joven homosexual y las dificultades con la demanda
49
4. La derivación 01 - ,, ·· ,,,, · r 4.1 Cómo llegan los pacientes 4.2 ¿A dónde se derivan? 4.3 No hay derivación sin transferencia 4.4 ¿A quién derivarle? 4.5 ¿A quién sancionamos como paciente? 4.6 La oportunidad de la derivación 4.7 La interconsulta 4.8 Lo que se transmite de la admisión
57 57 61 61 64 65 66
67 68
s. El diagnóstico en la admisión 6. Transferencia e interpretación en la admisión 6.1 El problema 6.2 Las referencias de Freud y Lacan 6.3 La rectificación subjetiva ya implica una interpretación 6.4 ¿Cómo entender a Freud? 6.5 Modos de la transferencia 6.6 La transferencia con el admisor
71
n
79 79 79 81 84 84 85
Capítulo 1 Introducción y presentación del tema*
1.1
Introducción
El tema que hoy presentamos pone en relación al psicoanálisis con las condiciones institucionales de su práctica. A modo de introducción voy a mencionar brevemente algunos de los temas que nos ocuparán durante el curso y que luego retornaremos. La consulta es un término que vale tanto para la institución como para el psicoanálisis. La admisión, en cambio, es un término que viene más del campo semántico y discursivo de la salud pública y las instituciones. Sin embargo, todo el tema de a quién se recibe, qué es lo que se recibe, si se deriva o no, son temas que afectan también a la práctica en otros ámbitos. En el marco institucional, la admisión, como término de la salud pública: "Es la entrevista que se realiza a todo paciente que ingresa al servicio por primera vez, la que se utiliza para registrar datos de filiación, motivo de consulta y elaborar un diagnóstico presuntivo, a fin de establecer si corresponde: (1) su ingreso al servicio y posterior derivación al tratamiento adecuado, (2) su derivación a otros servicios hospitalarios, o (3) no requiere tratamiento alguno". *Se trata de clases dictadas durante el año 2011, en el marco del Curso de Posgrado: "Consulta, admisión, derivación" y de "Práctica Profesional. Un acercamiento a la experiencia".
7
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
Implica, por lo tanto, un momento de toma de decisiones y un modo de articular las demandas con la oferta, que pone en juego tanto criterios de tratamiento como recursos disponibles. Se lo acepta, se lo deriva, se lo rechaza. Pero si se piensa que el que toma o realiza la admisión tiene una formación en psicoanálisis, la admisión se vuelve un borde entre lo institucional y lo propiamente psicoanalítico. Por lo tanto, para pensar tanto la consulta como la admisión es necesario poner el acento en la posición del oyente que recibe esa consulta, esa admisión o esa derivación -con todas las complejidades que implica el hecho de que hay ciertas cuestiones institucionales que afectan este espacio en la práctica y que uno no puede desconocer. Podemos pensar la admisión como un umbral, una puerta que se abre o no. Es un momento de pasaje, y es muy importante porque es un momento de toma de decisiones. Así que, como primera cuestión, este tema lo vamos a pensar no desde las coordenadas de la salud pública, sino desde lo que implica la presencia de un psicoanalista allí. Yeso nos demandará recorrer los bordes entre psicoanálisis y salud pública. Y hay distintas maneras de pensar este tema. Por ejemplo, tendremos que preguntarnos qué relación hay entre las entrevistas preliminares y las entrevistas de admisión. Y hay distintas maneras de pensarlo, así que vamos a ir abriendo este espacio para el debate. Veremos, con relación a la consulta, la importancia de detenerse a pensar acerca del momento subjetivo de esa consulta y todo lo que implica ese momento, que hace que alguien decida consultar y sostenga una demanda (cuando la sostiene). También nos encontraremos con que todas las problemáticas y las modalidades de la demanda están articuladas al motivo de la consulta. Tendremos que considerar las variaciones de la demanda teniendo en cuenta tanto el tipo de padecimiento que se pone en juego como las modalidades de la demanda según quién es el que consulta. Porque muchas veces el sujeto viene traído por alguien, no consulta por sí mismo. Por ejemplo, en los casos de niños o psicóticos. 8
ADRIANA RUBISTEIN
Entonces, como primer problema, vemos que hay toda una variedad de modos de consulta: quién consulta, qué pide, a quién se dirige, cuándo consulta. Y una vez que pensamos el momento de la consulta, se ponen en juego, casi de un modo indisoluble, tanto la presentación de la demanda como la posición del oyente. Y hay que tener ambas en cuenta. Del lado del que consulta hay que ubicar un sujeto o alguien, como dice Miller (Miller, 1999), que pide ser atendido, que habrá que ver si se convierte o no en paciente, y si se convierte o no en analizante. Además, hay que ubicar el momento subjetivo de alguien que por alguna razón pide una ayuda. Aquí también deberemos diferenciar lo que es la demanda de ayuda de lo que es la demanda de análisis. Y por el lado del oyente, hay que tener en cuenta lo que a él lo determina: por un lado el tipo de dispositivo en el que recibe la consulta, ya que hay variaciones y no es lo mismo, por ejemplo, la consulta que llega a la guardia que la que llega por consultorios externos. Además, hay que tener en cuenta su formación y cuál es entonces su modo de encarnar el lugar del oyente. Según cómo se escuche, qué se escuche, cómo se recorte lo que escucha, habrá diferentes efectos y distintos caminos. Entonces, tenemos que articular tanto lo que es la posición subjetiva del que consulta, y en qué momento, como la posición en la que se sitúa el oyente para recibir esa consulta. Y esto introduce un segundo tema a considerar, ya que, ob,riamente, tiene que ver con la posición del analista y con la transferencia. La transferencia viene con la neurosis y con el que consulta. Pero será fundamental cómo se maneja esta transferencia, qué hace el oyente con la transferencia. Habría un tercer tema, ligado al anterior, que es la interpretación en la admisión. La transferencia viene del paciente hacia el oyente, ¿qué se hace con esa transferencia y cómo se piensa la interpretación en el marco de la entrevista de admisión? Este es un tema muy debatido y polémico, en el cual creo que no hay acuerdo. Por suerte no lo hay, porque me parece que es un tema 9
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
que tiene sus aristas y me gustaría que lo pudiéramos pensar. Y cada uno va a ir sacando su propia conclusión. Tenernos un cuarto terna, que se relaciona con el destino de la consulta: la decisión de admisión y/ o la derivación. Esto a su vez implica pensar qué hay que tener en cuenta para decidir la admisión, a quién se admite, a quién se deriva; el tema del diagnóstico, el lugar del diagnóstico en la admisión, qué tipo de diagnóstico se realiza, qué valor tiene. También vamos a hablar sobre otros temas, corno son el concepto de analizabilidad, laformación del oyente y, por último, el tema de la derivación. El espacio de la admisión, como ya dijimos, es un momento privilegiado de decisión para saber si se lo acepta en ese dispositivo o se lo deriva. Y si se lo deriva, hay que ver a dónde. Puede decirse que el pasaje de la admisión al tratamiento, cuando no es el admisor el que se hace cargo del tratamiento, puede considerarse ya una derivación. Quiere decir que podemos hablar de derivaciones distintas. Y acá aparece otro tema, que es la variedad de dispositivos de admisión: en algunos lugares hay un equipo de admisión separado del resto de los equipos, y en otros lugares cada equipo hace su propia admisión. Además, en algunos equipos el mismo que hace la admisión toma al paciente en tratamiento, y en otros no, y entonces lo deriva. Y aquí es donde surgen las discusiones que ya mencioné acerca de si hay que interpretar o no en la admisión, y de si hay que alentar la transferencia o no con el admisor. El modo en que se hace la derivación resulta esencial para la iniciación del tratamiento. Y es importante preguntarse de qué manera tiene que situarse el analista para hacerla. Puede derivar a su equipo o puede decidir que no inicie el tratamiento en ese dispositivo. Ya sea porque hay que internarlo, o porque hay que decidir a quién tratar. A veces, el colegio puede mandar a un niño a tratamiento, pero uno escucha en la admisión que no hay que tratar al niño sino a la madre o al padre. Además, está la opción de no aceptar la consulta, y decidir no darle curso a esa demanda 10
ADRIANA RUBISTEIN
tal como llega. Acá se pone en juego la pregunta ¿qué es lo que justifica el inicio de tratamiento y en qué condiciones darle lugar a esta demanda? Puede implicar el trabajo de reformular la demanda sin por eso rechazar al sujeto. Entonces tenemos tres caminos: uno que implica la no aceptación de esa demanda en los términos en que se presenta; otro en el que se acepta esa demanda y se le propone iniciar el tratamiento; o bien se piensa que el camino a seguir es una derivación a otro servicio, a otro hospital, etc. A veces puede pensarse en una forma mixta y dar lugar a una interconsulta, que también es una derivación a otro lugar. Es un llamado a Otro para que también intervenga. Por otra parte, la derivación debemos pensarla en una doble vía: a dónde se lo deriva, pero también cómo llega derivado, cosa que incide en los destinos del tratamiento. Comentario de la Lic. Mónica Gurevicz: En relación a la palabra "derivación", incluiría el problema de que hay algo que queda a la deriva, que hace que uno a veces se pregunte por qué el paciente no volvió luego de que lo derivé. Esto podríamos pensarlo como que hubo algo que se admitió, pero que a su vez otra cosa quedó por fuera. Porque la derivación implica que el paciente acepte algo que es una decisión del analista, y que se supone que le va a hacer bien. Y en relación a cómo llega derivado, no es lo mismo que lo derive el médico clínico a que lo derive el juzgado. Hay un pedido pero no hay una demanda propia. Entonces hay que ver cómo llega, las características de esa consulta y la posición subjetiva en la que consulta. 1.2
La ética de la admisión
Hemos mencionado brevemente varios temas que surgen en torno a la temática que nos convoca. Me gustaría ahora mencionar el borde ético, que implica la cuestión de la admisión11
CONSULTA, ADMISJÓN, DERIVACIÓN
derivación. Ético, en el sentido de que la ética concierne a una decisión sobre la acción. Yla admisión implica una decisión importante, no siempre fácil de tomar. Muchas veces se pone en los lugares de admisión a la gente que recién empieza, lo cual es un problema serio, porque implica que tienen que sostener, muchas veces sin experiencia, este espacio de decisión. Ese momento de admisión, que parece tan sencillo -y que incluso en algunos lugares se transforma en una entrevista administrativa, con todas las consecuencias que ello tiene- en realidad es un lugar privilegiado, porque es el momento en el cual alguien golpea una puerta. Por lo tanto, no es un momento cualquiera para el sujeto, es el momento en que decide una demanda, en que "no puede solo" y pide ayuda. Entonces tenemos que pensar qué se tiene en cuenta para tomar la decisión que la admisión requiere. ¿Qué variables intenienen en ella? Una de las cuestiones a tener en cuenta es si hay riesgo o no, si se puede tratarlo ambulatoriamente o si es necesario internarlo. Es la pregunta por la urgencia, si hay que internarlo o no, medicado o no, si hay peligro de pasaje al acto, o si hubo acting que puede indicar un riesgo. Todo eso, que no es tan fácil de detectar, implica detectar también si hay un punto de angustia. Está lleno de casos en los cuales se manda a casa a una persona que al otro día se tira por el balcón. También interviene en la decisión el tema de la evaluación diagnóstica, pero no pensada solamente como un diagnóstico de estructura, porque hay decisiones que exceden lo que es el diagnóstico de estructura. Por ejemplo, puede ser que el que consulta sea un psicótico, pero que no haya que internarlo y se pueda trabajar en forma ambulatoria con él, porque no se detecta riesgo. Y, a su vez, puede ser un neurótico que a lo mejor hay que internarlo, porque hay riesgo de pasaje al acto. Quiere decir que uno puede pensar al diagnóstico en forma estricta, pensar si es un neurótico o un psicótico, y esto tiene un valor, una eficacia, un uso, pero no alcanza para pensar lo que uno tiene que tener en cuenta al 12
ADRIANA RUBISTEIN
decidir la admisión. Se necesita un diagnóstico más amplio de la posición del sujeto. Si bien el diagnóstico de estructura concierne a la posición del sujeto, hay fenómenos clínicos a tener en cuenta que no necesariamente se ligan a un tipo clínico. O incluso cosas como la existencia de una red de sostén familiar o social que alguien pueda tener, que funcione de referencia. Entonces, hay un diagnóstico que implica un sentido más amplio, que acompaña ese tiempo de decisiones a tomar en una entrevista de admisión. Recién se mencionó la derivación, que es un término que no es del psicoanálisis, sino de la salud pública, pero que nos afecta. Y se lo ubicaba como "quedar a la deriva". Me gusta este término, porque los que conocen la práctica hospitalaria saben de esto. Por ejemplo, muchas veces se le dice a un paciente que debe internarse, y uno comienza a buscar dónde hay camas, quién lo recibe, y encima el paciente tiene que volver a empezar todo de nuevo. Esto lo podemos tomar por el lado de las fracturas que tiene el sistema de salud, y podemos observar cómo estas fracturas afectan el espacio de reflexión en una consulta y los caminos posibles para el tratamiento. Es importante también pensar qué se escucha en esa consulta. Seguramente no va a ser igual una entrevista de admisión tomada por un analista, que por un psiquiatra o un cognitivista. Las condiciones de quién escucha van a marcar diferencias respecto de aquello que se escucha. El analista se ubica como un oyente que no comprende, que no explica con un saber previo, que pone de entrada en juego la diferencia entre enunciado y enunciación, y la interpretación, si por ella entendemos una intervención en la cual retorna algo del propio decir del sujeto y da lugar a una "transmutación subjetiva", como plantea Lacan en "La dirección de la cura" (1958:573). No importa la forma que tenga la interpretación, puede ser una pregunta, un corte, un gesto, pero no se trata de un simple escuchar y decirle lo que tiene que hacer, sino que hay ya un esbozo de localización de un sujeto, de subjetivación.
13
CONSULTA,AOMISIÓN, DERIVACIÓN
1.3 Cómo llega el paciente. El momento de la consulta.
La demanda Detengámonos en el sujeto que consulta. Ya mencioné al principio que el momento de la consulta no es un momento cualquiera. Wómo llega el paciente? A veces llega porque subjetivamente decide hacer la consulta, y ese es un momento privilegiado. A veces llega porque lo derivaron desde otro servicio, y uno recibe una consulta pero no se sabe quién demanda y qué demanda, y ni siquiera el sujeto tiene muy claro por qué está consultando en ese momento. Es decir que nos encontramos con algo que es el tema de la demanda, lo que implica que alguien demande algo y las variaciones que ella toma. Cuando alguien decide consultar, encontramos que es porque se quebró algo que al sujeto le funcionaba hasta ese momento. Muchas veces es un momento de quiebre narcisista, de ruptura de la unidad, de conmoción de los ideales, momento donde se puede producir una vacilación fantasmática, una división subjetiva. Hasta ese momento había algo que lo mantenía con una realidad con la cual se manejaba, pero en un momento, por alguna contingencia, se quiebran las soluciones subjetivas que funcionaban hasta ese momento, y el sujeto decide la consulta. Es el momento en el cual el sujeto llega al límite de decir "no puedo solo", y articula una demanda al Otro. Por eso insisto que si lo manda otro, el colegio, el juzgado, etc., hay que ver hasta dónde se ha producido eso que indica que el sujeto decida sostener la demanda a Otro. Y hay que decidir si se toma, y en qué condiciones, a alguien que llega derivado por un juzgado con tratamiento obligatorio para estar fuera de prisión. En esos casos, es esencial escuchar si en el pedido el sujeto está involucrado con su propia demanda o es simplemente cumplir con la orden judicial para tener el papelito. El espacio de la entrevista puede ser la oportunidad de involucrarlo de otra manera. A veces se trata de decidir quién va a ser el paciente. Sobre todo en consultas de niños, parejas o de pacientes psicóticos.
14
ADRIANA RUSISTEIN
Estas decisiones, en los casos de niños, son muy importantes, porque a veces llegan derivados por la escuela, y hay que decidir si sancionar ese pedido u ofrecer entrevistas a ambos padres o a alguno de ellos, o incluir a los padres y al niño. En fin, hay variantes a definir en cada caso. Y esto implica posicionarse con independencia de criterio. Todas estas decisiones son del orden de la ética. Uno decide cosas, hay una elección, se produce un acto y eso implica una enorme responsabilidad. La demanda comienza siendo un pedido de ayuda; no es necesariamente una demanda de análisis, es el confrontarse con el "solo no puedo". El momento de la consulta no siempre coincide con el desencadenamiento de lo que puede ser la producción sintomática. Por lo tanto, parte del trabajo de admisión es ubicar por qué consulta ahora, qué se le ha vuelto insoportable, ¿un síntoma?, ¿una angustia?, ¿una vacilación fantasmática?, ¿un encuentro contingente con algo traumático? Y es importante precisar cuál fue el momento en el cual apareció aquello que lo llevó a la consulta. No siempre coincide la coyuntura dramática que lleva a la consulta y lo que se ubica como un tiempo anterior de desencadenamiento de algo en su vida, que puede ser un síntoma, o un pasaje al acto, un desencadenamiento de la neurosis o el de la psicosis. Son interesantes, para este tema, el texto de Mónica Gurevicz y Vanina Muraro "La causa eficiente" (Gurevicz & Muraro, 2011), los textos propios sobre el desencadenamiento en la neurosis (Rubistein, 2000 & 2006) y el artículo "El analista en la admisión" (Rubistein y otros, 2008). Por otro lado, es muy difícil poner en tratamiento a alguien que no demanda nada. Es muy interesante pensar que la demanda siempre está articulada a una falta, para que haya una demanda algo tiene que subjetivarse como falta. Y cuando eso no se da, nos encontramos con las dificultades para ver por dónde entrar en la subjetividad de ese que vino a la consulta. A mí me gusta ubicar "dónde le aprieta el zapato", dónde le duele, por qué vino
15
CONSULTA,AOMISIÓN, DERIVACIÓN
ahora, dónde sufre. Parece una obviedad, pero cualquier posibilidad de que alguien decida darle curso a un tratamiento implica un consentimiento del sujeto. Y es muy frecuente que, entre el momento de la admisión y el inicio del tratamiento, ocurra lo que en las instituciones se llama "deserción": que el sujeto no venga más. Así que hay que sostener todo el trabajo que implica la posibilidad de iniciación de un tratamiento. A veces los analistas tenemos la idea de que la gente consulta y que ya quieren analizarse. Y entre lo que es el momento de la consulta y lo que va a ser la posibilidad de una entrada en análisis -incluso de la iniciación de un tratamiento-, hay a veces un largo camino por recorrer. Se trata de encontrar cuál es la demanda del sujeto si la hubiera, aun cuando no se presente claramente, y cuál es el punto de su demanda que puede causar y justificar la iniciación de un tratamiento. A veces uno da por obvio que la gente sabe que tiene que iniciarlo, pero eso no tiene nada de obvio. En relación a esto, hace unos años comentamos un caso, una urgencia que había llegado al equipo de admisión y urgencias del Hospital Belgrano. Era un paciente que había llegado traído por un taxista, porque había tenido un episodio en un taxi. Llegó a la guardia, y el equipo de guardia y urgencias era el mismo que el de admisión, entonces lo recibieron. Cuenta que estaba medicado con Alplax, y resultó que lo habían llevado preso en Brasil y había estado preso durante meses por no tener a quien llamar. Dice que tomaba medicación desde que murió la madre, y que en Brasil no le daban ni la medicación, había vivido una situación muy penosa. Y en ese momento la persona de guardia que lo atiende le dice que le va a reducir la medicación y le sugiere iniciar un tratamiento. Y el paciente no volvió más. Entonces la pregunta que surgía en ese momento era por qué no volvió, porque además había contado situaciones muy penosas en relación a su madre, a su pareja, cosas que hacían que a uno le resultara muy claro que le convenía iniciar un tratamiento. Pero no quiere decir que esto también sea claro para el que consulta.
16
ADRIANA RUBISTEIN
Subrayo esto porque forma parte de lo que se hace con la consulta en este espacio de admisión. Es una puesta en forma de la demanda. No estoy hablando necesariamente del síntoma, porque al síntoma hay que ponerlo en forma para la entrada en análisis. Pero para iniciar un tratamiento, algo de la demanda tiene que sostenerse de un modo tal que se justifique que alguien pueda consentir a la iniciación de un tratamiento. Este trabajo con la demanda implica que hay alguien que tiene un hueco donde localizar algo de ese padecimiento, y forma parte del trabajo del oyente en la admisión poder encontrar ese punto de demanda y encauzarlo para un tratamiento posible. Hay casos en que es difícil encontrar ese punto de demanda que justifique que inicie un tratamiento, a veces cuesta producirlo. Y en la variedad de consultas, de un extremo al otro, hay que encontrar un modo singular de situarse allí con lo que el paciente trae, en el punto donde está, con la subjetivación de su padecimiento, y si ese punto está muy oscuro tratar de clarificarlo. En la admisión hay intervenciones, y no es sin transferencia, pero creo que el desafío es poder hacer de eso un instrumento del pasaje al tratamiento, aunque sea con otro analista. 1.4 Iniciación del tratamiento y entrada en análisis
Conviene diferenciar la entrada en análisis, de la iniciación del tratamiento. Cuando alguien decide que al paciente se le indica un tratamiento, eso no quiere decir que entre en análisis. La entrada en análisis implica ciertas coordenadas que a Lacan le interesó precisar, para que no se crea que cualquier cosa es psicoanálisis. A Lacan le interesó mucho marcar, precisar las condiciones que ponen en marcha un análisis, y diferenciar así psicoterapia y psicoanálisis. Y en este punto trató de ubicar ciertas coordenadas con las cuales él pensó ese momento en donde el trabajo analítico se pone en marcha de una manera más pura. Es un momento que, para mencionarlo rápidamente, requiere la puesta en forma de un síntoma, de un síntoma que se vuelva enigma, que
17
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
se suponga que quiere decir algo y se vuelva así síntoma analítico. Este enigma implica la suposición de inconsciente, un "quiere decir" que se sabe en otro lado. Se supone que el síntoma quiere decir algo y ese algo es inconsciente. Esto en Lacan implica también que es un síntoma que se pone en transferencia, que se dirige a Otro, y Lacan inventó el concepto de Sujeto supuesto Saber, que no es el analista sino una suposición de saber inconsciente que da lugar al análisis. Es una forma de transferencia que implica la suposición de un sujeto a ese saber y la suposición de un saber inconsciente. En estas coordenadas para la entrada en análisis es esencial el consentimiento del sujeto y la puesta en marcha de la regla fundamental, de la asociación libre, que tendrá como correlato la posición del analista en la transferencia. Se trata de movimientos subjetivos que en determinado momento precipitan las condiciones de una entrada. ¿pero qué pasa antes de la entrada en análisis? El espacio de la admisión no es el de la entrada en análisis sino un espacio que permite que dadas ciertas condiciones, se inicie un tratamiento. Es decir que hay algo que se localiza y se admite como demanda del sujeto y se le da un destino de tratamiento.
1-5 Admisión y entrevistas preliminares A ese tiempo anterior a la entrada en análisis Lacan lo llamó
entrevistas preliminares. Y acá nos encontramos con dos términos que provienen de campos semánticos diferentes, y uno puede preguntarse si hay alguna relación entre ellos. Sobre esto hay varios malentendidos y lecturas diversas. Cuando hablamos de admisión estamos ubicados en el marco hospitalario, en el discurso de la salud pública y con ese término se piensa la entrada en la institución. Pero el término admisión no forma parte del campo discursivo del psicoanálisis. Aun cuando los problemas relacionados a si admitir o no, forman parte de los problemas de los psicoanalistas, no hablamos de admisión sino de entrevistas. Lacan (1971-72:49) habló
18
ADRIANA RUBISTEIN
de entrevistas preliminares que ponen en juego la decisión de aceptación de esa demanda: se lo toma o no se lo toma, aunque no sea esa su única función. La admisión en el terreno hospitalario pone en relación los recursos y la oferta que se hace por parte de ese servicio, o equipo, con la demanda en juego. Entonces, el servicio define su oferta y pone restricciones, y se trata de ver si quien demanda puede ser atendido por ese servicio, si los recursos de los que se dispone permiten recibir esa demanda. ¿se atienden psicóticos, adictos, niños?, etc. En algunos servicios hay criterios institucionales más o menos explícitos, más o menos rígidos. Aunque quizás no tanto en los consultorios externos, donde tal vez los criterios van más por el lado del riesgo o de la ética. Entonces, ¿qué tienen que ver las entrevistas preliminares con esto? Para algunos la entrevista de admisión no tiene nada que ver con las entrevistas preliminares, y si el sujeto empieza el tratamiento tendrá entrevistas preliminares. No hay que olvidar que son campos discursivos distintos. El término entrevistas preliminares es un término introducido por Lacan, que tiene que ver con el marco conceptual psicoanalítico, y el término admisión es del campo discursivo de la salud pública. Partiendo de esta diferencia me parece que el problema que se presenta es de la misma índole que lo que se nos presenta cuando nos preguntamos si se inicia el tratamiento: ¿es una psicoterapia, por estar dentro de la salud pública, o es un psicoanálisis? Creo que nos confrontamos con la intersección de dos campos, en tanto el oyente que hace la admisión puede ser un psicoanalista. Porque si hay un oyente analista, no digo que se dé siempre, pero hay una oportunidad de que algo del psicoanálisis se ponga en juego ya desde la admisión, una manera de ubicar, de escuchar, de leer esa consulta que permite recortar un campo psicoanalítico. Y en este sentido, no sé si podemos hablar de entrevista preliminar, pero sí hay una entrevista con un analista ya en el terreno 19
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
mismo de la admisión. Y no es lo mismo una entrevista de admisión hecha por un psicoanalista, que una entrevista de admisión hecha por un psiquiatra o por un cognitivista o un sistémico. El oyente es esencial. Y entonces lo que desde la perspectiva de la salud pública es entrevista de admisión, desde la perspectiva del psicoanálisis es entrevista con un analista y quizás apres-coup, en algunos casos, pueda pensarse que ya constituye un tiempo de entrevistas preliminares. Lo de preliminar ha tenido sus bemoles, porque aparece la pregunta: ¿preliminar a qué? Lacan lo pensaba como previo a una entrada en análisis. Lacan usa el término una vez, en "El saber del psicoanalista", recientemente publícado como Hablo a las paredes, y dice que nos damos el tiempo de lo que llamamos entrevistas preliminares antes del pasaje del sujeto al diván. A Lacan le importó mucho distinguir psicoanálisis de psicoterapias, y no llamar psicoanálisis a cualquier cosa, sino precisar sus condiciones. No le alcanzaba con la descripción de que el paciente estaba en el diván para decir que el paciente estaba en análisis. O sea que lo esencial del análisis para Lacan no depende del encuadre, depende de lo que se articule como discurso allí. Y eso está ligado a la condición del oyente. Entonces, en este debate con los posfreudianos, él quiere distinguir un momento que llamó "entrada en análisis". Les recomiendo que revisen todo lo que saben de las condiciones más puras de entrada en análisis; a qué llamó Lacan "entrada en análisis". Lacan decía que acá se ponía en juego el trabajo del analista. Y llamó "entrevistas preliminares" -preliminares a la entrada en análisis- a ese tiempo variable de entrevistas, que a veces es una y a veces son muchas, que es un tiempo en el que a veces es posible producir un síntoma analítico y una entrada en análisis. Pero la palabra "preliminares" vale si el paciente entra en análisis. Pero no siempre hay entrada en análisis, y entonces ¿cómo llamar a ese tiempo previo? Y si no hubo entrada ¿acaso esas entrevistas no sirvieron para nada? Hay que tener cuidado de no degradar ese tiempo de entrevistas. En una época se pensaba que 20
ADRIANA RU BISTEIN
lo único importante de las entrevistas preliminares era preparar la entrada en análisis. Si la entrada en análisis no se producía, entonces ese tiempo pasaba a ser una cosa menor. Justamente, me parece que la extensión del psicoanálisis en las instituciones y las modalidades tan variadas de la demanda hacen que uno tenga que pensar que, aún en los encuentros que no llegan a ser entradas en análisis propiamente dichas, hay efectos del encuentro con un analista. Me gusta hablar entonces de entrevistas con un analista y pensar que algo del análisis circula por allí y pueden producirse efectos analíticos ya en el marco de una admisión. Hay un texto en el que retomo este tema que me parece esencial (Rubistein, 2004), dado el valor que tiene el encuentro con un analista y los efectos que pueden producirse incluso en una sola entrevista. E1 texto de Miller "Las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico" (Miller, 1999), nos trae una perspectiva muy interesante, porque pone el acento también en el encuentro con un psicoanalista. Tomaremos este texto con más detalle más adelante. Y podríamos decir que ese encuentro se puede producir ya en el momento de una admisión. Entonces, no sabemos si eso es preliminar a un análisis, pero son entrevistas con un psicoanalista. No nos olvidemos que, a veces, un único encuentro ya puede producir efectos. Uno espera que el paciente siga viniendo, pero no sabe si lo va a hacer, entonces hay algo del orden de la oportunidad, donde están implicados ese espacio de encuentro con un analista y un momento subjetivo que, como decíamos antes, es un momento único. Y hay algo del análisis que se juega ya de entrada en el momento en que se recibe el llamado. Es un análisis en sentido amplio, es un encuentro con un analista, y habría que pensar qué quiere decir eso. Justamente, porque no pensamos que la división entre psicoanálisis y psicoterapias se juegue en términos de un encuadre. La pregunta que nos va a acompañar es: si digo que el psicoanálisis no es una terapéutica como las demás: ¿en qué se sostiene la diferencia? Es una diferencia que no depende del encuadre: no 21
CONSULTA.ADMISIÓN, DERIVACIÓN
depende de que esté en diván ni de que el paciente concurra tres veces por semana, de ningún estándar de los que se plantean a veces para el análisis. Depende fundamentalmente del modo en el cual se posiciona el oyente y en la instalación de un discurso. Lo que quiero subrayar es que hay que pensar por qué vamos a decir que, aun en la admisión, el encuentro con un psicoanalista puede hacer de una consulta algo diferente. Esto depende de la escucha, y el oyente analista, aun en una consulta inicial de admisión, tiene en cuenta la diferencia entre enunciado y enunciación, o entre dicho y decir. La manera de escuchar este texto implica que por lo menos hay una cierta ruptura entre el yo que habla y eso que habla en el equívoco, donde podemos localizar al sujeto. En Introducción al método psicoanalítico, Miller (1997) dice que en el momento de la consulta hay una operación de subjetivación, ya incluida en el diagnóstico mismo. Lo que quiero subrayar aquí es que hay algo que implica suponer sujeto, suponer algo que no es el yo. Sobre todo en la primera enseñanza de Lacan está acentuada esta diferencia. Igualmente, la definición que Lacan hace entre dicho y decir es de la última enseñanza, así que vemos que hay algo que se mantiene, que es esto de no quedarse con el dicho, sino escuchar allí el decir. Y hay otra definición del comienzo de la enseñanza de Lacan, que es la diferencia entre necesidad, demanda y deseo. Este es un tema que no pierde su valor, porque no hay que confundir demanda con deseo. Hay un texto, que seguramente leyeron, que se llama "Psicoanálisis y medicina" (Lacan, 1966), donde Lacan dice que la gente puede venir y decir que quiere curarse, pero a lo mejor lo que desea es que lo mantengamos en su lugar de enfermo. Entonces, que alguien diga tal cosa o tal otra no asegura que eso se sostenga como un deseo. Seguramente no agotamos la cuestión con esto que estoy diciendo ahora, pero son conceptos básicos a los cuales vamos a ir dándoles valor cuando hablemos de escuchar de otra manera, de no confundir demanda con deseo, etc. Y si nos situamos en una enseñanza de Lacan orientada por lo real, se escucha algo que 22
ADRIANA RUBISTEIN
implica tratar de localizar no solamente la distinción demandadeseo, sino algo que nos permita ubicar cuál es el modo de gozar. Por supuesto que no vamos a decirle al paciente en una primera entrevista de admisión "mire cómo goza", pero tenemos la suposición de que hay algo de lo que le hace sufrir, que puede tener el carácter de un modo de gozar. Algo que es desconocido para el paciente y que no lo quiere ceder. Así que se trata, ya de entrada, de algo que implica de qué manera el sujeto queda concernido en eso de lo que sufre, y de qué manera ha respondido al encuentro con lo real. ¿A qué llamamos diagnóstico? Podríamos aproximar una idea, tomando la última enseñanza de Lacan, de que las distintas estructuras clínicas ya son modos de respuesta ante el encuentro con un real imposible. Se trata de un real que, en la última enseñanza Lacan lo va a llamar la castración real, o lo imposible de la relación sexual. Es decir que se trata de algo que no cesa de no escribirse. Y se trata de ver cómo se inscribe el modo de goce en ese agujero de lo que no hay. Y en definitiva, cuando nos encontramos con un sujeto en una consulta, lo que va surgiendo son los distintos modos con los cuales cada sujeto ha armado su subjetividad para hacer soportable lo insoportable de lo real. Esto parece que estuviera lejos de la entrevista de admisión, pero no es así. Porque es muy diferente sostener una entrevista de admisión tratando de escuchar cómo ha respondido el sujeto frente a ese encuentro con lo real, cuáles han sido sus defensas, sus inhibiciones, sus síntomas, de qué manera ha armado su subjetividad (suponiendo que eso ya es respuesta), que estar atento a las funciones yoicas y su funcionamiento. Las respuestas del sujeto son soluciones que el sujeto encontró, pero cuando consulta es porque hay algo de esa solución que fracasa, es decir que el momento de una consulta es el resultado del fracaso previo de una respuesta. Alguna defensa que fue su modo de funcionamiento fracasa y no le permite reducir la angustia. En todo caso, con lo que nos encontrarnos al momento de la consulta, es con algo que implica tratar de ubicar cuáles 23
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
han sido las soluciones en el sujeto, en qué punto fracasan, qué las hace fracasar, qué es lo que se desencadena. Esta es una forma de escuchar el texto, y es bien distinta de lo que puede hacer el DSM-N, que es buscar el trastorno a partir de indicadores "objetivos". Y esto va a permitir ubicar en el texto del paciente, algo que sostenga un deseo de meterse con eso y hacer algo con eso que lo hace sufrir. Así que tiene que haber algo que aparezca corno fractura, como división. Por un lado, esto hay que producirlo, y por otro lado también hay que pescarlo. Hay momentos en los cuales nos encontramos frente a discursos muy cerrados, muy yoicos, muy resistentes, hay que estar atentos al punto donde eso se quiebra. Porque es ahí donde uno puede captar y aprovechar la oportunidad de producir la división subjetiva y atravesar el plano del yo en dirección al inconsciente. Si no hay analista allí, corrernos el riesgo de que el sujeto quede objetivado, quede encasillado en una categoría, y se piense cuál es el tratamiento para esa categoría. Comentario de la Lic. Mónica Gurevicz: Creo que estamos acostumbrados a escuchar sobre el desencadenamiento en la psicosis, pero también hay que tener en cuenta esto para la neurosis. Y hay que ver el momento en que se consulta, que no siempre coincide con el momento de desencadenamiento de los síntomas. Hay un texto breve de Freud que se llama "Sobre los tipos de contracción de la neurosis" (Freud, 1912) donde aparece el tema del ocasionamiento. Uno puede tomarlo como un dato o lo puede tomar corno este momento de encuentro que rompió lo que Freud llama "el estado neurótico común". ¿y qué aportaría la escucha psicoanalítica a esto? No es lo mismo pensar que había una solución y que fracasó ante un determinado encuentro. Uno piensa: "GCuál fue la gota que rebalsó el vaso?" A veces es algo que se rompió y que se vuelve a armar y a sostener, y otras, es algo que al paciente mismo le resulta inadmisible y ya no lo aguanta más.
24
ADRIANA RUBISTEIN
Lic. Adriana Rubistein: Puede pensarse en relación a lo que Freud llamaba "la situación traumática desencadenante", que es eso que hace que en determinado momento, algunos de los mecanismos habituales fracasen. Comentario de la Lic. Mónica Gurevicz: Este tema de los ocasionamientos es necesario ubicarlo, porque le da otro tenor al tema del motivo de consulta. Para pensarlo, pueden tomar a Lacan, que en El Seminario 3 (Lacan, 1955-56) trabaja un caso de histeria masculina, y habla de cuáles fueron las coordenadas de desencadenamiento o del estallido del síntoma neurótico.
25
Capítulo 2 La Analizabilidad
2.1
El problema
Hoy vamos a enmarcar la pregunta por la analizabilidad, las indicaciones y las contraindicaciones de tratamiento, y vamos a cuestionar un poco el concepto de analizabilidad, que fue muy utilizado por los posfreudianos. Vamos a revisar algunos textos: básicamente el texto de Greenson, Técnica y práctica del psicoanálisis (1978), y el texto de Miller, Las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico (1999). Me gustaría comenzar ubicando el problema, que podríamos situar en el núcleo de lo que llamamos, en la primera clase, "las decisiones". Porque se trata de decidir a quién se admite y a quién no se admite. Y eso abre al: ¿quién es analizable? Por lo pronto, no superpondría admisión y analizabilidad. Se puede pensar que alguien que no es analizable puede ser de todos modos admitido en un tratamiento. Pero el punto más complejo es qué queremos decir cuando hablamos de analizabilidad, y cómo pensar el orden de las indicaciones y de las contraindicaciones. Este es un tema que tiene una larga historia que arranca de Freud, que se detiene en varios artículos a pensar indicaciones y contraindicaciones al análisis. Los analistas posfreudianos crearon el término para definir, de un modo previo y supuestamente objetivo, criterios para aceptar un paciente en análisis. Y establecieron una serie de contraindicaciones: urgencias, acting, psicosis, etc., con las que se guiaban, sin tener en cuenta la especificidad del caso.
27
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
Me interesa situar de dónde arranca esta cuestión, y cuál es el contexto en el cual Miller escribe el artículo que tenemos como orientador en este tema, que es "Las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico" (Miller, 1999). 2 .2
Las referencias freudianas
Revisemos primero las referencias freudianas. Una referencia temprana la encontramos en "El método psicoanalítico de Freud" (1904 [1903]). Allí dice, en relación a la naturaleza del método psicoanalítico, que "supone indicaciones y contraindicaciones, tanto en relación a las personas que vienen a ser tratadas, cuanto al cuadro patológico" (Freud, 1904 [1903]:241). Entonces, hace una distinción en cuanto a las personas y a lo que sería el cuadro, lo cual nos lleva al tema del diagnóstico. Y vemos que Freud no reduce el tema de la indicación y la contraindicación a una cuestión diagnóstica, aunque esto forme parte del tema, sobre todo porque Freud pensaba que no estaba indicado el psicoanálisis para la psicosis. Sigo leyendo un poco más: "Los más favorables para el análisis son los casos crónicos de psiconeurosis con escasos síntomas violentos o peligrosos." No dice los únicos, dice los más favorables, "... sobre todas las diversas variedades de la neurosis obsesiva, pensamiento y acción obsesivos, y casos de histeria en que las fobias y las abulias desempeñan el papel principal. Pero además todas las expresiones somáticas de la histeria, siempre que el médico no tenga como tarea perentoria la rápida eliminación de los síntomas, como sucede en la anorexia. En casos agudos de histeria debe esperarse a que sobrevenga un estadio más calmo. En todos los casos en que el agotamiento nervioso preside el cuadro se e\itará emplear un procedimiento que requiere por sí mismo esfuerzo, progresa lentamente y durante un lapso debe desentenderse de la persistencia de los síntomas." (Freud, 1904 [1903]:241).
28
ADRIANA RUBISTEIN
Fíjense lo que vemos en Freud acá, y veremos lo que plantea en el caso de la joven homosexual (Freud, 1920), donde se pregunta cuáles son las condiciones de la máxima eficacia del psicoanálisis y se interesa por las consecuencias del trabajo. Sabemos que Freud piensa fundamentalmente al psicoanálisis para los casos de neurosis. Freud piensa que en la urgencia, por ejemplo cuando hay que eliminar rápidamente un síntoma, no se dan las mejores condiciones para el trabajo analítico. Es decir, está pensando lo que serían las condiciones de una entrada en análisis, aunque él no lo llame así: le importa ubicar cuáles son las condiciones para la asociación libre, para poner en juego el trabajo analítico, que implica un esfuerzo. Esto del esfuerzo es interesante tenerlo en cuenta. No sé si recuerdan el texto de Lacan "Comentario del texto de A. Albert sobre el placer y la regla fundamental" (Lacan, 1975a), donde La can habla del esfuerzo, este esfuerzo que hay que hacer para el trabajo analítico, que no es exactamente lo que nos llevaría a dormir en el principio de placer. Este tema del esfuerzo aparece también en otro texto de Lacan que es "Conferencias en la Universidad de Yale" (Lacan, 1975c). Ese texto es una referencia básica, donde Lacan se pregunta cómo elige a sus pacientes y dice que tiene que haber una verdadera demanda, demanda de querer ser despojado de un síntoma (Lacan, 1975c). Es decir que Lacan ubica la condición del síntoma del cual querer ser desembarazado, y continúa " ...trato de que esta demanda obligue a los analizandos a hacer un esfuerzo, esfuerzo que será hecho por ellos". (Lacan, 1975c:32). Es lo que podemos llamar el consentimiento al trabajo de la asociación libre. Lacan dice también en este texto: "... no les prometo nada. Porque, incluso para un síntoma obsesivo, por muy embarazoso que sea, no es seguro que hará el esfuerzo de regularidad para salir," (Lacan, 1975c:32). Es decir, que uno puede padecer del síntoma pero no está asegurado que alguien esté decidido a hacer el esfuerzo, el trabajo para poder salir de eso. Es ahí donde Lacan pone el acento sobre la demanda, y dice: "Pongo el acento 29
CONSULTA,ADMISIÓN, DERIVACIÓN
sobre la demanda. Es necesario, en efecto, que algo puje. Y quizás no es lo mejor conocerse; cuando alguien me demanda eso yo lo despido." (Lacan, 1975c:32). Ponemos entonces el acento en la demanda, en un punto que motorice el trabajo por el sufrimiento; eso converge también con la idea de Freud. Es bien diferente que un interés intelectual por conocerse. Claro que no se trata de despedir al sujeto sin más, si no se adecúa a las expectativas del análisis, sino de ver si es posible crear las condiciones para el trabajo requerido. Freud pone otro requisito para la iniciación de análisis, en las características de las personas. Entonces, dice: ".. .la persona que haya de someterse con provecho al psicoanálisis debe llenar muchos requisitos. En primer lugar, tiene que ser capaz de un estado psíquico normal." (Freud, 1904 [1903]:241) Hay que ver qué quiere decir Freud con esto de "estado psíquico normal", no lo desarrolla acá, pero es verdad que Freud -lo plantea en el caso de la joven homosexual (1920 )- se refiere a alguien capaz de valerse por sí mismo, capaz de tomar decisiones. Y continúa diciendo: "... en épocas de confusión o de depresión melancólica no se consigue nada, ni siquiera en el caso de una histeria." (Freud, 1904 [1903]:241). Entonces, aparece como obstáculo la depresión melancólica, por lo que vemos que ya se bordea la problemática del duelo, y más tarde, en "Duelo y melancolía" (Freud, 1917 [1915]) va a decir que alguien que está en duelo no está en las mejores condiciones para sostener el trabajo de análisis. Luego sigue diciendo: "... además corresponde exigirle cierto grado de inteligencia natural y de desarrollo ético. En personas carentes de todo valor, el médico pronto pierde el interés que le permite profundizar en la vida anímica del enfermo." (Freud, 1903:241). No es un tema menor, y además es un tema muy actual. El tema de la inteligencia es complicado, pero tiene su interés, porque en realidad uno como analista no pondría a un débil mental a hacer un trabajo analítico. Igualmente, lo que tendremos que pensar es hasta qué punto alguien va a beneficiarse frente al encuentro con un analista, y sobre este tema va a poner el acento Míller. 30
ADRIANA RUBISTEIN
2.3 Cuestiones éticas Por otro lado, está la cuestión del desarrollo ético, que es un tema que dio y aún da para muchos debates. Hay referencias de Lacan sobre no analizar un canalla; es decir, que está la preocupación ética de Lacan respecto de a quién darle lo que podríamos llamar hoy, ya tomando una referencia de Miller, el "derecho a un análisis". Las referencias que encontré en Lacan son referencias a que un canalla se vuelve tonto, así que está conectado a la cuestión de la debilidad; y también habla de la tontería y hace referencia a la tontería de la gente de derecha. Dice Lacan, por ejemplo, que el discurso psicoanalítico: [... ] resulta ser el único que sea un discurso tal que la canallada desemboque necesariamente en la taradez. Si se supiera enseguida que alguien que viene a pedirles un análisis didáctico es un canalla, obviamente le diríamos: 'iNo hay psicoanálisis para usted, mi estimado! Usted se volvería tonto como un burro.' Pero no lo sabemos, justamente resulta estar cuidadosamente disimulado, aunque igualmente llegamos a saberlo al cabo de cierto tiempo, en el psicoanálisis, por ser siempre la canallada, no hereditaria, no se trata de herencia, se trata de deseo, deseo del Otro del que el interesado ha surgido. Hablo del deseo: no siempre es el deseo de sus padres, puede ser el de sus abuelos, pero si el deseo por el que ha nacido es un deseo de canalla, será un canalla infaltablemente. No encontré nunca excepciones, e inclusive por eso es que fui tan blando con las personas de las que sabía que iban a dejarme, al menos en los casos donde fui yo quien los analizó, porque sabía bien que se volverían totalmente tontas." (Lacan, 1971-1972:194-195). No hay una definición de canalla, pero parece que Lacan lo distingue del perverso, de la perversión como estructura. Lo ubica en un tema ético en la relación al Otro. Y en definitiva hay algo 31
CONSULTA,ADMISIÓN, DERIVACIÓN
de un juicio ético, de un juicio donde la canallada se mide por las consecuencias que tiene, que no es exactamente lo mismo que la perversión. Podría haber un perverso canalla, pero no todo perverso es un canalla. Igual me parece que conviene mantener la tensión porque lquién puede asegurar que el sujeto es un canalla? lCuándo está en condiciones de decirlo y negarle un análisis? Son cuestiones a enfrentar y resolver en la práctica. Yo me acuerdo que hace unos años se discutía si darles o no la posibilidad de entrada en tratamiento a los torturadores, y ni siquiera hablo de entrada en análisis, sino tratamiento. Este tema fue muy discutido en muchos servicios de salud mental, y recuerdo una experiencia que tuve. Yo estaba recién recibida y trabajaba en un servicio del Borda de consultorios externos, coordinando grupos de reflexión de analistas con las dificultades que surgían en la práctica. Y justo en ese momento llega al servicio un torturador y se arma un gran revuelo porque el analista que lo recibe en la admisión quería denunciarlo frente a la CONADEP, que era el organismo que recibía las denuncias en ese tiempo. Pero era complejo, porque entraba en escena el secreto profesional. Finalmente, lo que decidió el equipo fue que a los torturadores no se los atendiera; entonces, cualquiera que llegaba pidiendo atención, se lo mandaba a otro lado. Es una decisión entre otras, pero tiene el riesgo de perder lo singular. Quizás decir "los" torturadores es demasiado general; en todo caso, puede haber torturadores canallas, torturadores perversos, torturadores psicóticos, torturadores neuróticos. Hay que ver si siente la culpa de lo que hizo, cuál es su posición frente a lo que hizo. Y para eso es necesario escuchar antes de decidir por sí o por no. Claro que hay límites: está el límite personal del analista, que no es poco, porque hay quien no podría atender de ninguna manera a alguien que haya sido torturador, por cosas de su propia historia, por cuestiones éticas, etc. Entonces, en el tema de "a quién", podríamos agregar una tercera condición, que es la condición del analista, porque hay algo de la decisión del analista cuando se trata de tomar ese tipo de pacientes. No cuando se trata de
32
ADRIANA RUBISTEIN
un espacio de admisión, como en el ejemplo que di, porque en ese caso la cuestión afectó el espacio de admisión, porque el servicio decidió no admitir. Pero cuando se trata de tomar a un paciente, el analista puede decir "yo no puedo trabajar con psicóticos o con alguien que me mueve una conflictiva para la cual yo tengo un punto ciego". Hay algo que queda del lado del analista. En este caso, la cuestión ética también pone en jaque los límites éticos del analista. Conversando con Javier Aramburu, que fue un analista lacaniano muy reconocido en nuestro medio, él me decía que si alguien tenía la experiencia de haber matado, había un punto que para él era sin retorno, por haber llegado a un extremo en su acto. El tema ético es un tema difícil y no podemos hacer reglas al respecto. Porque en cuanto a la singularidad, nos queda la cuestión de explorar de quién se trata. En otra época era el tema de los torturadores, pero hoy es el tema del abusador, del violento, del que no tiene ninguna consideración por el otro, del que transgrede. Y en otra época las discusiones pasaban por los psicópatas, las psicopatías lson analizables o no son analizables? Este es un tema que está bueno que resuene, porque es crucial cuando se decide a quién se acepta y a quién no se acepta. El tema de la ética es toda una cuestión. Hemos visto ya esos casos en que el paciente viene mandado por el juzgado por tratamiento obligatorio, y vienen para que se les dé el papelito que deja constancia. Y uno se pregunta: "¿Hasta dónde me hago cómplice de esto?" Comentario de la Lic. Mónica Gurevicz: Quiero mencionar dos cuestiones que me parecen importantes en el espacio de admisión y de consulta. Me parece que Freud divide, por un lado, lo que es el cuadro clínico -y creo que es un tema para un próximo encuentro: el diagnóstico y qué lugar ocupa el diagnóstico en las entrevistas de admisión-; y por otro lado, a diferencia del diagnóstico, cual es la posición del sujeto, la posición subjetiva. Cuando se refiere a la persona, cómo se 33
CONSULTA,ADMISIÓN, DERIVACIÓN
posiciona frente a aquello de lo que padece. Hay varias referencias de Freud mismo; una está en "Recordar, repetir y reelaborar", cuando dice que para iniciar el tratamiento tienen que cambiar su posición respecto de la enfermedad, no continuar con la política del avestruz. (Freud, 1914). La otra referencia está en "La responsabilidad moral del contenido de los sueños". (Freud, 1925) Acá aparece de nuevo el tema ético. Nosotros no pensamos la cuestión de la responsabilidad como la puede pensar un juez. No es lo mismo: frente a un juez está el yo que se siente culpable o no culpable, pero el paciente que está en psicoanálisis tiene que hacerse responsable de lo que soñó; no puede decir "yo no lo soñé". Son determinadas cuestiones que no hacen solamente a neurosis, psicosis y perversión. Incluso Freud también atendió a muchos pacientes psicóticos, eso se ve en la correspondencia con Ferenczi, pero cuando dice no al tratamiento analítico, se refiere a asociación libre e interpretación. Lo cual sería lo mismo que lo que dice de no aceptar pacientes en duelo o depresión, o graves. Entonces no ponemos en marcha el circuito asociación libre-interpretación, sino que habría que ver qué pasa en el encuentro con un analista.
2.4 Algo más de Freud Freud nos dice luego que las "malformaciones acusadas del carácter, los rasgos de una constitución realmente degenerativa, se exteriorizan en la cura como fuente de resistencia, que es muy dificil vencer." (Freud, 1904 [1903]:241). Un carácter que funciona entonces como fuente de resistencia. Este es un texto muy temprano. Luego va a dar otra vuelta a esto, en la "Conferencia 34". (Freud, 1933 [1932):142). Allí habla del "grado de rigidez psíquica" y de "la forma de la enfermedad" como posibles obstáculos a la cura.
34
ADRIANA RUBISTEIN
Me parece importante subrayar que las preguntas que bordean la cuestión "a quién sí y a quién no" están bordeando también la pregunta de Freud acerca de quién está dispuesto a sostener este trabajo e interrogarse por su modo de gozar, por su forma de satisfacción. Con respecto a los caracteres, cuando hay conflicto con el carácter es porque algo ya empieza a molestar y hace síntoma, sino no hay conflicto con el carácter. Creo que hay que pensar las relaciones entre carácter y síntoma, en movimiento, y entiendo que Freud también lo pensaba así. Por ejemplo, el texto de Freud "Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo analítico" (Freud, 1916) es una referencia interesante para este tema. Porque nadie consulta por el carácter, pero sí puede ocurrir que en algún momento en el curso de un análisis algunos rasgos de carácter se vuelvan interrogantes para el sujeto. Me parece que lo que está ubicando Freud en este fragmento que acabamos de leer, son a esos pacientes que entran en lo que en algún momento se llamó "las caracteropatías". Esa posición de "soy así, y no me pregunto nada, no me divide nada" con ese punto opaco, que se presentan del lado de un yo fortificado, irreductible, con un síntoma asimilado al yo y que no hace ruido. Para que un síntoma pueda convertirse en motor de un trabajo analítico, tiene que molestar. El síntoma que se basta a sí mismo, del que habla Lacan en El Seminario 10 (Lacan, 1962-1963), no crea las condiciones para un inicio de análisis. Pero acá Freud lo pone como un punto de resistencia. Dice: " ... en esta medida, la constitución en general le pone un límite a la posibilidad de curación." (Freud, 1904 [1903]:241) Estamos hablando de esos rasgos de carácter que mucha gente tiene bajo el modo de una formación reactiva, de alguien que no equivoca nada, para quien un fallido es un error, que no tiene ningún interés por un sueño, por un recuerdo; entonces, lse puede tener en análisis a alguien así? Sabemos que allí hay encerrado un goce, una satisfacción. Y si el goce no molesta, ¿cómo analizarlo? Y ¿para qué?
35
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
Sigo leyendo un poco a Freud en este texto, porque nos dice más cosas: [... ] también se crean condiciones desfavorables para el psicoanálisis si la edad del paciente ronda el quinto decenio, pues en tal caso ya no es posible dominar la masa del material psíquico, el tiempo requerido para la curación se torna demasiado largo y la capacidad de deshacer procesos psíquicos empieza a desfallecer. A pesar de todas estas restricciones, el número de personas aptas para el psicoanálisis es extraordinariamente grande [ ... ] (Freud, 1904 [1903]:241) Agreguemos entonces el tema de la edad. Claro que hoy no sostendríamos esto del mismo modo. Pero pensemos el núcleo de la fundamentación de Freud. A él le importaba encontrar las mejores condiciones de la eficacia de un análisis y requería una cierta permeabilidad, una cierta flexibilidad. Y todas las condiciones de la rigidez y de la dificultad para recordar, eran para Freud un obstáculo al análisis, sobre todo porque él pensaba que en el análisis se trata de recordar. Hacia el final de su vida Freud retoma el tema de los límites, de lo que resiste, en las "Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis: 34ª conferencia" (Freud, 1933 [1932]). Entonces dice: [... ] la eficacia terapéutica del psicoanálisis permanece reducida a una serie de factores sustantivos de difícil manejo. En el niño, donde se podría contar con los mayores éxitos, hallamos las dificultades externas de la situación parental, que, empero, forman parte de la condición infantil. (Freud, 1933 [1932):142) Son los obstáculos de los padres, de la dependencia del niño, etc. Y hay que ver hasta dónde se puede llegar, y tener en cuenta la dependencia infantil. Freud continúa: "... en el adulto tropezamos sobre todo con dos factores: el grado de rigidez psíquica y 36
ADRIANA RUBISTEIN
la forma de enfermedad" (Freud, 1933 [1932]:142). Es decir, que volvemos al tema del diagnóstico y de la forma en que se presenta la enfermedad. También dice: [. .. ] muchas alteraciones parecen definitivas, corresponden a cicatrizaciones de procesos transcurridos. Otras veces se tiene la impresión de una rigidez general de la vida anímica. [... ] con frecuencia se cree percibir que lo que falta en la terapia no es sino la fuerza pulsional requerida para imponer la alteración. Determinada relación de dependencia, cierto componente pulsional, son demasiado poderosos en comparación con las fuerzas contrarias que podemos movilizar. (Freud, 1933 [1932]:143) El componente pulsional, esa rigidez, me parece que es lo que le hace decir a Freud una cuestión crucial: que para que un análisis se sostenga, hace falta que algo empuje en lo pulsional. Y al mismo tiempo, este es el fundamento del principio de abstinencia. No me voy a extender en eso, pero forma parte de las condiciones del análisis que algo empuje. La idea de Freud, ya muy temprana, es que si se satisface sin conflicto la pulsión, no hay nada que empuje. Lacan lo toma del lado del síntoma, de la demanda, del deseo, pero implica que se trata de ubicar siempre, en cualquier consulta, aún en una entrevista de admisión, por dónde encontrar eso que empuja, eso que permite localizar algún conflicto, algo que aunque sea lo angustie un poquito, algo que lo divida. En este texto también hace una diferencia con las psicosis: " .. .las comprendemos hasta el punto de saber dónde habría que aplicar las palancas, pero éstas no podrían mover el peso." (Freud, 1933 [1932]:143) Al respecto, dice que se trata de perfeccionar la técnica, y en particular el manejo de la transferencia; o sea que ya Freud ubica algo del orden del obstáculo transferencia! para el tratamiento de las psicosis. Agrega: "... sobre todo el principiante en el análisis que experimente un fracaso no sabrá si 37
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
culpar de ello a las peculiaridades del caso o a su inhábil manejo del procedimiento terapéutico." (Freud, 1933 [1932):143) Ya habíamos mencionado el papel del analista en lo que hace a su decisión, y a partir de ese fragmento agrego la importancia de su formación. Recordemos cuando Lacan planteó que "las únicas resistencias son las del analista". En cada caso se da una relación entre las características del paciente y el encuentro con ese analista. Y habrá que ver de qué manera se las arregla el analista para conmover algo de esa posición rígida, cuando estas posiciones rígidas aparecen -cosa que por supuesto no está asegurada en todos los casos. Pero si no hay alguien que intente producir eso, eso no se va a producir solo. Es decir que lo que pase con la rigidez, con las fijaciones, etc., del paciente, no es independiente de la formación del analista y de sus intervenciones, sin que con esto planteemos que el analista es omnipotente, y que no hay resistencias del paciente y posiciones que no admiten cuestionamiento. Volviendo al texto de Freud, él continua hablando sobre las formas de la enfermedad, con las dificultades de un diagnóstico seguro de entrada. Y hay otras referencias interesantes al tema en "Sobre psicoterapia" (Freud, 1905 [1904]), allí las pueden leer. En Freud, "Conferencia 34" (1933 [1932]) se ve de qué manera se conectan lo que pueden ser los problemas de la terminación del análisis o del curso de un análisis, con lo que son condiciones de la iniciación. Sin que esto implique que de entrada uno pueda pronosticar con todas las letras qué va a pasar. Sin embargo, el tema del pronóstico es un tema que interviene en el espacio de la admisión, y es un tema que Lacan no desestimó totalmente. Por lo menos, me acuerdo de la presentación que él hace del caso Primeau, el de las palabras impuestas. Se llama "Una psicosis lacaniana", y está publicado en la versión inédita del Seminario 22 (Lacan, 1974-1975). Cuando termina la presentación, Lacan dice que es un paciente que padece un mal pronóstico. Y que no sabe cómo va a poder salir del modo en que se ha instalado esa
38
ADRIANA RUBISTEIN
psicosis. Por lo tanto, vemos que en el horizonte de Lacan está la pregunta por ver qué se puede mover y qué no.
2.5 El encuentro con un psicoanalista Por una cuestión de tiempo voy a ir directamente al texto de Miller "Las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico" (Miller, 1999), pero con la idea de abrir el texto a todas las referencias que encierra, que son todos los debates desde Freud en adelante, respecto a las indicaciones y a las contraindicaciones. Es un texto bisagra. El contexto en el cual Miller escribe esto es un contexto actual. Si creyéramos que lo único que un psicoanalista puede hacer es meter a todos los pacientes en análisis puro, tendrían razón todos los que dicen que no atendamos en los hospitales, porque el psicoanálisis necesita tiempos largos, o también cuando dicen que no nos metamos con la anorexia, la bulimia, las impulsiones, los violentos, las drogas, porque no son analizables, y que nos ocupemos de los síntomas neuróticos clásicos -que cada vez quedan menos. En el campo del posfreudismo, una solución que encontraron fue diferenciar el psicoanálisis propiamente dicho de la psicoterapia psicoanalítica. Los casos no analizables podrían ser tratados con psicoterapia psicoanalítica. Pero esta no es la posición lacaniana. En el texto "Psicoanálisis puro, psicoanálisis aplicado y psicoterapia" (Miller, 2001), la postura de Miller es poner la psicoterapia de un lado (sin psicoanálisis) y el psicoanálisis del otro, y desechar la idea de una psicoterapia psicoanalítica. Aunque no sea puro, es psicoanálisis. Entonces, en este contexto discursivo Miller abre el camino a un psicoanálisis más amplio. Claro que luego él mismo tiene que dar marcha atrás en algunas cosas, para evitar que en nombre del psicoanálisis aplicado se pierda el psicoanálisis, y vuelve a afirmar la importancia de los principios del psicoanálisis y de su práctica. Pero eso fue una segunda vuelta. 39
CONSULTA,ADMISIÓN, DERIVACIÓN
Por ahora estamos en la primer vuelta, cuando se trata de legitimar encuentros con el psicoanalista que no sean de psicoanálisis puro, pero que son psicoanálisis y no psicoterapias, y que cambian las restricciones que imponía el concepto de analizabilidad. Este texto de Míller comienza diciendo: " ... en el curso de un análisis se manifiestan fenómenos de todo tipo, cuyo efecto es obstaculizar el tratamiento" (Miller, 1999:7), y ubica en las contraindicaciones que hay casos de psicoanálisis imposible. Hay estructuras, o al menos tipos de síntomas, que son refractarios al tratamiento psicoanalítico. [ ... ] si admitimos que hay casos de psicoanálisis imposible, ¿cómo saberlo antes? [ ... ] ¿y sobre la base de qué criterios formular un pronóstico de psicoanálisis imposible? (Miller, 1999:7) Acá también hay algo ético: ¿hasta dónde digo "no" sin haber iniciado el trabajo y sin ver hasta dónde es posible producir un cambio en la posición del sujeto? Dice Miller: Hubo un tiempo en que los psicoanalistas intentaron definir estos criterios y detallar lo que se llamaba analizabilidad, las condiciones de posibilidad de un análisis, las condiciones que hacen que un sujeto sea analizable. Era necesaria la transferencia, sin dudas, pero además la capacidad de analizar la transferencia. Era necesario el reino de la regla, sin la cual no había asociación libre, citas periódicas, pagos puntuales[ ... ], todo lo que se ubicaba del lado del encuadre,[ ... ] si la regla no reinaba, no había respeto por el encuadre. (1999:7) Entonces eran inanalizables. Y es muy diferente decir "objetivamente" si alguien es analizable o no, como una etiqueta, que pensar en las condiciones actuales del sujeto qué es lo que hace obstáculo a la entrada en análisis, y si es conveniente o posible el encuentro con un psicoanalista. Todo el tema del acting out y del pasaje al acto, quedó en estas discusiones por fuera del campo de 40
ADRIANA RUBISTEIN
lo analizable. Justamente eso es lo que viene a modificar Lacan. Antes se hablaba de una falta de maduración del Yo, de un yo que no podía simbolizar, y entonces no podía analizarse porque estaba obstaculizado el campo de la asociación libre. Y Lacan dice, en el Seminario 10 (Lacan, 1962-1963), que el acting out es una problemática del deseo; o sea, que entra dentro del campo de lo que concierne a la problemática del análisis. De esta forma, en ese contexto se objetivaban ciertas características, y muchas veces, en relación a ciertos casos, se decía: "no se puede analizar, porque no reúne los criterios de analizabilidad". Existían estas condiciones de edad, de cultura, de tipo clínico, todo lo que vimos antes. También se ponían en juego las dificultades de los tiempos institucionales. Las listas son muy largas y variadas. Y estas listas de condiciones de analizabilidad convergen todas sobre un punto idéntico y fundamental: la fuerza del Yo. Hay un texto de Greenson (1978), muy empleado durante los años 70 y 80, que se llama Técnica y práctica del psicoanálisis; el punto 1.4 se llama "Indicaciones y contraindicaciones de la terapia psicoanalítica. Versión preliminar", y el autor ubica también discusiones sobre diagnóstico, los casos que no se prestan al análisis, y acentúa el tema de las pulsiones yoicas, que tienen que ser elásticas y flexibles. Además, en estos textos está bastante trabajada la condición de que el Yo pueda regresar, que no se quede perdido por las regresiones, y pueda volver a instalar sus funciones yoicas de contacto con la realidad. Y eso no era posible de lograrse en poco tiempo. Esto Miller lo retoma en la introducción al texto del cual veníamos hablando. Miller también hace una referencia al texto de Glover (1955), que es uno de los textos clásicos donde ubican también indicaciones y contraindicaciones. Wuál es la propuesta que hace Miller? Pienso que nos ayuda a encarar las prácticas institucionales y la variedad de demandas que parecieran no entrar en análisis, y a responder en algo a las objeciones del cognitivismo, de los sistémicos, que cuestionan la eficacia del análisis en este terreno. Él hace tres movimientos: 41
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
uno lo podemos ubicar en cuestionar las condiciones de objetividad a priori de los criterios de analizabilidad, ya que no son independientes del oyente y de las condiciones mismas de la experiencia. En segundo lugar, Miller dice que podríamos sustituir el término "tratamiento" -con todo lo que "tratamiento" implica de la pregnancia médica por la curación-, por un término que él llama de modo más amplio "experiencia psicoanalítica". [ ... ] la palabra tratamiento dejó de saturar la significación atribuida a la práctica del psicoanálisis, de lo cual Lacan tomó nota, y la sustituyó, a partir de los años '50, por el término experiencia psicoanalítica. Del tratamiento que puede ser indicado o contraindicado por la evaluación efectuada por otro, un sabio, un experto (esto es porque en esa época, antes de empezar un tratamiento se hacía un psicodiagnóstico) se pasó a la e)..periencia vital, incluso existencial que puede ser deseada o no por el sujeto mismo, incluso arriesgada por él como una verdaderá aventura subjetiva." (Miller, 1999:9) Entonces, hay un corrimiento de lo que podría ser el pasar por un tratamiento para querer curarse, a lo que es una aventura subjetiva, lo cual va a converger en un tercer movimiento, que es poner el acento no en el psicoanálisis como tal, sino en el psicoanalista. Me parece que este es el gran núcleo del argumento del texto de Miller, que en realidad es algo que ya plantea Lacan en "Variantes de la cura tipo" (Lacan, 1955). Si ustedes revisan ese texto, van a encontrar que en el primer punto Lacan cuestiona cualquier cura tipo y dice que el psicoanálisis no es una terapéutica como las demás. Concluye este primer punto diciendo que una cura psicoanalítica es una cura dirigida por un psicoanalista. Puede parecer una tautología, pero me parece que es un movimiento importante, porque estamos acentuando eso: una formación que implica una experiencia personal. En un momento se acentuaba la instalación de la transferencia y del Sujeto supuesto Saber. Ustedes saben que no es que el 42
ADRIANA RUBISTEIN
analista sepa, sino que desde ese lugar se le puede atribuir un saber, pero de lo que se trata es de hacer aparecer la dimensión de un saber inconsciente y de un sujeto supuesto a este saber. Es decir, que se trata de una doble suposición: suposición de un saber inconsciente y suposición de un sujeto a ese saber. Esto se acentuaba cuando se pensaba si alguien podía entrar en análisis. Pero este texto está poniendo el acento en otra cosa; no pone el acento ni en que esté funcionando el algoritmo de la transferencia ni en la suposición de un saber inconsciente, sino que pone el acento en lo que en Freud ya aparece como la carga libidinal de la transferencia. Y a veces es difícil relacionar lo que viene por el lado del SsS con lo que viene por el lado libidinal de la transferencia, que son como dos caminos separados que se tocan. Hay una clase del curso de Miller que les recomiendo, que se llama "lCómo se inician los análisis?" (Miller, 1993:283), donde él se interroga por estas dos vertientes: la libidinal y la del saber. Entonces, no necesariamente, tiene que haberse constituido la suposición un saber inconsciente. Es la vertiente libidinal la que se pone en juego cuando el analista va a ocupar el lugar de objeto en la transferencia. Sobre esto hay mucho por decir, pero es lo que en Lacan va a ser el objeto a, el semblante del objeto a, y en Freud era el objeto del fantasma, del clisé. Miller dice que Freud inventó un tipo inédito de sujeto, formado sin duda para interpretar el inconsciente y sostener la transferencia, pero además, por este mismo hecho, apropiado para soportar el automatismo de repetición del síntoma y para encarnar el objeto de la pulsión (Miller, 1999:9-10). Fíjense que dice cosas cruciales sobre este oyente analista, que no es solamente el que escucha, es el que encarna un soporte libidinal. Ese objeto analista inventado por Freud, está "disponible en el mercado" y se presta a usos muy distintos de aquél concebido para el psicoanálisis puro. Ya sea en distintos tiempos de tratamiento, ya sea en sus intervenciones en diferentes dispositivos: educativo, judicial, comunitario. Para Miller: "... se trata menos de anticipar si la naturaleza del problema es accesible al psicoanálisis, que 43
CONSULTA,ADMISIÓN, DERIVACIÓN
de saber si el encuentro con un psicoanalista será útil o no, hará bien o hará mal." (Miller, 1999:10) Es una vertiente pragmática, en la que es la utilidad del encuentro con un psicoanalista lo que vale, en el sentido de que podría reducir el sufrimiento. Entonces Miller dice: [. .. ] el psicoanálisis puro se encontró cada vez más reservado a la formación misma del psicoanalista, mientras que la práctica del analista así formado se alejó cada vez más de las condiciones de su propia formación. ¿por qué no hablar acá de una disyunción entre el psicoanalista y el psicoanálisis? (Miller, 1999:9) En todo caso, seguimos hablando de psicoanálisis, pero poniendo el acento en que se trata de psicoanálisis porque hay alguien allí que está en posición de analista, no en posición de psicoterapeuta. Y decir, esto nos lleva a todo lo que venimos diciendo de escuchar de un modo peculiar aquello que concierne al deseo y al goce. Y me parece que está en la perspectiva con lo que Lacan plantea, cuando dice que el psicoanálisis es lo mejor que se ha encontrado para hacer soportable la condición de ser hombre (Lacan, 1977). Entonces, lo que está acentuado es lo que implica el encuentro con el psicoanalista, si el psicoanalista, en el lugar de objeto, sabe ser un "objeto versátil". Y esto me parece que es la clave de la cuestión. No se trata de analizar a todos los sujetos de la misma manera, ni siquiera pensar que todo el mundo tiene que entrar en análisis. Miller dice: [... ] es necesario para esto que él [el analista] haya cultivado su docilidad hasta saber tomar para cualquier sujeto el lugar desde el cual poder actuar. (Miller, 1999:10). Tomar en cuenta la singularidad, no hacer del psicoanálisis un ideal. Y pone algunos ejemplos: "... en un caso afloja las
44
ADRIANA RUBISTEIN
identificaciones ideales cuyas exigencias asedian a un sujeto." (Miller, 1999:10). Eso es típico de las neurosis. "En el caso en el que el Yo es débil, extrae de los dichos de un sujeto con qué consolidar una organización viable", con los recursos que tiene el propio sujeto, incluso en algunos casos que pueden ser psicosis, esquizofrenias, encontrar en el texto del paciente algo que lo pueda organizar. También dice: "... si el sentido está bloqueado, lo articula" (Miller, 1999:10) para los casos que mencionábamos de rigidez o de significaciones fijas, si se trata de una neurosis se intentan dialectizar estas significaciones fijas. Aun en una entrevista de admisión, que puede ser la ocasión para interrogar o golpear una significación fija, o ver si el sujeto se presta a la interrogación de eso. Pero si la metonimia no tiene punto de capitón, como en una manía, si los pacientes no se detienen, uno tiene que encontrar la manera de encontrar allí un punto de capitón. Quiero decir que en este punto no hay reglas generales y universales que digan lo que tiene que hacer un analista, sino que es el analista, con su formación, el que tendrá que encontrar alguna manera de intentar que ese que ha consultado se beneficie con ese encuentro. Y entonces, se podría decir que de eso dependerá que uno acepte aunque sea la iniciación de un tratamiento y no de una analízabilidad abstracta. Y volvemos a lo que es nuestro tema de la admisión. Admito al paciente si encuentro algún eco que permita que por lo menos ese encuentro con el analista sea valioso. Miller pone el ejemplo de un analista que se cuestiona por qué venía a "análisis" hace bastante tiempo una paciente con la cual no pasaba nada, y se cuestiona por qué seguir viéndola. Hasta que encuentra cuál es la justificación, y es que la mujer decía que su psiquiatra anterior la había echado, y que "venir acá, es para mí la garantía de no volverme loca como mi padre". (Miller, 1999:10) Y eso dio lugar a una decisión de sostener la transferencia. Fíjense que acá se bifurca un poco la cuestión de la transferencia, en la suposición del saber como tal. No siempre se logra la 45
CONSULTA,ADMISIÓN, DERIVACIÓN
suposición de inconsciente. Pero se puede ser semblante de objeto para causar el trabajo, causar algo, en cada caso, hasta donde pueda llegar. Se pone en juego algo del deseo del analista en el punto en donde, si se interviene como analista y no como psicoterapeuta, no se interviene desde el lugar del ideal ni desde el lugar del saber. Aun cuando no estén dadas todas las condiciones de una asociación libre. Me parece que en este sentido no hay que confundir la posición del analista con la posición del que sabe, del que tiene su yo sano, su criterio de realidad, que puede ubicar cuál es la manera más adecuada para adaptarse a la realidad y de esta forma no tener confusión. Para el psicoanalista no es el yo del paciente el que está en juego, aun cuando no haya entrado en análisis, y tampoco se trata del yo del analista. Lo que el analista debe saber es "ignorar lo que sabe" (Lacan, 1955) y sustraerse de cualquier ilusión yoica de que él es el analista y es el que sabe. Y eso está en juego en el primer encuentro, cuando uno interroga al paciente, y también se pone en juego al responderle desde un lugar que no es el del ideal ni el del bien. Comentario de la Lic. Mónica Gurevicz: Me parece que Miller pone al analista en lugar de objeto, de la forma más amplia: no es sujeto, es objeto. Dice: "... si el analista sabe ser objeto, es decir, no querer nada a priori por el bien del otro, no tener prejuicios en cuanto al buen uso que se puede hacer de él, ve el registro de las contraindicaciones reducirse asombrosamente, hasta el punto de que la contraindicación se decide, entonces, caso por caso." (Miller, 1999:10). Me parece que lo ubica como objeto, en el punto en que no va con ideas a priori, ni quiere el bien ni el mal. Lacan mismo ubicaba al deseo del analista como lo diferente a querer el bien del otro. Cuando Lacan dice que la psicoterapia conduce a lo peor, es porque dice que el psicoterapeuta cree saber cuál es el bien del otro. Entonces, me parece que Miller se refiere a no caer en la frase: "Es por tu bien."
46
ADRIANA RUBISTEIN
El analista recibe la investidura libidinal, se hace soporte de la transferencia del objeto que, si se trata de un neurótico, el sujeto pone su objeto del lado del analista, y allí puede intervenir, hay que ver de qué manera en cada caso. Tampoco dice Miller que todos los casos son analizables, ni que todos los casos se benefician. No es que todos pueden analizarse. Hay que ver el caso por caso. Porque queda por definir si se justifica que inicie un tratamiento, por ejemplo, un canalla, aquél que no se pregunta nada, aquel que no se responsabiliza por nada o que no tiene ninguna cosa que lo interpele. Aunque es verdad también que para decidir eso se necesita un tiempo que la admisión no ofrece; entonces, en algunos casos, uno puede hacer la derivación a la iniciación de un tratamiento, y en general esos son los casos de pacientes que interrumpen, o de tratamientos que no se sostienen o no se encuentra un rumbo para darle cauce, o que eventualmente el analista decide interrumpir. De esta forma vemos que, si bien no desparecen las contraindicaciones, con estas formulaciones tampoco hay criterios de contraindicación que se puedan pensar a priori, ni anticipar, ni que sean objetivables. Pero en este punto hay que ver, como decía Freud, en la marcha misma de los encuentros. Y acá hay todo un horizonte, abierto por Lacan, para el tratamiento posible de la psicosis, que para Freud también estaba coartado de alguna manera, como "inanalizable". Si retomamos la cuestión de los dispositivos -que tomamos la primera clase-, en la consulta de urgencia no se juega tanto la cuestión de la admisión como la cuestión de la intervención y de la derivación. Porque en la guardia no se admite, en la guardia entra cualquiera; pero queda por ver cuáles son los destinos posibles de esa urgencia. Igualmente, hay que destacar que en el momento del encuentro en una entrevista de urgencia, ya hay analista allí. Y se ve la diferencia de lo que es el destino de esa entrevista y esa urgencia, si hay analista o si no lo hay. De la misma manera podemos retomar la cuestión del duelo, que es importante. Porque si alguien viene en duelo, no le 47
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
podemos decir que haga su duelo y vuelva luego. Tampoco podemos decir que es inanalizable. A lo mejor, parte de este encuentro con el analista puede tener un ciclo de tratamiento, en el cual uno sepa que no se puede poner en marcha todo el trabajo analítico, porque no es un momento en el cual algo se pueda sintomatizar. Sin embargo, ahí está el valor de ese objeto a en la transferencia, creando las condiciones de posibilidad o de facilitación de ese trabajo de duelo, que a lo mejor, si no está el analista, podría virar en lo que ya Freud llamaba duelo patológico o en una melancolización del sujeto. Porque sabemos que hay distintos modos de elaborar el duelo. Entonces, no es que no hay análisis porque hay duelo. Es que hay un analista que sabe que se trata de un momento de duelo. Esto implica que el momento del inicio, así como el momento de la admisión, es un momento que necesariamente debe ubicar el punto actual en el que se encuentra el sujeto, en ese momento de su demanda y su padecimiento, si es que quiere tener alguna eficacia. Porque si uno cree que el paciente está donde no está y empieza un análisis, ese suele ser el tipo de casos que termina en una interrupción, en un paciente que se va, porque no se escucha allí dónde está él como sujeto. Hay que partir de la superficie psíquica del sujeto y de lo que empuje ese momento, aunque después eso caiga. Muchos tratamientos empiezan por algo que no va a ser el síntoma que sostenga todo el trabajo analítico, pero es el punto de anclaje inicial de la posibilidad de que el analista pueda ocupar ese lugar de objeto. Y hay que poder ofrecerse para ese lugar, poder escuchar y alojar para poder ocupar ese lugar de objeto. No se produce con cualquiera, y creo que eso es lo que Freud entendía cuando hablaba de la confianza, esa transferencia inicial que implicaba que el analista no se ponía en lugar de juez, ni de educador, como condiciones básicas. El lugar a ocupar es el lugar de objeto.
48
Capítulo 3 La joven homosexual y las dificultades con la demanda
Vamos a detenernos hoy en el texto de Freud "Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina" (Freud, 1920), para pensar a partir de allí las dificultades de recibir una consulta en donde el supuesto paciente no demanda nada, sino que lo traen. Freud se pregunta qué se hace con sujetos que vienen por la demanda de otro, y que cuando uno los escucha no parece haber nada que empuje a la iniciación de un tratamiento. Y a partir de esto veremos cómo Freud busca conceptualizar cuáles son las condiciones de máxima eficacia del psicoanálisis. La joven homosexual llega traída por el padre y consiente a la consulta, podríamos decir, porque le preocupa el sufrimiento de sus padres. Pero a Freud no le alcanza con eso para encontrar condiciones propicias para un tratamiento. Freud dice que: [... ] no es indiferente que el individuo llegue al análisis por anhelo propio o lo haga porque otros lo llevaron; que él mismo desee cambiar o sólo quieran ese cambio sus allegados, las personas que lo aman o de quienes debiera esperarse ese amor. Otros factores desfavorables que debían tenerse en cuenta eran estos: la muchacha no era una enferma -no padecía por razones internas ni se quejaba de su estado. (Freud, 1920:144)
49
CONSULTA,ADMISIÓN, DERIVACIÓN
Es decir que acá el parámetro que Freud toma es el del sufrimiento: ¿sufre o no sufre? ¿Quiere cambiar algo o no quiere cambiar nada? Agrega Freud que, además, "la tarea propuesta no consistía en solucionar un conflicto neurótico, sino en transportar una variante de la organización genital sexual a otra". (Freud, 1920:144) Esto era lo que le pedían los padres, que transforma a esta joven de homosexual a heterosexual, y Freud plantea claramente que el análisis no puede prometer eso. No puede cambiar radicalmente las condiciones de un real de goce. Freud dice en el texto que no le sirven demasiado los relatos o los datos que puedan aportarle otros, sino que necesita un relato en el que el sujeto esté concernido. No se trata para el psicoanálisis de una anamnesis ni de una sumatoria de datos, sino de la posibilidad de encontrar una historia en que se pueda localizar al sujeto, ubicar el lugar que ha tomado en ella. Pero lo que trae este texto de interesante es que, justamente por las dificultades del caso, Freud se esfuerza por poner en forma lo que va a llamar las condiciones mejores para iniciar un análisis, aquéllas en que el psicoanálisis puede mostrar su eficacia. Me parece que este texto es antecedente a Lacan, en tanto se trata para Freud de ubicar lo que con Lacan podría llamarse la entrada en análisis, y que Freud ubica en la segunda fase del tratamiento. Vamos a comentar algunos pasajes que son de interés: El médico que debía tomar sobre sí el tratamiento analítico de la muchacha tenía varias razones para sentirse desasosegado. No estaba frente a la situación que el análisis demanda, y la única en la cual él puede demostrar su eficacia. (Freud, 1920:143) Es una afirmación fuerte, no sé si hoy podríamos decir que es la única, pero sí se trata de ubicar lo que serían las condiciones más puras para el tratamiento analítico, El término "eficacia" no es poco importante. Freud siempre está muy interesado en los efectos posibles de su práctica. Entonces, lcuál es esta situación que el análisis demanda?
so
AORIANA RUBISTEIN
Esta situación, como es sabido, en la plenitud de sus notas ideales, presenta el siguiente aspecto: alguien, en lo demás dueño de sí mismo, sufre de un conflicto interior al que por sí solo no puede poner fin. (Freud, 1920:143) Son varias las cosas interesantes que menciona. Por un lado, "dueño de sí mismo" parece referirse a un sujeto que pueda decidir por sí mismo un tratamiento, aun cuando en el plano de sus síntomas suele decir ''no soy dueño de mí mismo". Por otra parte, hay que subrayar el término "conflicto interior", que en Freud es esencial, en tanto apunta a una división del sujeto, a una contradicción consigo mismo. Algo que Freud ubicaba en las coordenadas mismas de la formación de la neurosis, como un conflicto entre la pulsión sexual y el yo, o entre la pulsión y el ideal, un conflicto con los modos de satisfacción pulsional. Un conflicto que como tal es desconocido para el mismo sujeto, ya que es inconsciente. Entonces, mencionar el conflicto ya forma parte de las condiciones de puesta en forma de algo que permite la entrada en análisis. También, menciona Freud la condición de que solo no puede resolverla, hay algo que empuja a un llamado al otro. Recuerden que la clase anterior hablábamos del momento privilegiado de la consulta, un momento de quiebre narcisístico, donde veo que solo no puedo y se hace necesario un llamado al Otro. Freud continúa: "[ ... ] acude entonces al analista, le formula su queja y le solicita su auxilio." Encontramos un pedido y lo que Freud llama queja. Todavía no habla de síntoma. El médico trabaja entonces codo a codo junto a un sector de la personalidad dividida en dos por la enfermedad, y contra la otra parte en el conflicto. (Freud, 1920:143) Desde Lacan, hablaríamos acá de una división subjetiva. Pero aparece también lo que seguramente dio lugar a que los americanos hablaran de alianza con el yo libre de conflicto. Es verdad
51
CONSULTA,ADMISIÓN, DERIVACIÓN
que a veces los textos dan lugar al malentendido, sin embargo Freud no habla de alianza con un yo sano ni libre de conflicto, sino cómo en medio del conflicto el analista acompaña el trabajo del paciente, quizás lo acompaña en el camino de su deseo y de saber de sus condiciones de goce. No es neutral. Continuando, Freud dice que "las situaciones que se apartan de éstas son más o menos desfavorables para el análisis" (Freud, 1920:143). Más adelante, Freud retoma el tema y habla de dos fases, que podrían homologarse en Lacan a la distinción entre entrevistas preliminares y entrada en análisis. Nos dice que "en toda una serie de casos el análisis se descompone en dos fases nítidamente separadas". Ustedes saben que Freud hablaba de un tratamiento de ensayo al comienzo (Freud, 1913), veamos qué dice ahora. En una primera fase, el médico se procura los conocimientos necesarios acerca del paciente, lo familiariza con las premisas y postulados del análisis, y desenvuelve ante él la construcción de la génesis de su sufrimiento, para la cual se cree habilitado por el material que le brindó el análisis. En una segunda fase, es el paciente mismo el que se adueña del material que se le expuso, trabaja con él, y de lo que hay en su interior de supuestamente reprimido, recuerda lo que puede recordar e intenta recuperar lo otro en una suerte de reanimación. Haciéndolo, puede corroborar las postulaciones del médico, completarlas y enmendarlas. Sólo durante este trabajo, por el vencimiento de resistencias, experimenta el cambio interior que se pretende alcanzar y adquiere las convicciones que lo hacen independiente de la autoridad médica. No siempre estas dos partes se separan entre sí de manera tajante [... ]; para que ello acontezca, la resistencia debe sujetarse a determinadas condiciones. (Freud, 1920:145-146) Detengámonos un poco en lo que plantea para la primera fase: se trata de familiarizarlo con las premisas del análisis y 52
ADRIANA RUBISTEIN
desenvuelve ante él "la construcción de la génesis de su sufrimiento". lCómo entenderlo? No se trata de una explicación a dar, pero sí de introducir la dimensión de la causalidad psíquica y si es posible, de la causalidad inconsciente, lo cual puede darse a veces ya en una entrevista de admisión. Hay que crear las condiciones para una introducción al inconsciente, como dice Miller en Introducción al método psicoanalítico (1997). No va de suyo que el que consulta acepte que asociar libremente sirve para algo. Esto es algo a producir. También es a producir la "construcción de la génesis de su sufrimiento". Pienso que Freud busca construir la historia del síntoma, y de cómo el sujeto está involucrado en ella y en la génesis de su neurosis. En esa primera fase se trata de ubicar el motivo de consulta, dónde sufre, qué lo divide, cuál es el conflicto, cuándo empezaron a aparecer los síntomas, cuándo se desencadenó su neurosis. Se van siguiendo desde las primeras entrevistas las coordenadas de la lógica subjetiva que han determinado su padecimiento actual. No se trata de una anamnesis. Para Freud, "ese ensayo previo ya es el comienzo del análisis y debe obedecer a sus reglas" (Freud, 1913:126). Es decir que hay algo de los principios del análisis que ya se pone en juego en esa primera fase. Veremos luego cómo intervienen ya en esta fase transferencia e interpretación. Pero ya se pone en juego en este tiempo la diferencia entre dicho y decir, y esto ya implica de entrada una operación de subjetivación. Cómo el sujeto se ubica en esa historia, cómo está comprometido libidinalmente en ella. Cómo el sujeto está ubicado en eso que cuenta. Alguien puede contar que los padres se separaron cuando tenía 7 años, pero hay que ver qué posición tomó él frente a eso. Freud lo dice como puede, pero hay que tratar de construir algo que permita rozar la lógica de las respuestas del sujeto ya en este tiempo preliminar. Entonces, ese tiempo que Freud llama la primera fase, que a veces es la única, ya pone en juego los principios del análisis, aún cuando no siempre se produzca luego una entrada. En la joven homosexual, Freud plantea que la paciente entró en la segunda fase, pero se detuvo. 53
CONSULTA,ADMISIÓN, DERIVACIÓN
Si en esta primera fase se trata de entender algo de esa subjetividad en juego, y de crear las condiciones del supuesto del inconsciente, lo que él ubica como la segunda fase se acerca a lo que Lacan llamó entrada en análisis. Freud dice que "el paciente mismo se adueña del material". En esta fase, lo esencial es que se pone en funcionamiento el trabajo analítico por la vía de la regla fundamental, y es el paciente el que trabaja. Por eso Lacan lo llamó "analizante". Trabaja recordando, asociando, soñando, se levantan represiones. Se sostiene en un deseo de sostener ese trabajo y de saber algo del inconciente. Freud subraya el recordar, ya que lo que no se recuerda se repite, y para Freud es importante producir el recuerdo. Este trabajo se produce no sin resistencias, yva dando lugar a una "transformación interna", cambio interior que no depende de la sugestión del analista. Lacan va a insistir en formalizar el síntoma para dar lugar a esa entrada. Y la puesta en forma del síntoma, el síntoma analítico puesto en transferencia, motoriza ese trabajo. Y es notable la diferencia cuando alguien entra en análisis. Lacan ubicaba en la condición de la entrada algo que tome el valor de significante de la transferencia, algo que tome el valor de síntoma. El significante de la transferencia es un S1 sin sentido, es algo que sostiene la decisión del trabajo. Si no hay nada que al sujeto lo divida, se le presente como algo que lo posiciona y lo interroga, el hablar puede ser un hablar vacío. El síntoma está, o eso que hace las veces de síntoma -que a lo mejor no es un síntoma objetivo al modo de la descripción psiquiátrica- es algo que al sujeto le produce un · punto de división y de interrogación que lo lleva a trabajar. Tiene que haber algo que empuje al trabajo. Y cuando eso toma lugar en la transferencia, se lo ubica, se lo subraya, se le da el lugar que tiene, funciona como una carretera por donde las asociaciones, aun cuando sean libres y no tengan nada que ver en apariencia, se sostienen sobre una pregunta que arma el recorrido. Claro que no siempre se producen esas condiciones. No podemos hablar de entrada en análisis en las psicosis. Y nos topamos nuevamente con el diagnóstico. La fase uno es todav"Ía un
1
54
ADRIANA RUBISTEIN
tiempo de diagnóstico. Saber si se trata de un neurótico, de un psicótico o de un perverso, va a orientar al analista sobre cómo está posicionado ese sujeto, aunque no define totalmente lo que voy a poder hacer con ese paciente. No se trata de un diagnóstico objetivo, sino de un diagnóstico del sujeto, y tiene en cuenta cómo viene relacionado el sujeto a eso que llama síntoma. La "avaluación", término que emplea Miller (1997) es un neologismo entre avalar y evaluar, es una avaluación diagnóstica donde se avala también la forma en la que el sujeto ubica su propio padecimiento. El sujeto siempre viene con una interpretación de lo que le pasa, y muchas veces lo que a uno le parece un síntoma clarísimo para el paciente, no es así, y presenta corno síntoma otra cosa. Por ejemplo, en la joven homosexual, para el padre el problema era su homosexualidad, para ella el problema es qué hacer con sus padres. O sea, hay que constatar cuál es el punto de padecimiento como una avaluación diagnóstica, donde el diagnóstico no es el diagnóstico del tipo clínico solamente, no porque no importe, sino porque no es del tipo objetivo que propone el clínico. El diagnóstico en psicoanálisis es el de las respuestas del sujeto frente a su encuentro con lo real. La entrevista de admisión, como parte de lo que Freud llamaría la primera fase, ya pone en juego este diagnóstico del sujeto, si hay un analista allí.
55
Capítulo 4 La derivación
Vamos a tomar la derivación desde las dos puntas que pone en juego: a) cómo llega derivado el paciente; y b) a dónde se lo deriva. Hay diferentes recorridos de la derivación, pero hay algo conceptual que va a atravesar las dos puntas del asunto, que es la incidencia de la transferencia en la derivación.
4.1 Cómo llegan los pacientes Comencemos por retomar algunas cosas que ya anticipamos. Los pacientes: a veces llegan directamente a consultorio externo, y se trata de decidir qué destino darle a esa consulta. Otras veces llegan a la guardia y desde allí se decide si derivarlo y a dónde, para que inicie un tratamiento (consultorios externos, internación, hospital de día). La llegada por guardia pone en juego la urgencia subjetiva, y el tratamiento de esa urgencia y del tiempo de la espera. La derivación implica que se instala allí un espacio de espera. Se trata de producir una subjetivación de la urgencia y una localización de la demanda. De crear una temporalidad que subjetive esa demanda, que le dé forma y que haga que eso se pueda tramitar por consultorio externo. También se pone en juego en ese momento la evaluación del riesgo, para decidir una posible internación o un tratamiento ambulatorio. Esto no depende exclusivamente del tipo clínico. No es automático, y no podemos decir que si es una psicosis, lo interno, y si es una neurosis, no.
57
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
Hay otros modos de llegada que no son por la urgencia, sino que son aquellos pacientes que llegan derivados por el médico. Este no es un tema sin importancia, sobre todo en los hospitales generales. Es importante que para el médico se abra un espacio de transferencia con el "psi", donde el médico encuentra su límite y puede reconocer que algo no responde a la causalidad orgánica. No le pidamos que hable del inconsciente, pero por lo menos que se dé cuenta de que hay algo que es de un orden no biológico. Ahora está muy aceptada esta cuestión, pero fue un paso importante en nuestra historia lograr que los médicos deriven a psicopatología. Esto es porque hay una transferencia del médico con los profesionales del campo "psi" (porque a veces están indiferenciados los psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras). Acá estamos hablando de lo que sería la presencia del espacio de causalidad psíquica en la cultura. Es una transferencia muy general, pero necesaria, para que los médicos deriven a esos pacientes. Hace muchos años yo hice mi concurrencia en el Hospital Aráoz Alfaro, de Lanús, y cuando Goldenberg creó allí el servicio de psicopatología, costó mucho hacer un trabajo con los médicos, porque la presencia de un servicio de psicopatología en un hospital general fue novedosa en ese momento, aunque hoy es algo ya instalado en el marco de la salud pública. Claro que muchos de los casos que llegan enviados por los médicos son personas que dicen "vengo porque me mandaron", y ahí aparece el tema de darle forma a una demanda, que a lo mejor no existe ni siquiera claramente formulada para el paciente, y que tiene que ver bastante con el modo de la derivación. Seguramente no es lo mismo que haya una derivación de un médico, que lo manda al paciente sin palabras, que si hay algún trabajo de formalización de esta demanda como parte de la derivación. El modo en que llega clarificada la demanda es variable. Siempre es importante ubicar el punto de sufrimiento del paciente, lo que desencadena en un determinado momento la consulta, y desde allí dar forma a la subjetivación de esa demanda y 58
1
ADRIANA RUBISTEIN
al punto que podría motorizar el trabajo. Aunque todavía no sea demanda de análisis, en el sentido de que estén dadas todas las condiciones para una entrada en análisis, se trata de situar un espacio de demanda. Hemos visto que demanda, pedido, implica falta, hueco, decir "sólo no puedo", implica algo que empieza siendo un pedido de ayuda. Pero hay que ubicarlo -y a veces poner en forma cuál es el punto que desencadenó la consulta es un trabajo para hacer-, porque si viene derivado por un médico, eso no viene hecho. Esto no lo hace generalmente el médico, sino que es un trabajo que se inicia en las entrevistas de admisión y que continúa luego. Se trata de darle forma a la demanda. No hay que suponer que el que llega derivado de esa manera tiene idea de lo que es la causalidad psíquica, y muchísimo menos de lo que es una causalidad inconsciente. Como el psicoanálisis está inscripto en nuestra cultura, muchos pacientes abren ese espacio mucho más fácilmente, pero ahí entramos en el terreno del caso por caso, y de cuál es el punto en el cual recibimos la derivación de ese paciente. Hay otro modo de la derivación, del que ya hablamos, en el cual la persona llega derivada por un juez. Se hace allí necesario abrir ese espacio de localización subjetiva y de subjetivación, para decidir si hay algo que sostenga la posibilidad de iniciar un tratamiento o no. Porque, que el juez pida tratamiento obligatorio, no obliga al analista que lo recibe a tomarlo como paciente. A lo mejor la institución en algunos casos obliga, entonces hay que ver cuáles son las disposiciones y las condiciones institucionales. Pero sabemos que en muchos casos vienen para que se les dé la constancia de tratamiento y nada más. Y es importante ver si es posible encontrar algún punto de sufrimiento, alguna demanda del sujeto, más allá del cumplir con la indicación del juez. Lo que quiero decir es que, ya sea que venga derivado del juez o del colegio -que es otro modo de llegada-, es importante saber que uno no está obligado a convalidar esa demanda tal como llega. No hay manera de zafar de lo que implica esa puesta en forma de la demanda, del paso de crear la demanda del sujeto. Si se trata de 59
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
un niño derivado por el colegio, también será importante encontrar un espacio de consentimiento, algún punto de malestar que justifique para el niño iniciar el trabajo. Es importante ubicar la demanda, y dar lugar a que el chico pueda consentir sin que esto sancione su problema como sólo de él, o dé razón a los maestros o a los padres, evitando cristalizar el síntoma. Cuando viene mandado por el juez, por el colegio o por indicación médica, no sabemos qué forma tiene la transferencia. Podemos pensar que hay transferencias previas con la institución y queda por hacer que esa transferencia se encarne en alguien que se va a hacer cargo de ese tratamiento. Forma parte del trabajo del analista escuchar si hay algo que al sujeto lo divide. ¿y cómo saberlo si uno no intenta producirlo? Y esto nos lleva al tema de la transferencia e interpretación, aun en el momento mismo de la admisión, que retomaremos con más detalle en otra clase. Comentario de la Lic. Mónica Gurevicz: Al respecto de cómo crear el espacio de una demanda subjetiva, me parece que no hay que pensar nada a priori, porque muchas veces solamente nos quedamos con esta idea de que es mandado. Pero hay que rescatar que esa persona viene, así que también hay una relación al Otro, y habrá que ver en qué condiciones y cuáles de estas condiciones se ponen en juego. Por otro lado, aunque venga derivado del médico, del juez o de la escuela, también hay que pensar la posición del analista frente a esa demanda. Porque se crea la obligación de responder, nos mandan como una tarea que tenemos que cumplir o incluso se nos pide que seamos educadores. Pero me parece que hay que poder ver qué lugar ocupa ese analista o ese admisor. Porque eso tiene efectos. Este es un ámbito que requiere cierto tiempo para pensar, pensar los efectos en el paciente y en el lugar del analista también.
60
r
AORIANA RUBISTEIN
Es interesante esto, porque efectivamente el "vengo porque me mandan" oculta que el sujeto está ahí, vino y por algo habrá sido. Y eso puede abrir una puerta.
4.2 iA dónde se derivan? A veces llegan a la admisión y es necesario derivarlos a otra institución, a internación, hospital de día, etc. La admisión implica una relación entre la demanda y la oferta del semcio. Pone en juego los recursos de que se dispone para determinado tipo de pacientes. A veces se producen cortocircuitos cuando hay que derivar a otra institución y quizás no hay cama. Son los problemas que surgen en los quiebres del sistema de salud. Pero si uno evalúa que hay riesgo, es necesario derivarlo a una internación, aún cuando no se trate de una psicosis, o bien tratar de armar una red de soporte que contenga el riesgo. También hay que poner en juego la derivación de la admisión a la iniciación de un tratamiento en consultorio externo. Eso es lo habitual, y es fundamental que el que recibe la admisión pueda desde su lugar en la transferencia, dar lugar a la derivación, trabajar sobre ella, localizar la demanda, generar confianza en el que recibirá al sujeto.
4-3 No hay derivación sin transferencia Ahora bien, no hay derivación sin transferencia. Y esa transferencia entra a funcionar en terrenos múltiples. A veces, el paciente llega derivado por alguien que encarna el sujeto supuesto saber para el analista, poniendo en juego el manejo de su propia neurosis y de su posición fantasmática. Se trata de evitar que esa transferencia con el derivador afecte o interfiera con la posición del analista. A veces, el analista tratante cree que tiene que dar cuenta al que lo derivó de lo que hace, lo cual puede obstaculizar su trabajo.
61
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
Respecto de la transferencia del paciente con el derivador, se ponen en juego algunas variantes. Cuando uno piensa en pedir una derivación, ¿a quién se dirige? A alguien con quien se tiene alguna transferencia, ya sea para pedir una derivación o aun para ir a un hospital. Quiere decir que hay una transferencia con el que va a cumplir la función de derivador, quizás un acto de amor, de confianza o una atribución de saber. Cuando el que deriva es un maestro, el lugar de SsS puede estar muy jugado en relación a él, y puede haber obstáculos para que el lugar de SsS se constituya con este analista De la misma manera, el amor por la persona a la cual se le pide derivación puede hacer obstáculo para la cesión del objeto y el desplazamiento de la transferencia, y es todo un tema encontrar la manera de producir ese desplazamiento al que será el analista tratante. Y a veces ese lazo se crea con el admisor que recibe la consulta, y el paciente puede rechazar la derivación a otro analista y pedir ser tratado por el admisor que lo recibió. En este punto es importante tener en cuenta que en la admisión se trata de no retener la transferencia, sino de pasarla, lo cual implica un trabajo de derivación durante la entrevista. Y no nos olvidemos que en el tema de la derivación hay además un problema bien actual, que es el grado de increencia de nuestra época, el grado de desconfianza. Es una época caracterizada por el "no creo en nada ni en nadie". Entonces ese espacio de "creer en ... " es por transferencia. La caída de los Nombres del Padre en nuestra época, va acompañada de una increencia, y sabemos que sostener una consulta y una dirección al Otro requiere la creencia en el Otro de la transferencia. Ya lo decía Freud en "Psicoanálisis y psiquiatría" (Freud, 1916), cuando decía que no pedía que creyeran lo que dice, sino que pedía que lo siguieran, que se dejaran llevar. Y hay un seminario inédito de Lacan que se llama Los no incautos no yerran (Lacan, 1973-1974), donde dice que hay que ser un poco incauto de lo inconsciente, hay que creer un poco. Porque el que cree que puede no ser incauto y estar siempre advertido no confía. Acá todavía estamos en el borde 62
ADRIANA RUBISTEIN
entre incauto del inconsciente y lo que implica el espacio de la suposición de Otro creíble, en quien se pueda confiar. ¿Por qué decimos que es indispensable la transferencia para poder iniciar un análisis? Porque tiene que haber un mínimo de lazo de confiabilidad que haga que no esté predominando el fantasma ''me van a cagar", "todos son corruptos", "lo único que quieren es plata". Por lo menos hay que hacer que eso vacile un poco por el lazo transferencia}, para que el espacio de iniciación de algo (lo que sea) sea posible. Este no es un tema menor. Y esto entra a formar parte del tema de la derivación, donde aquél que tiene que derivar tiene que saber que hay una transferencia que se juega con él, y hay que encontrar una buena manera de pasarla. Algunos creen que conviene no interpretar en la admisión, para no crear transferencia y facilitar la derivación. Pero la cosa no es tan sencilla, porque a veces hay una oportunidad única para interpretar o ubicar algo, y eso no puede perderse. Nadie asegura que el paciente va a seguir viniendo. A veces hay una transferencia que es previa, y hay que ver cómo maniobra con ella el que deriva. El admisor que no va a tomar al paciente, pero recibe el pedido, tiene que encontrar la manera de valerse de esa transferencia que se juega con él en ese momento, para crear un espacio de transferencia con el Otro. No se presta a encarnar ese lugar de objeto que recibe por la transferencia y lo pasa. Es casi un pase en algún punto. Este es un buen momento para afianzar lo que dice el psicoanálisis acerca de que la transferencia no es conmigo como persona, es con el objeto. Entonces, el que va a derivar a un paciente es el que decide no ser él, como persona, soporte de ese objeto, sino que ese objeto pase a estar soportado por otro. Eso es un trabajo a hacer en cualquier espacio que tenga como posibilidad la derivación. En este punto, la derivación es con transferencia, pero tiene que ser una transferencia tal que haga jugar esa condición de movilidad, que no se crea que, si no soy yo, no hay transferencia posible. Porque creer que es con uno solamente es no entender 63
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
el concepto de transferencia. Si bien es verdad que la transferencia se encarna, una cosa es que se encarne y otra cosa es la :fijación libidinal que implicaría que no se soporte la pérdida de ese objeto, que no cedería en pasar a otro. Tiene que haber un trabajo de desprendimiento necesario, y digo desprendimiento porque, para que algo de eso tome forma, primero tuvo que ha• berse abierto un lazo, aunque sea un lazo sin análisis. Acá hay algunas cuestiones prácticas, que habría que pensar de qué manera manejarlas, en relación a si conviene o no avisar que es una entrevista de admisión, y que no lo va a tomar en tratamiento el admisor, en caso de que se lo vaya a admitir. A veces se avisa previamente, y a veces se define allí. Y eso crea variaciones. A mí me parece que, si decididamente va a tener que pasar a otro analista, eso tiene que quedar claro como condición de trabajo. Y los efectos son siempre incalculables, ya sean los efectos de decirlo o de no decirlo, por eso digo que no hay reglas. Sigamos con otras cuestiones que se ponen en juego en la derivación. Hay que distinguir la puesta en forma del Sujeto supuesto Saber de una transferencia todavía imaginaria, tanto con el que va a hacer la derivación como con el que lo va a recibir. No es lo mismo una confianza sostenida en una atribución de un saber, necesaria en la derivación, que la construcción del operador formal del SsS. Pero para poder derivar se pone en juego la creencia, la confianza en el que tomará el lugar de oyente, y eso forma parte del trabajo de la derivación. Crear condiciones de · confianza.
4.4 iA quién derivarle? Ustedes sabrán por experiencia que la derivación no pasa sólo por pertenecer a tal escuela o a tal orientación. Hay algo que pasa más por la presencia, y por el modo en que se encarna o se sostiene la presencia del analista, y que tiene que ver con cosas del "estilo" del analista que son muy singulares. Por eso, a veces uno se pregunta a quién se lo derivo, quién podría ser un 64
ADRIANA RUBISTEIN
buen analista para este sujeto. Esto pasa por varios factores: por supuesto, pasa por una transferencia del derivador con aquel al que le va a derivar, pero también pasa por suponer, aunque sea como conjetura, algo del estilo del analista que puede venirle bien a ese paciente. Y eso no es fácil, pero funciona, forma parte de las cof;!as que se tienen en cuenta. Así como funciona para muchos la pregunta de si se lo deriva a un hombre o a una mujer. Incluso, a veces un sexo u otro, forma parte del pedido del paciente. Esto también tiene matices. Uno podría decir que el analista no tiene sexo, que el objeto a no tiene sexo, y esto implica pasar el objeto al campo del Otro en el orden de lo libidinal, no en el orden hombre-mujer. Y sin embargo es verdad que, aunque se trate de una cuestión fantasmática, porque en torno a esto se pone en juego el fantasma de cada uno, puede ser algo del orden de la táctica tenerlo en cuenta, porque va a crear menos obstáculos iniciales, aunque después eso tenga que caer y ese fantasma sea parte del análisis. Se tratará de tener en cuenta cuáles van a ser las mejores encarnaduras de este objeto como para avanzar con el trabajo, por lo menos inicialmente. Y si se trata de un hospital, puede ocurrir que, si se trata de un hombre, no haya disponibles. Y en esos casos estará el trabajo de hacer funcionar que no se trata de eso. Fíjense que estamos viendo cuestiones facilitadoras de la transferencia o puntos que pueden funcionar como resístenciales. Y el fantasma siempre es un poco resistencia!. Sin embargo uno no puede más que recibir a cada uno con el fantasma que trae. Y, en el lugar que uno toma en la transferencia, ver de qué manera el fantasma se pone a trabajar. Pero el fantasma está en juego de entrada, en la consulta y en la derivación que se hace.
4.5 ¿A quién sancionamos como paciente? También la derivación implica preguntarnos a quién derivamos, a quién sancionamos como paciente. Es muy frecuente en casos de niños que se consulte por el niño, pero eso encubra una demanda de la madre. Siempre es una cuestión crucial a decidir. 65
CONSULTA,ADMISIÓN, DERIVACIÓN
Y es del orden de la táctica. Porque no siempre están dadas las condiciones para que la madre o el padre inicien un tratamiento, aún cuando uno piense que es lo que conviene. A veces no hay ningún espacio para eso y hay que evaluar en cada caso hasta · dónde forzar el modo en que llega la demanda. Porque si uno piensa que sería bueno que la mamá se trate, y lo juega de entrada sin que las condiciones transferenciales estén dadas, puede ocurrir una interrupción. No hay reglas, pero nos podemos pre-, guntar hasta dónde uno puede ir en contra de lo que resiste, cuál es el mejor modo de entrar a través de eso que resiste sin ir en contra, ya que eso seguramente lleva al fracaso. A veces puede ser · importante decir que no, forzar un poco las cosas y decir "no es el niño", y no tomarlo. Pero no hay un manual donde uno pueda decir que siempre hay que tomar al que consulta o no.
4.6 La oportunidad de la derivación Esto se liga al cuándo de la derivación, cuál es el momento, la oportunidad de la derivación. Muchas veces puedo creer que un tratamiento le vendría bien a alguien, pero si eso no se acompaña de una subjetivación que cree las condiciones para una derivación, es mejor abstenerse, y encontrar la oportunidad. Y a veces la oportunidad hay que crearla por la vía de la interpretación. Llevar al sujeto al punto en donde algo le haga ruido. El momento mejor para una derivación es cuando el sujeto se confronta con algún orden de división subjetiva, que cree las ganas o la creencia de que eso le puede hacer bien. A veces la urgencia es un buen momento, porque es cuando alguien no puede más. Y ustedes saben que todos dormimos un poco hasta que algo hace ruido suficiente para que uno se despierte. Y esa es una buena oportunidad. Y ya el momento de una consulta en el hospital es del orden de esta oportunidad. Con respecto al cuándo, si hay alguien que no ha pedido nada, no lo podés derivar en ese momento. A veces, para que esa derivación pueda tener lugar, hace falta un trabajo previo, con ciertas condiciones que la hagan posible. 66
ADRIANA RUBISTEIN
4.7 La interconsulta También muchas veces se juega en la derivación la necesidad de una interconsulta, generalmente con el psiquiatra, para contar eventualmente con medicación, o bien con un médico o especialista para hacer un diagnóstico diferencial con una sintomatología orgánica. Parecen cosas poco importantes, pero son esenciales. Porque sería muy grave que alguien hiciera una derivación para iniciar un tratamiento cuando hay una duda con un cuadro orgánico. Hay un borde que hace que sea importante que, si hay una duda, se haga el diagnóstico diferencial, porque para que una iniciación de tratamiento sea posible, el síntoma tiene que poder transformarse en un síntoma analítico, y aunque ese sujeto no entre en análisis, por lo menos tiene que haber algo de la causalidad no orgánica. Y sería un poco necio que pensemos que no hay ninguna causalidad orgánica y que todo lo provoca la cabeza. Hace muchos años, una persona me contó una historia pero al revés, de un médico pediatra al que le llevan un niño de 4 ó 5 años, que estaba desganado, triste. El médico, que estaba muy interesado en la cuestión psi, escuchó lo que le contó la madre y dijo que lo que tenía ese niño eran celos porque había nacido un hermanito. Pero el nene seguía mal, y a los pocos días lo tuvieron que internar con un coma diabético y casi se muere. Lo que quiero decir es que forma parte de esto que estamos trabajando, no hay que pensar que todo es del orden "psi", y conviene tener un buen diagnóstico diferencial para descartar o saber si hay compromiso orgánico. Por supuesto que con el tema de la medicación hay otras cosas en juego, como cuál es el lugar del objeto medicación en la fantasmática de cada uno, tanto del practicante, como del psiquiatra, como del paciente. Hay un texto que les recomiendo, de Eric Laurent, que se llama "lCómo tragarse la píldora?" (Laurent, 2004), que es muy interesante porque explora la cuestión del objeto-droga. Este es un objeto que entra a funcionar en la 67
CONSULTA,ADMISIÓN, DERIVACIÓN
fantasmática del sujeto, como imaginario, como simbólico y como real. Entonces, la decisión de una interconsulta con alguien que medique también depende de cómo se lo haga funcionar, porque no es lo mismo suponer que eso va a resolver el tema, y tampoco es lo mismo que el psiquiatra que lo reciba para medicado sea alguien atravesado por el análisis, o con una posición neuro-biológica. En este sentido, vemos que no hay que hablar de la psiquiatría en general, sino de cada psiquiatra, su formación y sus atravesamientos. La admisión es un espacio de decisión y de derivación, lo que implica que, en el caso de necesitar medicación, no se debe obturar el espacio de la subjetivación. Digo esto porque podría ocurrir que hubiera una lesión orgánica o un problema que necesite una intervención médica, pero esto no implica que haya que optar necesariamente entre médico o psicoanalista. Así como también sería una falacia pensar que el tratamiento psicológico -digo psicológico a propósito- podría reducir el problema orgánico, como si hubiera una cuestión lineal de causa-efecto. Uno tiene que saber que hay un espacio de subjetivación del cuerpo, de este cuerpo biológico que a veces se presenta como real y escapa, y , que a veces soportar una enfermedad orgánica implica algo que ' puede dar lugar a un trabajo analítico, sin que eso sustituya el tratamiento propiamente orgánico, que puede ser necesario.
4.8 Lo que se transmite de la admisión Hay otra cosa muy importante al pensar el paso de la admisión a la iniciación de un tratamiento, y es qué se hace con lo que el paciente dice durante la admisión. Cómo juega eso en la derivación. Algunos terapeutas prefieren recibir al paciente sin saber lo que dijo en la admisión, y esperar a escuchar lo que aparece en la entrevista. "Si no me lo dijo a mí, es como si no existiera." En una época, para algunos, pasar información era mal visto. Pero el tema es delicado, porque el paciente consulta en una institución. y puede ocurrir que en la admisión cuente algo 68
AORIANA RUBISTEIN
que quede registrado como significativo, pero que curiosamente de eso no hable una vez que fue derivado. Eso puede pasar, y a veces uno se pregunta qué hacer con eso, y es una decisión respecto del modo en que se utiliza lo que se sabe de la admisión, al iniciar el tratamiento. Me parece que no hay necesariamente una prohibición de hacer intervenir eso. Pienso que si se trata de un espacio institucional, y eso está dicho, está escrito y no quedó por fuera, uno puede preguntarle al paciente al respecto. Esto implica no hacerse el tonto respecto de algo que puede tener importancia. Hay que ver de qué manera lograr que lo cuente, cuál es la oportunidad, si vale la pena, etc. Es del orden de la táctica. Pero yo quiero que se entienda que no hay una prohibición de indagar, y no hay que pensar que solamente importa lo que me dijo a mí, especialmente si hay algo que uno considere que puede tener un valor, o incluso un riesgo para el paciente o para otros. A veces hay cosas que sólo se dicen una vez, pero quedan dichas y tienen todo su peso, entonces hay que intentar que eso no quede en el agujero del saco roto del pasaje de un profesional a otro. No vamos a recoger todo lo que quede en el agujero, porque es imposible, pero en cada caso uno tiene que evaluar qué toma de eso y qué no toma. De la misma manera, como decíamos antes, si vamos a hablar de lo que se transfiere, de lo que pasó en la admisión y qué lugar hay para eso, lo que pasa en la admisión tiene un efecto que queda en el sujeto y eso el sujeto lo lleva con él. Eso quiere decir que hay cosas que se produjeron como preguntas, como movimientos subjetivos en el espacio de admisión, y llegan a la iniciación del tratamiento como algo que el paciente mísmo trae, porque queda en cada uno. Por eso insisto con que el tratamiento es del sujeto, por más que haya cambios de un analista a otro, y de la admisión a la derivación, o re-análisis o lo que fuera. Es lo que cada uno puede hacer con eso lo que toma su valor y su efecto subjetivo. Respecto a lo que no se vuelve a decir, hay que ver si hay algún indicio de eso en lo que el sujeto dice después, que permita retomar por la vía de una interpretación el tema. O tal vez es una
69
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
omisión, y en determinado momento uno decide hacerlo entrar. Me parece que hay que estar atentos. Comentario de la Lic. Mónica Gurevicz: Creo que es cierto lo que Adriana planteaba. Es importante para el analista, el que recibe a quien se ha derivado, ver qué efectos tiene lo que se ha trabajado en la admisión, cuando el valor de la admisión no es sólo una cuestión administrativa. Porque también puede ocurrir que el único registro que uno tenga de la admisión sea un diagnóstico del DSM-IV. Me parece que es interesante esta cuestión de pensar qué se hace con lo ocurrió allí. Algunas cosas las va a retomar el propio paciente, pero hay que ver qué queda del lado del analista. También me parece que no es indiferente quién ha hecho la admisión y qué confiabilidad o qué lazo transferencia} hay del que recibe ese caso con el que ha hecho la admisión. Seguramente no es lo mismo el caso del que llega nombrado con el diagnóstico del DSM-IV, pero es distinto si el admisor, desde una escucha psicoanalítica ha pescado algo que puede tener algún valor. Por lo menos, no tiene que haber un prejuicio de que en la admisión no ha pasado nada, porque de lo contrario podría ser una operación forclusiva del que recibe esa información de la admisión. Pero sabemos que lo forcluido retorna desde algún lugar, entonces lo más importante es ver si hay retorno o no, y no como dato aislado sino como recorrido del discurso.
70
Capítulo 5 El diagnóstico en la admisión
Al abordar este tema, lo que primero que debemos decir es que hay una dificultad para el diagnóstico que hay que aceptarla: no somos magos que hacemos diagnósticos por computadora. Eso ya lo decía Freud en "Sobre la iniciación del tratamiento" (Freud, 1913). En la medida en que se trata de hacer un diagnóstico del sujeto, no se trata de juntar puntitos y que la computadora nos diga si es tal cosa o tal otra. Hay que pescar la lógica subjetiva, y a veces no es tan fácil. Eso requiere un juicio y una decisión. En segundo lugar, me parece que vale la pena distinguir lo que es la tarea del diagnóstico de tipo clínico, de estructura -si es una neurosis, una psicosis, una perversión y qué tipo- de algo que también podría llamarse diagnóstico en un sentido más amplio, pero que no se reduce solamente al tipo clínico. Por ejemplo, cuando uno dice que el paciente está en acting out o el paciente viene después de un pasaje al acto, ese es el diagnóstico de un fenómeno clínico que aparece caracterizando la posición del sujeto. El tipo clínico dice de la posición del sujeto, pero sólo dice algunas cosas que ordenan la posibilidad del diagnóstico según la teoría que se emplee. Por ejemplo, el fantasma no define tipo clínico. Ya sé que hay un fantasma típico de la obsesión y de la histeria, pero Lacan no hace diagnóstico por el fantasma, y Freud tampoco. Otro ejemplo: en el masoquismo, no es lo mismo el fantasma masoquista en una neurosis que un fantasma masoquista en una estructura perversa. Yya sabemos que acting out y pasaje al acto atraviesan los tipos clínicos. 71
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
Hoy nos interesa ubicar el diagnóstico y su función en la admisión. Y podemos preguntarnos si alcanza con el diagnóstico de estructura para decidir si acepto a un paciente para iniciar un tratamiento o lo derivo a una internación. Y responderíamos que no alcanza. Si no, sería algo automático: si es un psicótico lo interno, si es un neurótico no. Pero las cosas no son así. Esto quiere decir que el diagnóstico de estructura orienta la exploración, ya sea en la admisión o incluso en el tratamiento, pero no alcanza para definir ciertas decisiones de admisión. En otra oportunidad mencionamos que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta para decidir es intentar escuchar si hay una variable de riesgo, algún indicio de que puede haber un pasaje al acto -ya sea un suicida o una lesión a otro-, y esto es más importante que el tipo clínico, al momento de definir una internación. Porque puede ser un neurótico desencadenado en pasaje al acto o en acting, que de pronto haya que internarlo. O puede ser un psicótico que tenga lo que se llama contención familiar o redes, o algo que haga que a lo mejor pueda transitar ese momento de la psicosis sin una internación. Son siempre apuestas -con la guadaña de la mala praxis sobre la cabeza del analista- que hacen que la decisión sea compleja. Dicha esta distinción de que el diagnóstico de estructura es diagnóstico de sujeto, pero que también hay un diagnóstico más amplio, que también es diagnóstico de sujeto pero no se reduce al tipo clínico, la otra cosa que me parece fundamental es que cuando hacemos diagnóstico estamos haciendo una construcción teórica, una construcción de saber. Es una elaboración que no viene con la naturalidad de los hechos. El diagnóstico en psicoanálisis es relativo a una comunidad analítica. Y depende de cuál es el momento y la teoría que se toma como referencia en ese momento. No sé si alguno de ustedes es de la época en que los diagnósticos se hadan sobre la base de Melanie Klein. Dentro de ese marco teórico, estaba la parte neurótica de la personalidad y la parte psicótica, y el diagnóstico tenía que ver con eso. Y no se acentuaba la distinción entre neurosis y psicosis. Esa es una 72
ADRIANA RUBISTEIN
distinción que acentúa la lectura que Lacan hace de Freud. Para nosotros ahora es así, pero encontramos que en la IPA está el tema de los borderlíne, los pacientes actuadores, etc. Entonces el diagnóstico nos mete en una Torre de Babel, porque necesariamente hay que referirlo a una construcción teórica. En los distintos momentos de la enseñanza de Freud y de la enseñanza de Lacan, vemos que ellos tampoco hacían diagnósticos de la misma manera. No es lo mismo el primer Freud, que hacía diagnósticos ubicando cuál era la respuesta que había frente a la representación inconciliable, que el movimiento que hace posteriormente en "Inhibición, síntoma y angustia" (Freud, 1926 [1925]), donde cada una de las neurosis es un modo de evitar confrontar con el peligro de la castración. Al final introduce un articulador, que es la angustia de castración, que no lo tenía al principio. Entonces, decir que todos los neuróticos tienen modos diferentes de defenderse del peligro real de la castración es citar al Freud de la segunda época. Ocurre lo mismo con Lacan. El primer Lacan, para hacer diagnósticos, toma como articulador la posición del sujeto frente al encuentro con la castración y el deseo del Otro. Algunos lo llaman clínica del deseo, y los modos del deseo como modo de respuesta frente al encuentro con la castración del Otro. En El Seminario 10 (Lacan, 1962-1963), Lacan dice que el neurótico no retrocede frente a su castración, sino frente a la castración del Otro; hay toda una serie de movimientos que no son lineales, y que se trata de cómo se responde al enigma "¿qué quiere el Otro?". Y eso varía en los diferentes tipos clínicos. De esta forma, hay que pensar que los tipos clínicos siempre son modos de respuesta frente a algo que funciona como traumático. En la segunda enseñanza de Lacan es más fuerte esta distinción, y se trata más de una clínica del síntoma. Pero lo que se mantiene es que se trata de un real traumático, que en la segunda enseñanza tiene un nombre: "no hay relación sexual". Quiere decir que no hay escrito simbólicamente nada que diga acerca del encuentro de los sexos. Así como tampoco hay nada escrito acerca 73
CONSULTA,ADMISIÓN, DERIVACIÓN
del sexo femenino. Entonces, frente al agujero de lo real -incluso se ha hablado de forclusión generalizada- los tipos clínicos son modos de responder. Se responde con los modos defensivos y con la construcción del síntoma. Por eso, en la segunda enseñanza de Lacan, el síntoma v11elve a tomar un valor crucial, pero ya no es el síntoma-metáfora a descifrar, sino el síntoma con un núcleo real de goce irreductible. Hay muchas más cosas acerca de esto, pero lo que quiero subrayar es que, hacer diagnóstico en los distintos momentos de Lacan, posiblemente acentúe cosas distintas. Incluso en la segunda enseñanza de Lacan algunos plantean que se reduce la importancia del diagnóstico de estructura de la primera época. Comentario de la Lic. Mónica Gurevicz: Hay una carta que Ferenczi le escribe a Freud, en donde le pide consejos acerca de un paciente. Entonces Ferenczi le relata: ".. .los fenómenos psíquicos son: locuacidad enorme, indecisión, miedo a cualquier actividad, carencia total de autoconfianza, miedo a todo lo relacionado con juzgados, pulcritud exagerada, manía de cavilar, etc. Todo ello encajaría bien para un diagnóstico de 'neurosis obsesiva', y son precisamente estos síntomas los que me hacen dar un pronóstico favorable. Lamentablemente ha pasado un mes (catorce sesiones) sin que haya conseguido nada importante. El paciente es un charlatán espantoso; no le faltan ideas, pero lo que dice no sirve de nada. Así las cosas, por esta vez no he podido aplicar el método del 'dejar hablar hasta que termine'; interrumpiéndolo violentamente e inquiriendo la motivación de los detalles" (Freud & Ferenczi, 1909:104). Ferenczi dice que en ese momento le parece que es un hipocondríaco, pero donde le corta este discurso metonímico y al entrar en detalles surge esto medio delirante. Entonces Ferenczi le pregunta si podría ser una paranoia, una hipocondría, o tenía que mantener el diagnóstico de neurosis obsesiva. Y Freud le contesta que está atendiendo una paciente parecida, a la cual trató como histérica, pero
74
ADRIANA RU BISTEIN
"me recuerda a su paciente -y debe de pertenecer al mismo tipo- por su inaccesibilidad propiamente dicha [... ], el incesante parloteo ... " (Freud & Ferenczi, 1909:105). Hay algo del incesante parloteo que no es asociación libre. "Inicié el tratamiento por síntomas histéricos, pero que resultaban debido a pequeñas perturbaciones orgánicas[ ... ]. Todo en ella habla una lengua extraña, si bien parecida a la que nos es familiar, como cuando un hispanohablante es trasladado a Portugal, donde, en realidad, no sabe comunicarse" (Freud & Ferenczi, 1909:105). Es un lindo comentario, porque es como cuando Lacan, en relación al diagnóstico, dice que no hay nada más parecido a un neurótico que un prepsicótico, pero no es un neurótico. Hay que ver dónde buscar, y a veces lo que se encuentra es un detalle mínimo en un relato que parece normal, pero que a uno le hace sospechar que hay algo de una lengua extraña. Esto era lo que se llamaba al principio en Lacan, la búsqueda del fenómeno elemental. Hay una referencia que sigue esta línea, y es de Lacan respondiendo al comentario de Jean Hyppolite. Cuando está hablando de la alucinación del dedo cortado del Hombre de los Lobos, él dice: "... no es de los hechos acumulados de donde puede surgir una luz, sino de un hecho bien relatado con todas sus correlaciones" (Lacan, 1954:370). Esto es lo que hablábamos antes, porque pueden aparecer un montón de datos sueltos, y hay que ver cómo se correlacionan en un relato que dé cuenta de algo del sujeto. Lacan está hablando del contexto de ese caso y los obstáculos que se le presentaron a Freud con las dificultades diagnósticas del Hombre de los Lobos, y dice que Freud "no tenía la omnisciencia que permite a nuestros neopracticantes poner la planificación del caso al principio del análisis" (Lacan, 1954:370). Y dice que Freud "preferiría renunciar al equilibrio entero de su teoría antes que desconocer las más pequeñas particularidades de un caso que la pusiera en tela de juicio. Es decir, que si la suma de la
75
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
experiencia analítica permite desprender algunas formas generales, un análisis no progresa sino de lo particular a lo particular" (Lacan, 1954:370). Es decir, que acá está toda la tensión. Siempre es interesante trabajar cuando se habla de diagnóstico, entre lo universal, lo particular y lo singular. Porque hacer diagnósticos es poner el caso particular en relación con una categoría general, y no transformar eso solamente en un ejemplo de lo universal, sino dejar que, por el camino de esas particularidades, se ubique lo más singular del paciente. Hay otra referencia en el texto de Lacan "Comentario del texto de A. Albert sobre el placer y la regla fundamental" (Lacan, 1975a). Se ve muy bien allí cómo se siguen las particularidades de los síntomas para que de eso se desprenda algo singular del caso. En realidad, hay muchas referencias, tanto en Freud como en Lacan, respecto de cómo se pone en tensión todo el tiempo lo universal, lo particular y lo singular. Y podría mencionar otra, en la "Conferencia en Ginebra sobre el síntoma" (1975b), donde se hablaba del pase, y Lacan dice: [. .. ] cuando tenemos un caso, lo que se dice un caso, un análisis, Freud nos recomienda no ponerlo por adelantado en un casillero. Quisiera que escuchásemos, si me permiten la expresión, con total independencia respecto a todos los conocimientos adquiridos por nosotros, que sintamos lo que enfrentamos, a saber, la particularidad de un caso. Es muy difícil, porque lo propio de la experiencia es preparar casillas. Nos es muy difícil a nosotros analistas, hombres y mujeres, con experiencia, no juzgar acerca de ese caso que está funcionando y elaborando su análisis, de no recordar en relación a él otros casos. Cualquiera sea nuestra pretendida libertad -pues en esa libertad es imposible creer- resulta claro que no podemos barrer con lo que es nuestra experiencia. Freud insiste mucho al respecto y si esto fuese comprendido, daría quizás la vía hacia un modo harto diferente de intervención. (Lacan, 1975b:121) 76
ADRIANA RUBISTEIN
Esta es una cita muy linda, porque uno está todo el tiempo con la tensión entre olvidar todo lo que sabe, por un lado, y por otro lado, que lo que uno sabe lo ayuda a entender algo del caso. Pero no hay que anteponer los saberes previos, sino que hay que tratar de seguir los detalles del relato del propio sujeto, y en un segundo tiempo concluir si es un neurótico, un psicótico o un perverso. Pero no hay que interrogar sólo para hacer el diagnóstico, sino que hay que encontrar la manera de que se despliegue la subjetividad de ese sujeto. Comentario de la Lic. Mónica Gurevicz: Si nos descuidamos, las categorías psicoanalíticas pueden funcionar como un DSM-IV psicoanalítico. Cuando uno habla del diagnóstico DSM-IV habla de este tipo de diagnóstico. Entonces, no hay que ver la sumatoria sino los detalles, los hilos con los cuales se va construyendo el diagnóstico. Les voy a dar otra referencia; es el Lacan del "Prólogo a la edición alemana de los Escritos". Está publicado en la Revista Uno x Uno, número 42, del año 1995, y ahora en los Otros escritos (Lacan, 1975d:579). Aquí Lacan dice que "la cuestión comienza a partir de lo siguiente: [... ] que hay tipos de síntomas, que hay una clínica. Sólo que resulta que esa clínica es de antes del discurso analítico, y que, si este le aporta una luz, es seguro, pero no cierto [ ... ]. Que los tipos clínicos responden a la estructura, es algo que puede escribirse ya, aunque no sin vacilación. Sólo es cierto y transmisible del discurso histérico. (Lacan, 1975d:579) Lacan dice esto porque él sólo arma el discurso de la histérica, pero del obsesivo no arma un discurso porque para él es un dialecto de la histeria. Y continúa:
77
CONSULTA.ADMISIÓN, DERIVACIÓN
[... ] por lo cual indico que lo que responde a la misma estructura no tiene forzosamente el mismo sentido. Por eso mismo no hay análisis sino de lo particular: no es en absoluto de un sentido único que una misma estructura procede, menos aún cuando esa estructura alcanza al discurso. No hay sentido común del histérico, y aquello merced a lo cual en ellos o ellas juega la identificación, es la estructura y no el sentido [ ... ]. Los sujetos de un tipo no tienen pues utilidad para los demás del mismo tipo. Y es concebible que un obsesivo no pueda dar el más mínimo sentido al discurso de otro obsesivo. Es de ahí que resulta que no hay comunicación en el análisis sino por una vía que trasciende el sentido, la que procede a partir de la suposición de un sujeto al saber inconsciente, esto es, al ciframiento. (Lacan, 1975d:13) Este es un Lacan de la última enseñanza. Vemos que ya cuenta con los discursos, con la clínica del síntoma. Y vuelve a acentuar que una cosa es la estructura y otra cosa es el sentido. Y que una cosa es la estructura que nos permite ubicar ciertas condiciones de estructura -valga la redundancia- para decir si se trata de un psicótico, un perverso o un neurótico, y otra cosa es lo que, en un caso particular, puede llegar a ser el mismo síntoma pero con coordenadas y valores distintos. Y esto que vale para las neurosis, vale mucho más todavía para estos fenómenos clínicos actuales, que en realidad atraviesan las estructuras. Que uno pueda decir que hay alguien que es un adicto no es más que una descripción, la descripción de una conducta, pero no dice nada de la estructura, ni del valor que toma para él esa adicción o qué lugar toma el objeto-droga para ese sujeto. Eso va a ser relativo al modo singular en el cual el paciente ubique a ese objeto en la coyuntura de su vida. Y por supuesto va a tener variaciones, según se trate de un perverso, un neurótico o un psicótico. Así que, como vemos, son varias cosas las que se tienen en cuenta ya desde el momento de la primera entreYista.
78
Capítulo 6 Transferencia e interpretación en la admisión
6.1 El problema Vamos a retomar con más detalle el tema de la transferencia y la interpretación en el espacio de la admisión. Hay diferentes maneras de pensarlo. Por un lado, están los que piensan que en la admisión no hay que interpretar nada, y lo dicen a partir de dos argumentos: uno que se justifica en que todavía no está establecida la transferencia, y otro más fuerte, que se apoya en el hecho de que al paciente se lo va a derivar y hay que evitar crear transferencia con el admisor. Este es un tema insistente. Por otro lado, otras perspectivas ven de un modo más flexible el manejo de la transferencia y la posibilidad de interpretar en la admisión, teniendo en cuenta que no hay derivación sin transferencia, y que es importante aprovechar la oportunidad para la interpretación. 6.2 Las referencias de Freud y Lacan La primera referencia que encontramos sobre el tema es
la que está en Freud, en "Sobre la iniciación del tratamiento" (Freud, 1913:126), y que ha dado lugar a muchos malos entendidos. Él distingue el tratamiento de ensayo, como un "sondeo a fin de tomar conocimiento del caso y decidir si es apto para el psicoanálisis". En ese período, Freud trata de escuchar todo lo que el paciente pueda decir de su propia historia, pero también dice que ese tiempo:
79
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
[ ... ] ya es el comienzo del análisis y debe obedecer a sus reglas. [ ... ] Quizá se lo pueda separar de éste por el hecho de que en aquél uno lo hace hablar al paciente y no le comunica más esclarecimientos que los indispensables para que prosiga su relato. (Freud, 1913:125-126) Aquí encontramos esa prudencia en Freud, que escucha, pregunta algunas cosas, pero no interpreta. Más adelante en este mismo texto, encontramos que para interpretar espera a que esté consolidada la transferencia, que implica un marco de confianza con el analista. Esto dio lugar a que algunos acentuaran que durante las entrevistas se escucha, pero no se interpreta. Y esto valdría también para la admisión. Pero además, el problema que hay en la institución es que no es el mismo el admisor, que el que va a iniciar el tratamiento. Entonces, hay una ruptura, y queda como problema para el admisor, hasta dónde intervenir. Seguramente, el problema es distinto si sabe de antemano si lo va a tomar en tratamiento o no. Si sabe que lo va a tomar, puede considerarlo en forma más tranquila como el comienzo de la tarea analítica, y si sabe que no lo va a tomar, tiene que ver hasta dónde meterse. Lo cierto es que a partir de esta lectura de Freud y de algunas referencias de Lacan, de "La dirección de la cura y los principios de su poder" (Lacan, 1958), se dijo que en las entrevistas preliminares no hay que interpretar, sino intervenir tratando de abrir un poco la historia, lo imprescindible para que continúe su relato. El tema, por lo menos para mí, se plantea en estos términos: supongamos que ya el momento de la admisión, como venimos diciendo, es el momento del encuentro con un analista, y que no es lo mismo que si la hace un psiquiatra, que quizá hace una buena anamnesis. Pero si hay un analista allí, se le plantea de qué manera y hasta dónde intervenir. Y si, como hemos visto, se trata de poner en forma una demanda y una derivación, ¿cómo hacerlo sin intervención, e incluso sin interpretación? 80
ADRIANA RUBISTEIN
6.3 La rectificación subjetiva ya implica una interpretación Agrego más componentes teóricos a los debates sobre este problema. Hay una referencia de Lacan en "La dirección de la cura ... " (Lacan, 1958), donde habla de esos tiempos de relación entre transferencia e interpretación, en el punto II, que justamente se llama: "lCuál es el lugar de la interpretación?" Lacan finaliza ese punto con una especie de conclusión, que la habrán escuchado muchas veces, donde dice que: [... ] es en una dirección de la cura que se ordena, como acabo de demostrarlo, según un proceso que va de la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real, hasta el desarrollo de la transferencia, y luego a la interpretación, donde se sitúa el horizonte en que se entregaron a Freud los descubrimientos fundamentales. (Lacan, 1958:578) Esto produjo que se hiciera una especie de cronología de lo que pasa en esos primeros encuentros con el analista. Entonces, se decía que primero hay que esperar la rectificación subjetiva, después se produce la transferencia, y al final se interpreta. Pero esta supuesta cronología nos deja un poco desprovistos de herramientas. Porque lcómo producir una rectificación subjetiva sin interpretación? Y ya es parte del trabajo de la admisión intentar producir algún movimiento subjetivo respecto de la posición en la que el sujeto llega, y no se trata solamente de esperar a derivarlo. Hace un tiempo, en un texto de Eric Laurent que se llama "Modos de entrada en análisis y sus consecuencias" (Laurent, 1995), se trabajó bastante un parrafito de "La dirección de la cura ... ", que dice: [ ... ] es también que esta rectificación en Freud es dialéctica, y parte de los decires del sujeto para regresar a ellos, lo cual
81
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
quiere decir que una interpretación no podría ser exacta si no a condición de ser... una interpretación. (Lacan, 1958:581) Parece una tautología, pero de lo que se trata acá es que la interpretación parte de los decires y vuelve a ellos. Es decir, que esta rectificación ya es un efecto del encuentro con el analista. Quizás el paciente venga en una posición donde no haya, por su parte, un grado de reconocimiento de aquello de lo que sufre; entonces, ¿cómo producir esta rectificación? No hay que esperar hasta el final, porque también hay que poner en forma a la demanda. A veces esto implica la posibilidad de poner en forma un síntoma, y a veces no. Pero sí implica todo lo que venimos trabajando sobre la localización del sujeto. Y eso no es sin interpretación. Y para no caer en qué es primero, si el huevo o la gallina, me parece que conviene pensarlo con la lógica de los nudos. Esto no está presente así en el texto de "La dirección de la cura ... " (La can, 1958), pero en definitiva se trata de pensar anudados transferencia, sujeto e interpretación. Se produce un efecto subjetivo en un espacio transferencia!, no sin la herramienta de la interpretación. La interpretación es del orden de la táctica, ya desde el primer encuentro. En algunos casos me meto, intento producir alguna modificación, en otros espero hasta tener más claro de qué se trata. Eso no se puede generalizar, pero pienso que tampoco se puede generalizar que en la admisión no se puede interpretar nunca, porque genera transferencia. En este mismo texto de "La dirección de la cura ... " cuando Lacan (1958) empieza a trabajar cuál es el lugar de la interpretación, va a cuestionar lo que en ese momento se llamaba interpretación, y va a decir que los analistas le daban a la interpretación un lugar muy reducido, distinguiéndola "... de todos los modos de intervención verbales, que no son las interpretaciones: e:iq>licaciones, gratificaciones, respuestas a la demanda, etc." (Lacan, 1958:572). Antes se decía que en una entrevista de admisión no se interpreta, se confronta, se puntúa, se señala. Pero Lacan borra la idea de interpretación de los posfreudianos, que parecía 82
ADRIANA RUBISTEIN
que era una fórmula que estaba muy armada. Por ejemplo, en la interpretación kleíníana había que interpretar la fantasía inconsciente. Lo que Lacan dice, es que en estas pseudo-distinciones "es la naturaleza de una transmutación en el sujeto lo que aquí se escabulle" (Lacan, 1958:573). Porque para Lacan, no importa la forma que tome, la interpretación es todo aquello que produce una transmutación subjetiva y que produce algún reposicionamiento del sujeto. Yo estoy usando indistintamente intervención e interpretación, justamente porque lo que toma efecto de interpretación depende de lo que allí se produce. Uno puede creer que ha sido la mejor interpretación y a lo mejor no produjo nada. Y a lo mejor otra cosa, un chiste o algo, tiene un efecto de interpretación. En la referencia de Lacan a la táctica, acentúa la libertad del analista: [... ] dicho de otra manera libre siempre del momento y del número, tanto como de la elección de mis intervenciones, hasta el punto de que parece que la regla haya sido ordenada toda ella para no estorbar en nada mi quehacer de ejecutante. (Lacan, 1958:568) Puede ser conveniente a veces que el analista se calle, y otras que intervenga de un modo directo. Por ejemplo, una intervención que en un momento fue clásica era "¿y a usted qué le parece?". Es una pregunta poco específica. A veces es mucho más importante una pregunta directa o una lectura de lo que uno está escuchando, que confronte al sujeto con sus propios dichos, para que ese discurso del paciente prosiga, pero ya con algo que lo haga reflexionar sobre sus propios dichos con un efecto de interpretación.
83
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
6.4 iCómo entender a Freud? Volviendo al tema central, vemos entonces que hay interpretación de entrada; entonces, ¿por qué Freud decía que no había que interpretar hasta que no estuviera instalada la transferencia? ¿y qué pasa con la transferencia en la admisión? ¿Hay o no hay transferencia? Vemos que en este punto hay que interpretarlo a Freud. Quizás Freud apuntaba a la necesidad de que se constituya un oyente a quien dirigirse, confiable. Con Lacan, podríamos pensar en la constitución de un Otro de la transferencia. De Otro como lugar, como campo vacío a quien se dirige el mensaje. Todos sabemos por experiencia lo difícil que es escuchar y ser escuchado cuando uno no está en el lugar adecuado. Y hay que encontrar ese lugar en el cual la palabra toma su valor de interpretación. Por lo tanto, me parece que era el cuidado de Freud de que no hubiera una precipitación en comunicar saberes, porque tiene que estar dada la transferencia y la puesta en funcionamiento de la regla fundamental. Pero al mismo tiempo sabemos que es la interpretación la que crea la transferencia. Seguramente, para ciertas intervenciones puede ser necesario que esté constituido el sujeto supuesto al saber, que haya un consentimiento al trabajo analítico. Pero hay interpretaciones que pueden tener lugar desde el inicio y contribuir a crear la transferencia, e incluso al SsS.
6.5 Modos de la transferencia Hay diferentes modos de la transferencia. El sujeto supuesto al saber es uno de esos modos, que le sirvió a Lacan para formalizar la entrada en análisis. Pero hay otros modos de la transferencia, transferencia en sentido amplio que implica un oyente que ha ido a parar al lugar del Otro, porque la palabra siempre se dirige al Otro. Eso yo creo que es un principio de transferencia. lEs la transferencia propia del dispositivo analítico? Lacan dirá que no es suficiente para la entrada en análisis. Pero es transferencia en tanto pone en juego un lazo libidinal. Existe, además, la 84
AORIANA RU8!STEIN
peculiaridad de que muchas veces la transferencia es con la institución. Y en ese caso el que recibe al paciente encarna de alguna manera a ese Otro institucional.
6.6 La transferencia con el admisor Pero en algún momento la transferencia tiene que encarnarse en el analista, y ahí empiezan los interrogantes de hasta dónde interpretar en la admisión, para que el lazo transferencia} no avance con el admisor y se constituya en cambio con quien se va a hacer cargo del tratamiento. Pero es inevitable e incluso deseable que se produzca alguna transferencia con el admisor, necesaria también para la derivación. La transferencia se produce por obra de la neurosis. Por la insatisfacción libidinal, uno busca el objeto en el campo del Otro. Así que de lo que se trata es de ver cuál es la modalidad de esa transferencia y como maniobrar con ella en la admisión. Hay pacientes en transferencia negativa, que de entrada rechazan toda intervención y en esos casos hay que encontrar la oportunidad, el hueco, para producir una interpretación que el sujeto pueda escuchar. La interpretación puede producir la rectificación subjetiva, ubicar algo de la posición del sujeto y "morder" algo de lo real en juego. En esos casos, la transferencia crece. La transferencia se liga al campo del Otro, constituye un espacio libidinal, y la interpretación va modificando la posición misma del sujeto en la transferencia. Esto es el marco general del problema. Ahora bien, ¿es cierto que si yo interpreto se va a crear transferencia conmigo, y después no voy a poder derivar al paciente? ¿Hay que evitar toda interpretación en la admisión? Hay que recordar algo que ya viene desde Freud, cuando decía que la transferencia no es conmigo como persona, sino que se trata del objeto. Si uno cree que es con uno como persona, se va a dificultar el pasaje a tratamiento con otro. Pero la admisión es la oportunidad de un encuentro, y cuando se ubica algo, no es un inconveniente interpretarlo. Se trata 85
CONSULTA.ADMISIÓN, DERIVACIÓN
de ver hasta dónde es posible. Insisto con el "cuando es posible", porque se trata de ver cuándo se puede aprovechar la oportunidad y cuándo no conviene. Subrayo eso una y otra vez porque no quisiera que hubiera un criterio unificado. No se trata de interpretar siempre, pero tampoco se trata de no interpretar nunca. La transferencia está articulada con, y depende de, la interpretación. Y la derivación tampoco es independiente de la transferencia en juego. Porque para que alguien pueda ir a otro analista, hay que trabajar algo en ese momento que permita que la transferencia se desplace. Que algo de esto que empezó acá, pase allá. Y esto depende mucho de la posición del admisor, que desde el lugar transferencia} en el cual se ha ubicado tiene que tomar eso para pasarlo. En la escena de la derivación tiene que haber algo que se pasa, de uno a otro. Hay que pensar que el efecto de la interpretación queda en el paciente, y muchas veces ocurre que la persona retoma eso que se dijo en la entrevista de admisión cuando empieza el tratamiento. Cuando hay un admisor que cree que porque hizo una interpretación genial el paciente no se va a querer desprender, nos encontramos con un obstáculo resistencia} del lado de quien cree que si no es con él, el paciente está perdido. Buscar la rectificación subjetiva es saber cuándo retroceder, cuándo esperar, cuándo provocar. A veces hay sujetos que si uno no los provoca un poquito no responden. Y hay otras veces que uno no puede provocar, sobre todo cuando se tiene la sospecha de que sea una psicosis, porque en esos casos hay que ver hasta dónde se puede encontrar algo que dispare la desestabilización. Como decíamos en el primer capítulo, el momento mismo de la admisión es un momento crucial, por eso no es un lugar para principiantes. Ni hablemos de lo que implica calcular o medir el riesgo, que a veces si uno no pregunta no se puede saber si el paciente puede seguir en consultorio externo o hay que internarlo. Hay que escuchar los dichos del paciente, darles lugar, y eso no es sin intervenciones.
86
Bibliografía Freud, Sigmund (1904 [1903]): "El método psicoanalítico de Freud", en Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu, 1979, Vol. VIL (1905 [1904]): "Sobre psicoterapia", en Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1979, Vol. VIL (1912): "Sobre los tipos de contracción de la neurosis", en Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1991, Vol. XII. (1913): "Sobre la iniciación del tratamiento", en Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu, 1991, Vol. XII. (1914): "Recordar, repetir, reelaborar", en Obras Completas, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1991, Vol. XII. (1916): "Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo analítico", en Obras Completas, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1979, Vol. XN. (1916-1917): "Conferencias de introducción al psicoanálisis. Conferencia XVI: 'Psicoanálisis y Psiquiatría"', en Obras Completas, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1991, Vol. XVI. (1917 (1915]): "Duelo y melancolía", en Obras completas, Buenos aires, Amorrortu Editores, Vol. XN. (1920): "Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina", en Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu, Vol. XVIII. (1925): "La responsabilidad moral por el contenido de los sueños", en Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu, Vol. XIX. (1926 [1925]): "Inhibición, síntoma y angustia", en Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1979, Vol. XX.
87
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
(1933 [1932]): "Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Conferencia XXXN: 'Esclarecimientos, orientaciones, aplicaciones"', en Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1984, Vol. XXII. Freud, Sigmund y Ferenczi, Sándor (1909): "Cartas 56 y 57'', en Correspondencia completa.1908-1911, Madrid, Síntesis, 2001, Vol. I.1. Glover, Edward (1955): The technique ofpsychoanalysis, Londres, Tindall and Cox. Greenson, Ralph (1978): Técnica y práctica del psicoanálisis, Buenos Aires, Siglo XXI, 1978. Gurevicz, Mónica y Muraro, Vanina (2011): "La causa eficiente", en Memorias del III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVIII Jornadas
de Investigación y Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR, Buenos Aires, Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Psicología, 2011, Tomo "Psicología Clínica y Psicopatología", pp. 102-105. Lacan, Jacques (1954): "Respuesta al comentario de Jean Hyppolite sobre la Verneinung de Freud", en Escritos 1, Buenos Aires, Siglo XXI, 1988. (1955): ''Variantes de la cura tipo", en Escritos 1, Buenos Aires, Siglo XXI, 1988. (1955-1956): "Clase 12: La pregunta histérica", en El seminario 3: Las psicosis, Buenos Aires, Paidós, 1984. (1958): "La dirección de la cura y los principios de supoder", en Escritos 2, Buenos Aires, Siglo XXI, 1987. (1962-1963): El Seminario 10: La angustia, Buenos Aires, Paidós, 2004. (1966): "Psicoanálisis y medicina", en Intervenciones y Textos I, Buenos Aires, Manantial, 1985.
88
ADRIANA RUBISTEIN
(1971-1972): "Clase 7", en El Seminario 19 bis: Ou pire ... El saber del psicoanalista, Buenos Aires, Paidós, 2012. (1971-1972): Hablo a las paredes, Buenos Aires, Paidós, 2012. (1973-1974): El seminario 21: Los no incautos no yerran. Inédito. (1974-1975): "Una psicosis lacaniana", en El Seminario 22:
R.S.I. Inédito. (1975a): "Comentario del texto de A. Albert sobre el placer y la regla fundamental", en Scilicet, Nro. 6/7, París. (1975b ): "Conferencia en Ginebra sobre el síntoma", en
Intervenciones y textos 2, Buenos Aires, Manantial, 1988. (1975c): "Conferencias y entrevistas en universidades norteamericanas: Charlas con los estudiantes. Respuesta a sus preguntas", en Scilicet, Nro. 6/7, París, pp. 32-37. (1975d): "Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los Escritos", en Uno por uno, Nro. 42, Buenos Aires, pp.7-15, y luego en Otros escritos, Bs. AB., Paidós, 2012, p. 579 . (1977): "Apertura de la sección clínica", en Revista Ornicar, Nro. 3, París, 1981. Laurent, Eric (1995): "Modos de entrada en análisis y sus consecuencias", en Modos de entrada en análisis y sus consecuencias, Buenos Aires, Eolia-Paidós, 1995. (2004): "¿Cómo tragarse la píldora?", en Ciudades analíticas, Buenos Aires, Tres Haches, 2004. Miller, Jacques-Alain (1993): "¿cómo se inician los análisis?", en Done. La lógica de la cura, Buenos Aires, Paidós, 2011, Clase XV. (1997): Introducción al método psicoanalítico, Buenos Aires, Eolia-Paidós, 1997.
89
CONSULTA, ADMISIÓN, DERIVACIÓN
(1999): "Las contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico", en El caldero de la Escuela, Nro. 69, Buenos Aires, pp. 7-12, (2001): "Psicoanálisis puro, psicoanálisis aplicado y psicoterapia", en Revista Freudiana, Nro. 32, Buenos Aires, pp. 7-42.
Paz, Carlos (1993-94): Freud. Divulgación cultural del psicoanálisis. 2° ciclo de conferencias 1993/94, Valencia, Promolibro. Rubistein, Adriana (2000): "El desencadenamiento en la neurosis", en El mensaje. Boletín mensual del Instituto Clínico de Buenos Aires, Año 2, Nro. 5. (2004): "Entrevistas preliminares y efectos analíticos", en Rubistein, Adriana (Comp.), Un acercamiento a la e>..periencia. Práctica y transmisión del psicoanálisis, Buenos Aires, Grama, 2004. (2006): "El desencadenamiento en las neurosis y su particularidad en el hombre de las ratas". Inédito
Rubistein, Adriana y otros (2008): "El analista en la admisión", en El caldero de la escuela, Vol. 4, Buenos Aires, pp. 45-48.
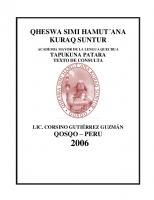







![C++: Guia de Consulta Rápida [1 ed.]
8575220535, 9788575220535](https://ebin.pub/img/200x200/c-guia-de-consulta-rapida-1nbsped-8575220535-9788575220535.jpg)
